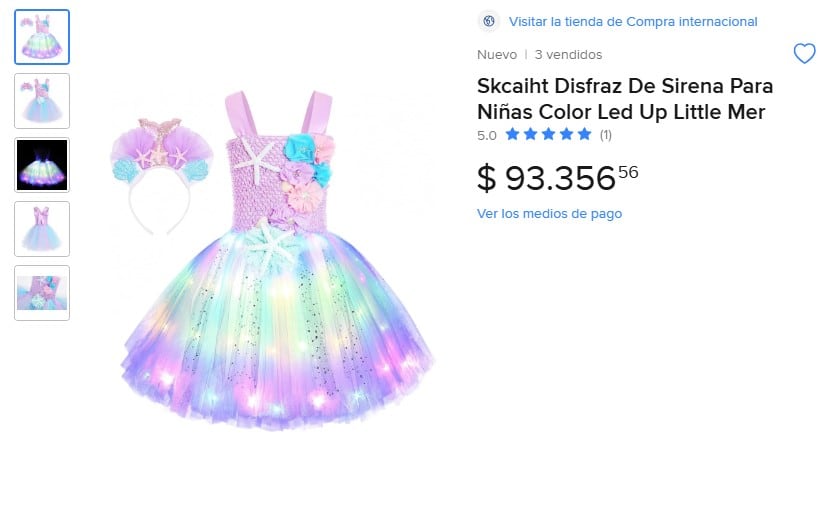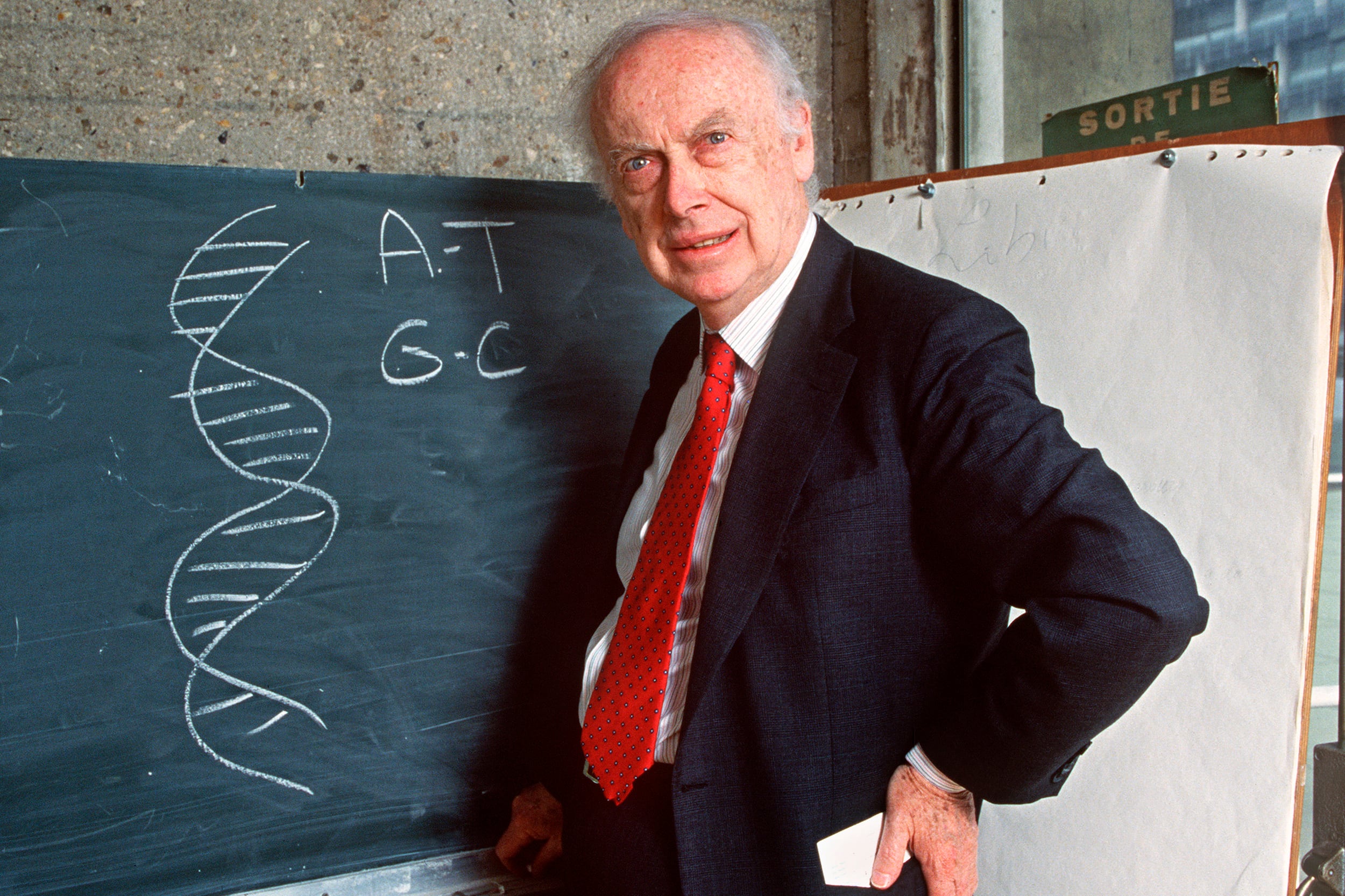Nobel de Química para investigaciones que recrearon los procesos de la evolución en el laboratorio
Los principios de Darwin en una probeta
Frances Arnold, George Smith y Gregory Winter fueron reconocidos por sus intentos de domar el proceso evolutivo y aplicar sus principios en el diseño de proteínas y anticuerpos para fabricar biocombustibles y medicamentos. Arnold es la quinta mujer premiada en esta categoría.