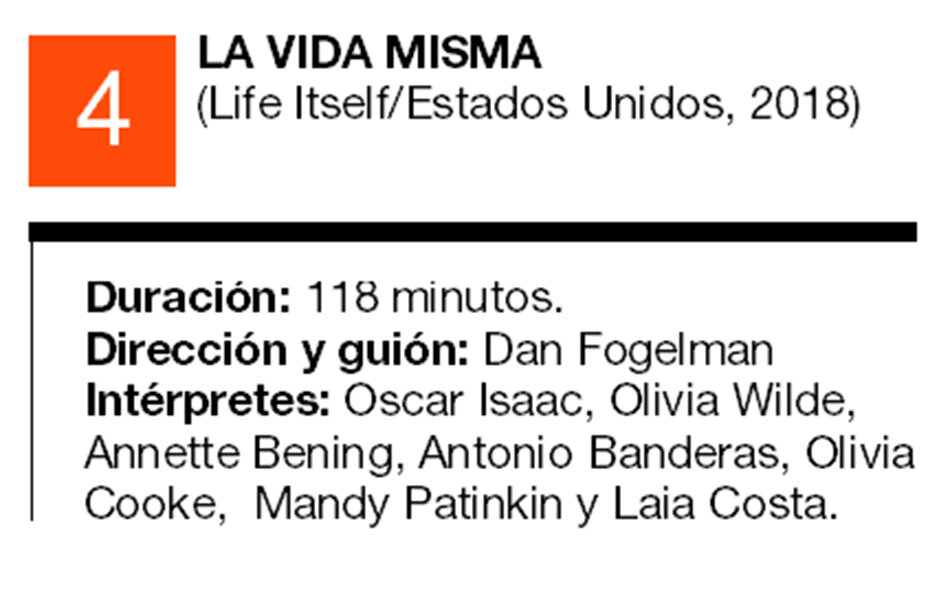Se dice varias veces durante las casi dos horas de La vida misma que “la vida es el narrador menos confiable que existe”. Ex guionista de Disney (Enredados, Bolt, Cars 2) y uno de los responsables de la reputada serie This Is Us, Dan Fogelman no será el narrador menos confiable pero sí uno con el que hay que tener cuidado. Su segunda incursión en la realización de largometrajes después de la amable Directo al corazón es uno de esos dramones románticos de largo aliento temporal y con tintes fabulescos que entrecruza a los integrantes de dos familias, siempre con la voluntad de pulsar los botones emocionales de la platea. Un tipo de cine que mide su éxito en lágrimas derramadas y, por lo tanto, reorienta las marchas y contramarchas del guión según ese objetivo, relegando la coherencia y el verosímil a un lejano, lejanísimo lugar secundario.
Aquella frase se repite a intervalos regulares, como para que hasta el espectador menos avispado se percate de su importancia, y es dueña de una grandilocuencia que se condice con las aspiraciones del film de abordar “temas importantes” como el amor, la muerte, la familia y, claro, el destino. Fogelman ata la suerte de sus personajes a un sinfín de situaciones que van de lo trágico a lo fortuito y de allí a lo involuntariamente risible, dejándolos sin un instante de paz o estabilidad.
No hay nadie que no cargue con un pasado en el que todo lo que podía salir mal, salió peor. Allí está, por ejemplo, el buenazo de Will (Oscar Isaac), que pasa del sueño de formar una familia con Abby (Olivia Wilde, una de las actrices más fotogénicas que haya pisado la Tierra) a la desgracia absoluta luego de un accidente de tránsito. Por su parte, Abby estaba embarazada y era huérfana desde los siete años, cuando sus padres murieron en un choque de autos del que ella sobrevivió, y luego estuvo a cargo de un tío abusador al que le pegó un tiro en la pierna. Otro detalle: en aquel accidente papá murió decapitado y la nena estuvo una hora viéndolo antes del rescate. Imposible que Will termine bien.
De allí la acción se traslada a España, donde un solitario hacendado de billetera abultada (Antonio Banderas, que no suma arrugas ni canas en los más de veinte años que recorre su personaje) asciende a capataz a uno de sus mejores empleados. Este muchacho, a su vez, tiene una novia con la que luego tendrá un hijo. Al principio todo es alegría y felicidad, pero a Banderas le cae muy bien el pibe. Tan bien que el padre se manda a mudar. Ambas líneas narrativas terminarán confluyendo nuevamente en Nueva York, no sin antes incluir un cáncer (al que no se lo menciona como tal) que terminará en otra muerte. Tanta desgracia es borrada de un plumazo durante un desenlace que reivindica la importancia del linaje con los primeros planos de todos los protagonistas (tooodos los muertos y los pocos sobrevivientes) mirando a cámara, en una secuencia que podría funcionar muy bien como comercial de Coca Cola.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)