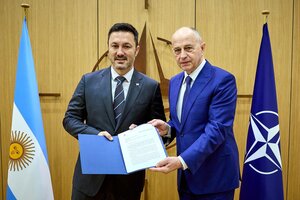Mi mamá era muy rigurosa y yo era muy llorón. Un día, por ejemplo, me mandó a comprar leche (en ese momento se vendía en una botella de vidrio verde), y cargué el envase y la plata para comprarla. Una cuadra antes de llegar al almacén, estaba la Plaza 1° de Mayo. Tenía que cruzarla y, en el medio de la placita, había unos columpios. Me senté un rato y por supuesto que en ese momento pasó un distraído que pateó la botella de vidrio y la rompió. Las botellas se pagaban y así fue que volví llorando al hotel, completamente quebrado. Ella me dijo: ‘Pero tenés la plata. Llorale al almacenero. Acá traés la botella de leche’. Lógicamente, me volví con la leche y después me enteré de que ella había ido a pagársela. El almacenero me dio la botella porque yo lloraba sin parar. Dentro de la rudeza que tenía la Mamá, me sentí siempre muy mimado por ella. Su discurso era siempre:
-Estamos vos y yo solos, Fabiancito. Vos tenés que hacerte cargo de tus cosas porque estamos los dos solitos.
La anécdota se puede leer en el inadvertido libro que Fabián Matus publicó en 2016, La Mami. Y funciona como símbolo de una relación tormentosa regida, siempre, por la distancia y el acercamiento, pero también por todo el amor que puede caber entre una madre y un hijo. Probablemente nadie conoció a Mercedes Sosa como él. Compartió los mínimos detalles de las luces y las sombras de una mujer poderosa y a la vez frágil. Fue productor, manager, consejero artístico y a él le debemos instancias clave en la trayectoria de Mercedes. Por ejemplo, el descubrimiento del “rock nacional” a comienzos de los ’80. Fabián fue un melómano irredento: hijo de tigresa, disfrutaba de cualquier género, desde Las voces búlgaras hasta Franco Battiato. Pero creció con el rock argentino y su madre, con el folklore. Le pasaba casetes de La Máquina de Hacer Pájaros, de Invisible, de León Gieco; a la noche Mercedes los ponía en un walkman y se iba a dormir con Durazno sangrando. El origen del disco compartido con Charly García, Alta fidelidad, de 1997, habrá que rastrearlo en esos años. “Para mi cantar folklore es natural. Pero las canciones de Charly me las tuve que aprender de cero. Fue bien difícil. Por suerte a mi lado estaba Fabián”, dijo.
Fabián Matus era un buen conversador, tenía una memoria de oro y fue el único hijo de la relación de la cantante con Oscar Matus, guitarrista, compositor, militante y uno de los fundadores del Nuevo Cancionero. Oscar Matus deber haber sentido, como alguna vez Juan Carlos Copes dijo de María Nieves, que había encontrado su “Stradivarius” para sus temas: Mercedes Sosa fue la voz insuperable de un repertorio que proponía cambiarlo todo porque, como escribió Armando Tejada Gómez en una famosa canción, “el que no cambia todo, no cambia nada”. Junto con Tejada, Matus escribió joyas de la época como “Los hombres del río”, “Zamba de los humildes”, “La zafrera”. La voz de la moza tucumana se llenó de contenido y a medida que el Nuevo Cancionero crecía –con ese repertorio pero, sobre todo, con esa voz–, el vínculo de la pareja se deterioró hasta volverse una batalla campal cotidiana. Matus se fue y ahí, en ese tiempo, Mercedes Sosa le dijo a su pequeño hijo la rotunda, tremenda sentencia: “Estamos vos y yo solos, Fabiancito”.
Fabián tenía un buen recuerdo de su padre. “Cuando se separaron yo tenía 6 años. Lo vi poco. Unos catorce años después nos reencontramos en París. Papi se había ido a Francia en 1970, corrido por los milicos. Antes de irse agarró una serie de masters y los vendió mal, porque necesitaba el dinero urgente. Tenía un disco de Julián Centeya, uno de Rodolfo Mederos, uno de Susana Rinaldi y Canciones con fundamento, de Mercedes Sosa. El era productor de discos. Mi relación no fue continua ni estable. Conservo especialmente un recuerdo muy lindo de una cena en París”.
Luego de la muerte de la madre, Fabián se dedicó a ordenar y reeditar toda la obra original de La Negra –un corpus extraordinario–, a realizar un documental, a abrir una radio temática y a poner en marcha la Fundación Mercedes Sosa, entre otros quehaceres. Se hizo cargo del legado como un misionero. Le fue bien, mal, regular. El 2018 fue malísimo, y se lo veía agotado: tuvo que desprenderse de bienes y observar cómo la Fundación se deshilachaba por problemas económicos. Nunca perdía la sonrisa ni ese tono sereno de locutor antiguo, pero estaba cansado. Empezó a delegar algunas cuestiones en su hija, Araceli, cuando un malhadado día un puntito insignificante en los pulmones se transformó en un tumor maligno.
Murió demasiado joven, a los 60. Fabián tuvo tiempo de despedirse de cada uno de sus amigos en el Hospital Fernández, desde Teresa Parodi y León Gieco hasta viejos compañeros de ruta y periodistas. Fue conmovedor. Con un temple formidable, convirtió la sala 1118 del hospital en un lugar de encuentro. Tenía esperanzas, quería pelearla hasta donde le dieran las fuerzas. Se sacaba fotos con cada una de las visitas, como un ritual. El ritual del adiós. Casi siempre en la misma situación: como acurrucándose en el pecho del otro, como pidiendo protección, afecto. Idéntica gesto solía tener la madre en las fotografías: protección, afecto, un lugar en el hueco del pecho; Mercedes Sosa y Fabián Matus, los dos solitos.