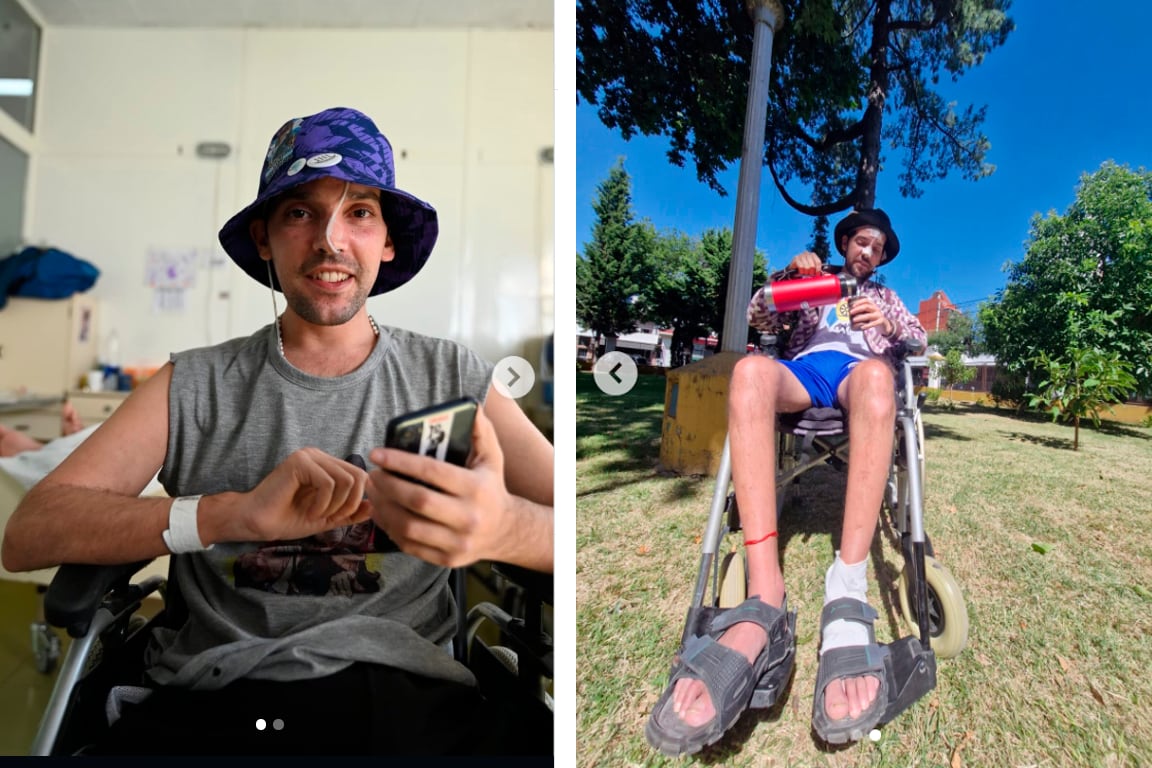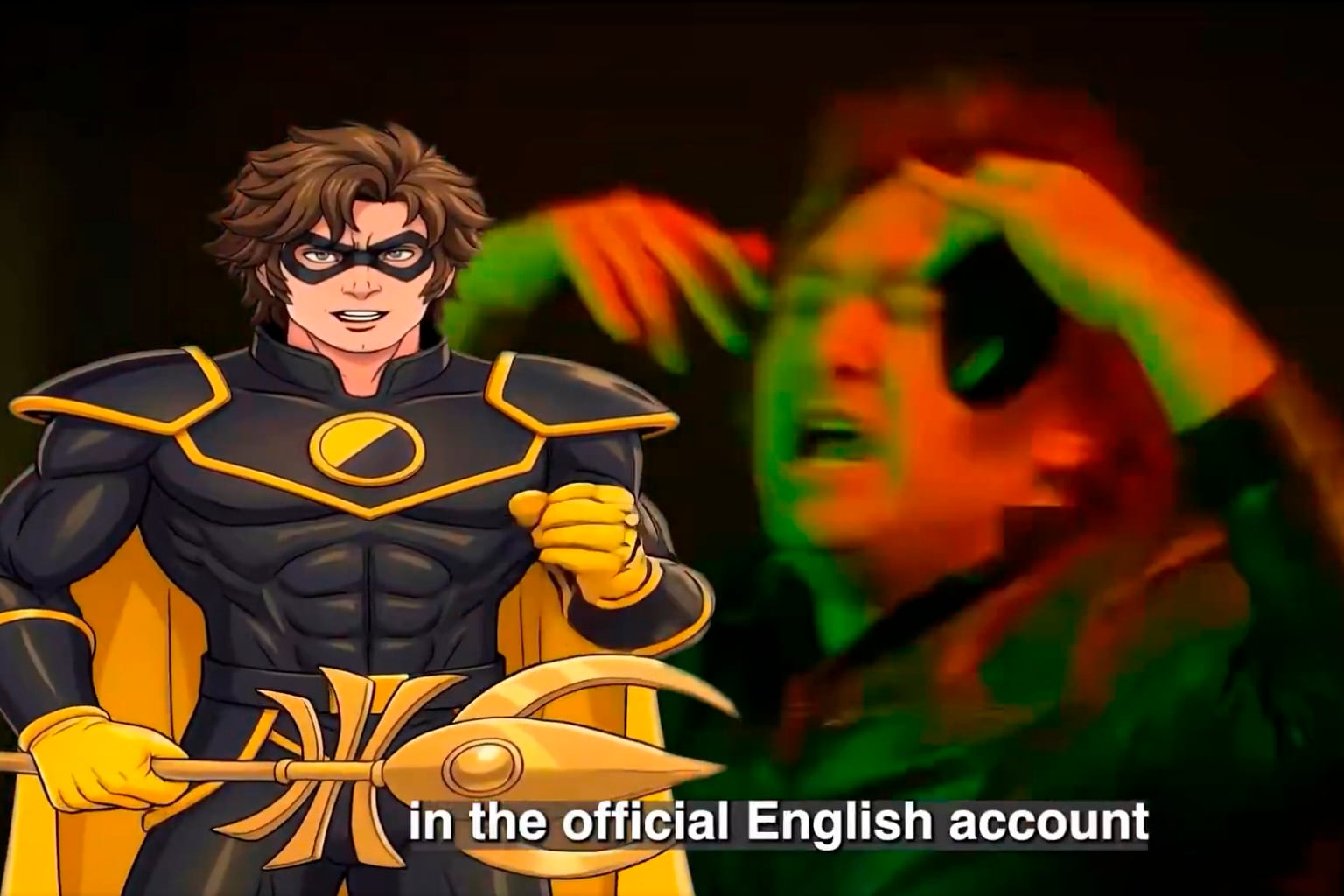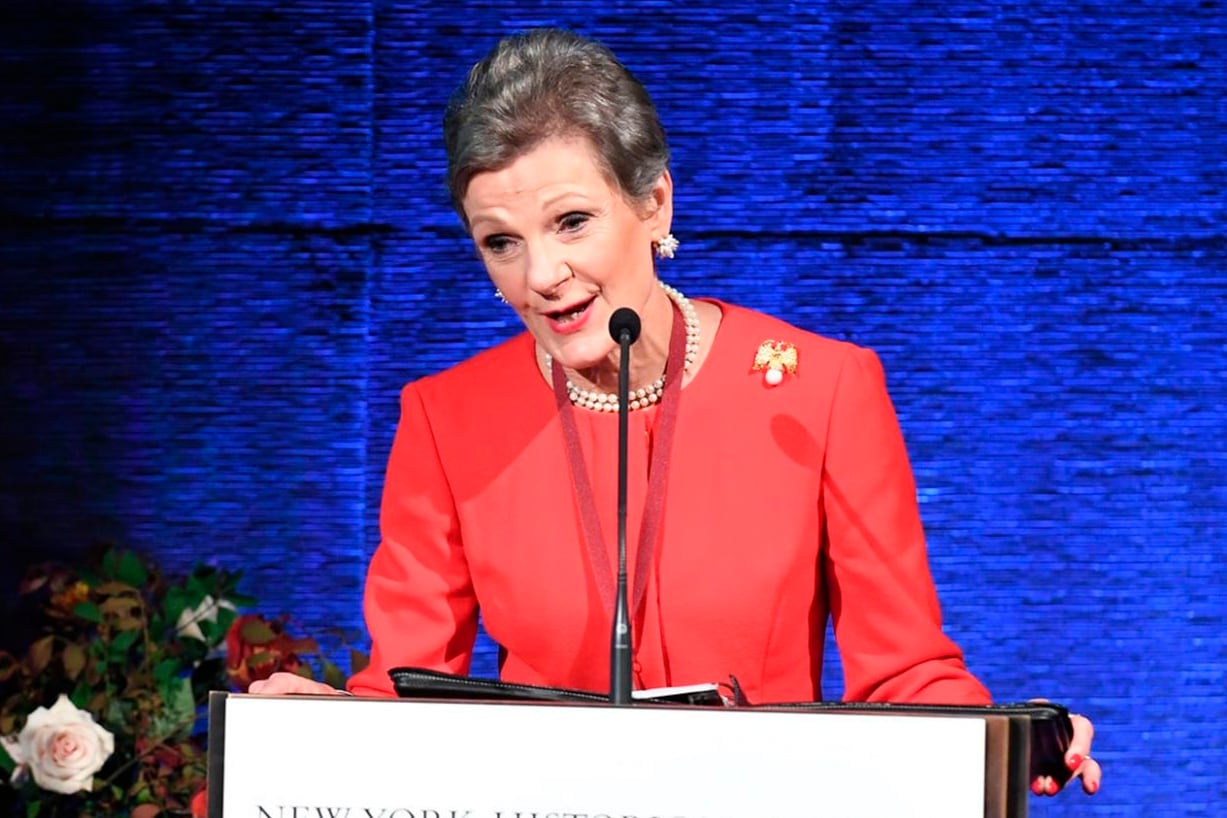Lugares culturales en riesgo
Los tesoros de Irán que Trump amenazó atacar
Crónica de un viaje a la ruinas de Persépolis en el desierto, a las mezquitas de Isfahán en la Ruta de la Seda y de Shiraz y Yazd: una antología de tesoros arquitectónicos “patrimonio de la humanidad” según Unesco.