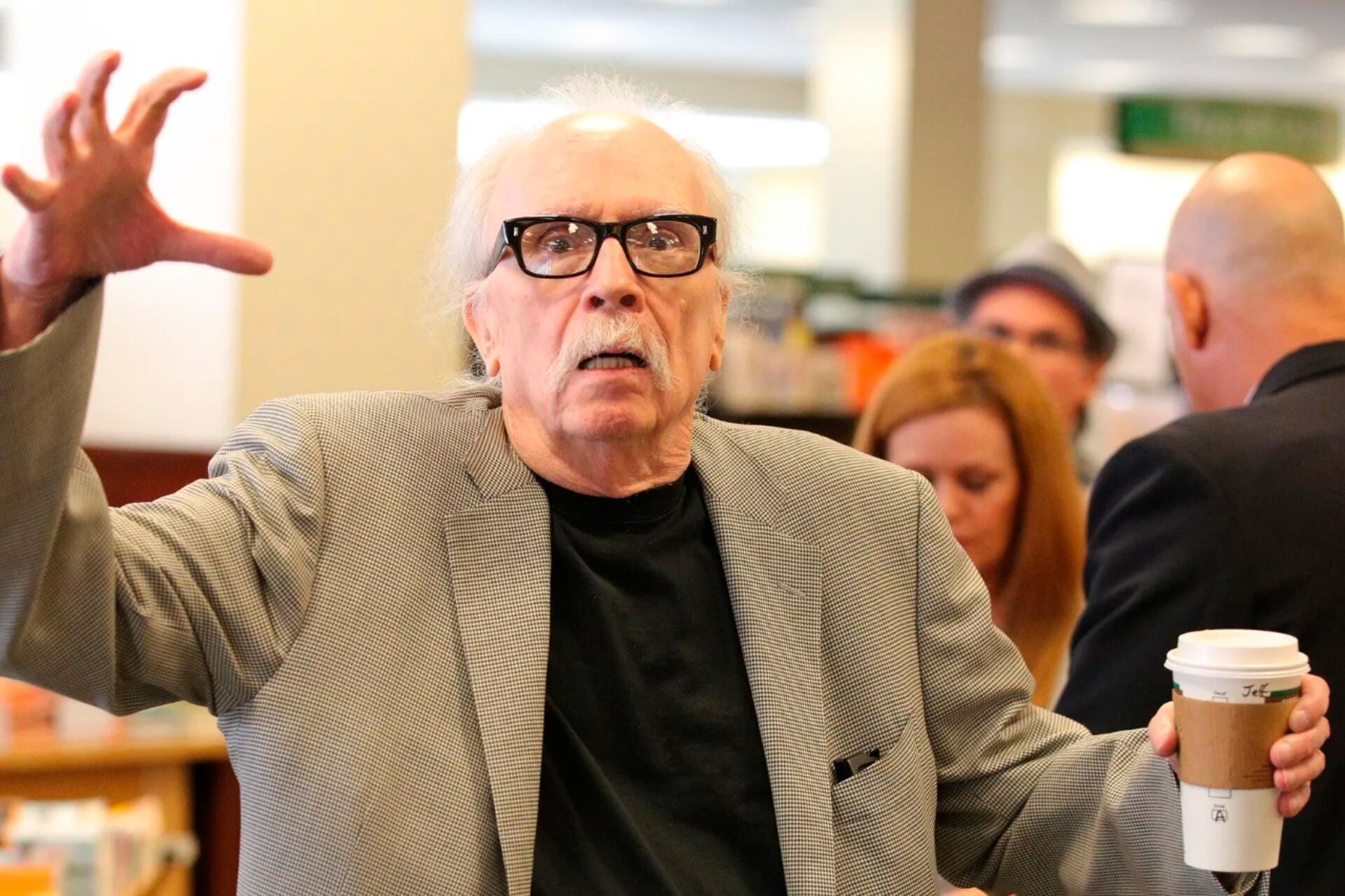En el Teatro Picadero
El juicio a “La Manada” reflejado en la obra teatral "La jauría"
Con dirección de Nelson Valente, la pieza del dramaturgo catalán Jordi Casanovas resalta los mecanismos de un sistema que revictimiza a la víctima. El caso real al que alude marcó un antes y un después en el abordaje de la violencia sexual.