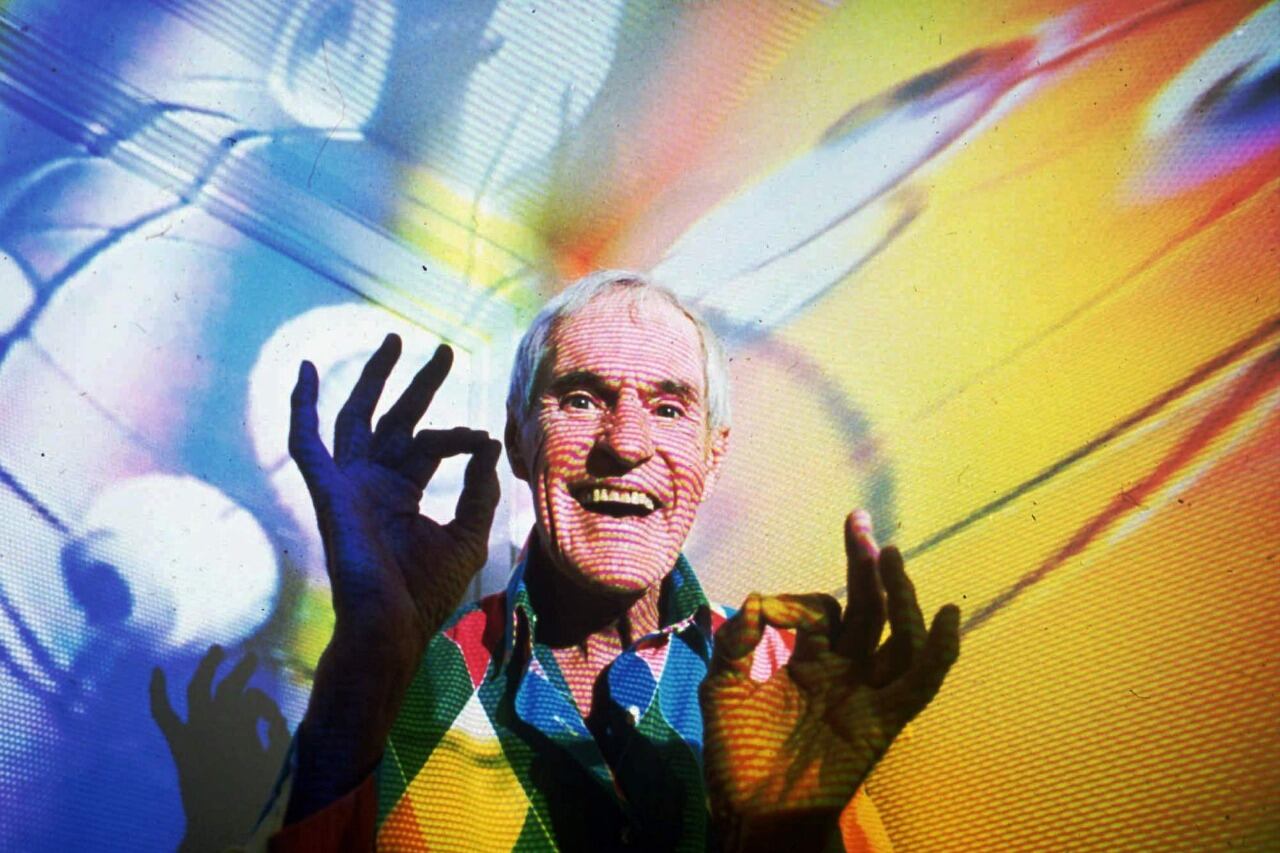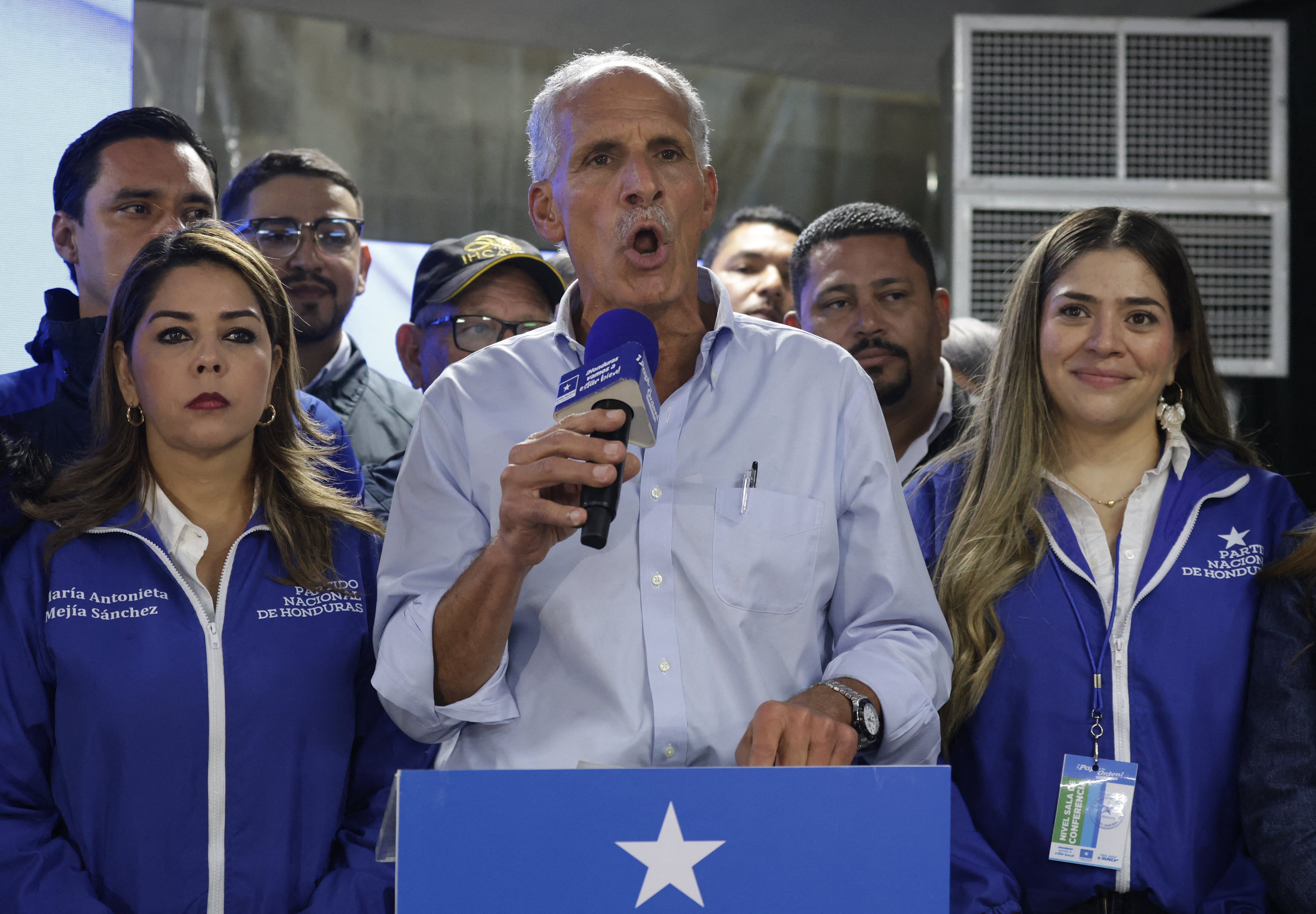El investigador y psicólogo fue una influencia clave para el rock
Veinticinco años sin Timothy Leary, el gurú del LSD y la psicodelia
En plenos años de Nixon, postulaba que las sustancias psicodélicas contribuían a abrir las mentes e investigó sobre el tema en Harvard.