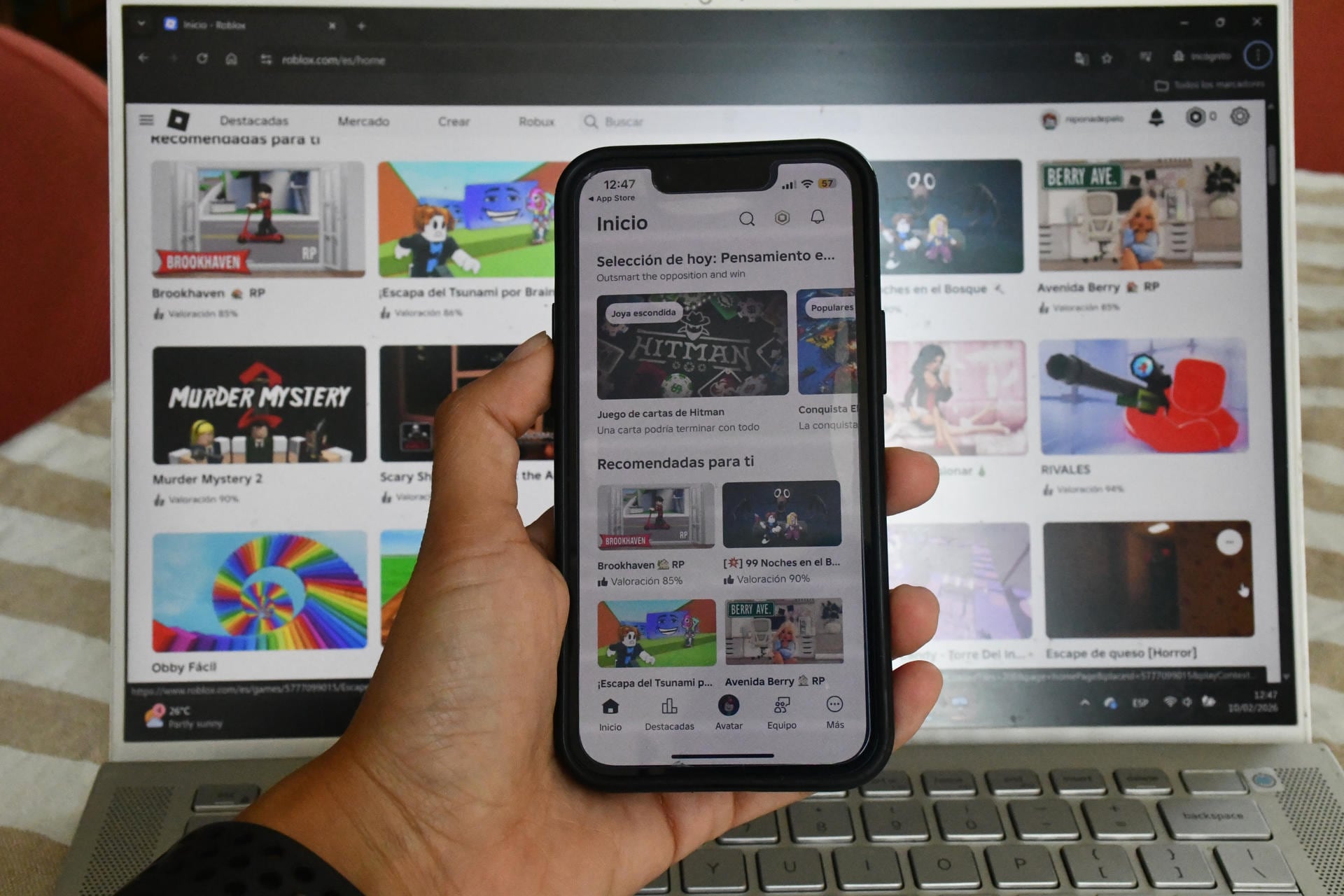Cuando uno mata, matan todos
La historia del depredador de Grindr como botón de muestra del odio
La proliferación en las redes de consignas contra políticas de identidad crecen a medida que los grupos de ultraderecha ganan espacio en la esfera pública. En Argentina, a la par de esos discursos, en los últimos meses crecen las denuncias contra agresores homoodiantes en las aplicaciones de encuentros.