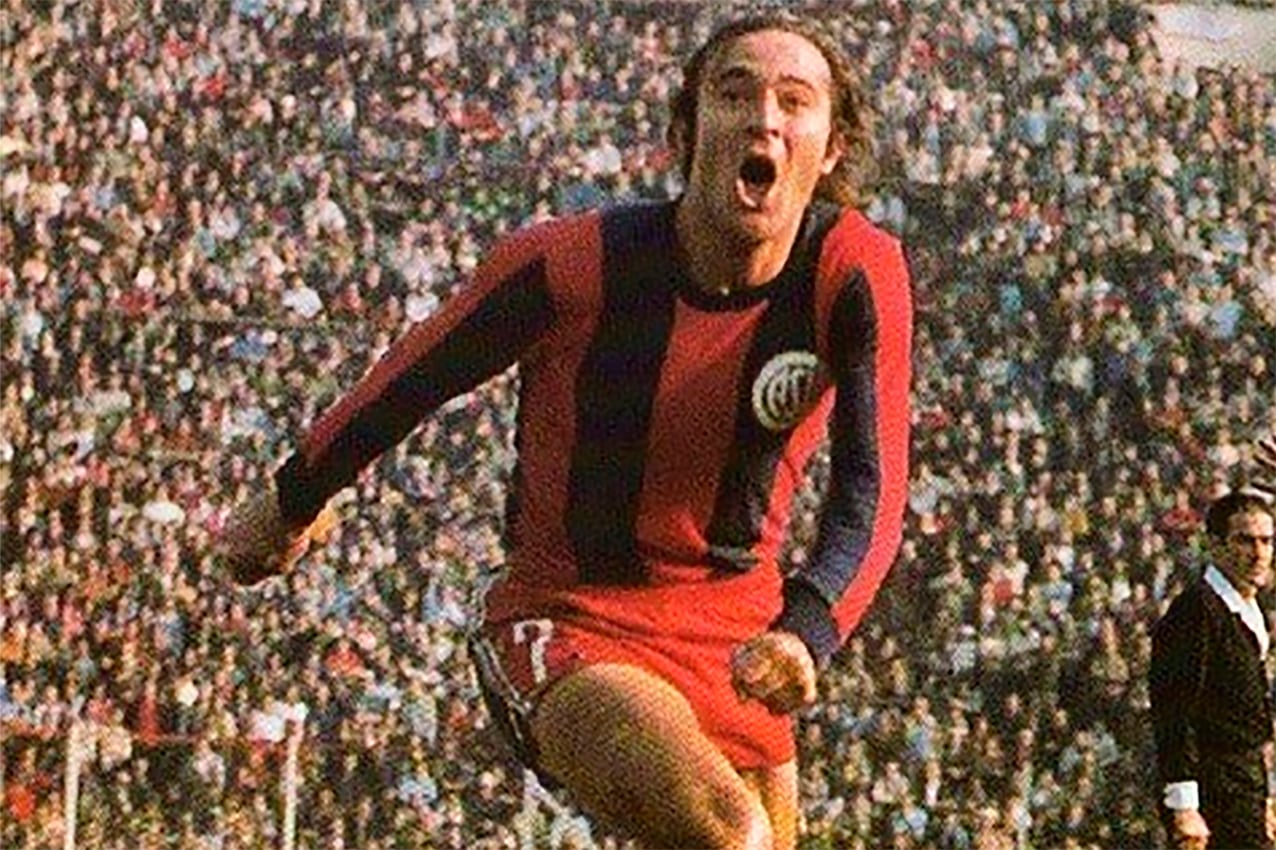Del Juicio a las Juntas al voto de derecha
De “Argentina 1985” a los algoritmos
Las crisis de los discursos transformadores radica también en los modos de comunicar esas propuestas que se ordenaron alrededor de una red de significantes anteriores, tributarios de un modelo en cuestión. El éxito de la película “Argentina 1985” en públicos diversos abre un alerta sobre la capacidad polisémica de sectores de derecha para producir sentido en audiencias desiguales haciendo abstracción de la historia.