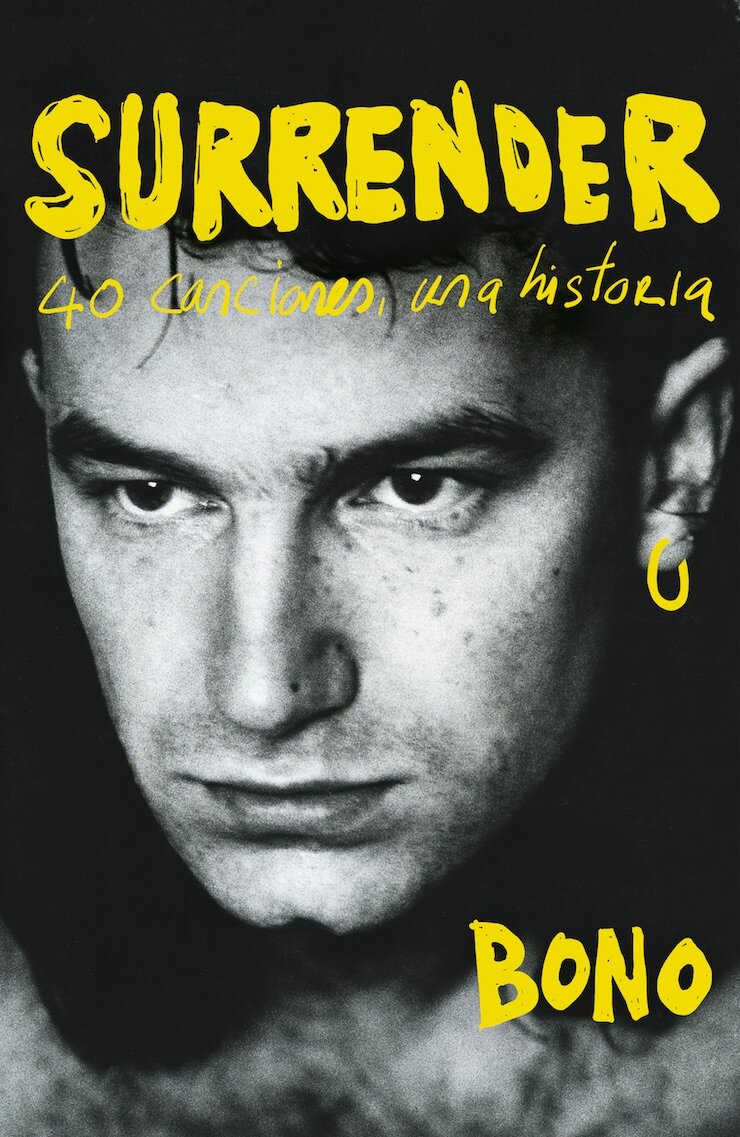Mi padre, Bob, trabajaba en el servicio postal. Al igual que el de Brian Eno. Mi padre no repartía el correo, pero, siguiendo sus instrucciones, yo sí lo hice, unas vacaciones en el invierno de 1976. No es fácil, con el tiempo, las direcciones, los diferentes tipos de correo. Brian nos decía que podía remontar su estirpe hasta Rafael, en el siglo XVI. A mí parecía increíble que Rafael tuviese un cartero como descendiente, pero Brian no se refería a los carteros: se refería a la escuela artística. Para él, el linaje de las ideas es más importante que el de la sangre. Uno es poseído por sus ideas. Aunque U2 nunca fue a ninguna escuela de Bellas Artes, sí fuimos a Brian. Brian Eno era el tecladista de Roxy Music, el gran grupo británico de la era del glam rock. Hay pocos álbumes mejores que los dos primeros de Roxy Music, una especie de anteproyecto del punk rock con sus vivos colores, su sexualidad fluida y su experimentación. En las fotos de la época, Brian lleva plumas de avestruz, y, cuando un escenario abarrotado se venía abajo por Roxy Music, él enterraba la cabeza en el arenero de su sintetizador y hacía toda suerte de ruidos de neón que tal vez al principio no sonaran muy musicales.
Había producido a David Bowie. Había producido a los Talking Heads. Se rumoreaba que le habían ofrecido la oportunidad de producir a Television, que fue la confirmación que necesitábamos de que podía transportarnos a otro nivel. En 1983, nos veíamos como una banda de rock a imagen de los Clash, pero quizá nos pareciéramos más a los Who. Nuestras canciones tenían un ansia espiritual y un dramatismo que los Clash eran demasiado astutos para mostrar. Pero, cuando hablamos con Island Records de la posibilidad de trabajar con Brian, no parecieron tomárselo muy en serio.
La conversación fue más o menos así:
–Son la primera banda británica que podría tener el éxito de los Clash o los Who. A Brian Eno no le gusta el rock. ¿Se volvieron locos?
–No.
–¿Escucharon su último álbum?
–No.
–Acaba de salir.
–¿Y?
–Es un álbum con cantos de pájaros.
El álbum se titulaba Ambient 4: On Land.
Éramos una banda de rock, en eso tenían razón, pero eso es lo que “éramos”. No lo que íbamos a ser. Aún no sabíamos qué era eso, pero teníamos una intuición, una epifanía lenta de que Brian Eno nos ayudaría a descubrirlo.
Cuando telefoneé a Brian, no demostró demasiada curiosidad por nuestro trabajo. No creo que mintiera cuando dijo no haber oído ninguna de nuestras canciones. En una posición claramente pensada para rechazarnos, empezó a disculparse desde el principio, pero admitió una cosa: un amigo suyo, el trompetista Jon Hassell, le había dicho que nuestra banda tenía algo diferente de los colores habituales del espectro del rock’n’roll. Algo diferente, “otra cosa”.
Al parecer eso intrigaba a Brian, porque, como nos explicó, en 2050 la gente miraría a la era del rock con una idea: lo iguales que sonaban todos. Los mismos ritmos, las mismas emociones sacadas del blues y la misma postura antisistema. A mí me costaba admitirlo, sabiendo lo diferentes que éramos de, digamos, Echo and the Bunnymen, y no digamos de los Beatles. Ahora sé que es cierto.
Me dijo que pasar de la menor a re debería estar prohibido en composición, antes de preguntar si estaríamos interesados en hacer un álbum sin acordes menores. Como mínimo, dijo, deberíamos asegurarnos de que el sexo del acorde no estuviese claro. Quería decir mayor o menor. Aproveché la oportunidad.
–Pero si eso es lo que hace Edge con su estilo de guitarra –le expliqué–. Es lo que hace nuestra banda. Compartimos un acorde de guitarra, a menudo un acorde suspendido, e intentamos evitar esas notas típicas del blues que lo ponen en una tonalidad menor o esos tópicos acordes mayores que hacen que todo sea alegre y sonriente.
Brian Eno empezó a mostrar interés.
Seguimos con la conversación. Al final de la llamada aludió a un joven colaborador canadiense, Daniel Lanois, que estaba haciendo un trabajo excepcional grabando a artistas fuera de los ambientes normales de los estudios. Eso coincidía con nuestra idea de dónde íbamos a grabar nuestro cuarto álbum de estudio: en el salón de baile de Slane Castle, una famosa mansión de campo propiedad de Henry Mountcharles, un amigo de Adam. El salón de baile era conocido por su excepcional calidad acústica.
–Quisiera saber si podrían trabajar con Daniel Lanois –preguntó Brian.
–Por supuesto –respondí–, si también estás ahí.
Alcanzamos un acuerdo y los dos hombres, por razones muy diferentes, llegaron a nuestra vida. Daniel, para desarrollar un nivel de musicalidad que nunca habríamos encontrado sin él. Brian, el ateo iconoclasta, con una secreta afición por los iconos rusos y a la música góspel, para dinamitar el pasado. Y sin acordes menores.
LAS VISIONES Y EL HUMOR
En julio de 1984, mientras grabábamos The Unforgettable Fire con Brian y Danny, los terrenos de Slane se utilizaron para lo que resultó ser un concierto masivo de Bob Dylan.
Bob Dylan ocupaba para mí el mismo lugar en la poesía que Yeats, o Kavanagh, o Keats, pero tenía dos cualidades más que lo alzaban aún más alto en mi firmamento: sus preguntas celestiales y su sentido del humor terrenal. En sus primeros conciertos en Greenwich Village, Bob Dylan hacía imitaciones de Charlie Chaplin entre canción y canción, y tiene algo de diablillo. Algo que es imposible que no te guste cuando lo ves. A finales de la década de 1970 recordó al mundo que el cristianismo empezó siendo una secta judía, y contó que había tenido una visión de Cristo que había salvado su vida. Las visiones son de rigor para los poetas, pero el humor no. Bob Dylan me ha hecho reír más con sus grabaciones que ningún otro artista consagrado, y, aun cuando no lo hubiese conocido en 1984, dormir en el mismo sitio que este trovador y viajero en el tiempo iba a honrar con sus canciones ya habría sido un regalo.
Me había invitado al backstage, a una especie de carpa donde yo iba a entrevistarlo a él y a Van Morrison, para la revista Hot Press, y a preguntarles a ambos por el amor que sentían por la música tradicional irlandesa. Bob recitó “The Auld Triangle”, que habían hecho famoso Brendan Behan y su hermano Dominic. No cuatro estrofas, ni cinco... las seis. Se sabía de memoria unas estrofas que ni siquiera la mayoría de los irlandeses conocen. Me contó que había crecido oyendo a baladistas irlandeses: en la época en que vivió en el West Village pasó muchas noches escuchando a los Clancy Brothers y a Tommy Makem. Se extendió sobre las virtudes de la familia McPeake. ¿Los McPeake? Yo no había oído hablar nunca de ellos. Van dijo que eran del norte de Irlanda, lo cual podía ser una explicación de que yo, que era del sur, no los conociera. Algo empezaba a encajar.
–¿Cómo es posible que no los conozcas? –me preguntó Bob–. Es fundamental para el mundo, y no digamos para Irlanda.
Busqué una respuesta.
–No sé, es como si nuestra banda viniera del espacio exterior, de las afueras de una capital cuyas tradiciones no son las nuestras, un lugar de sufrimiento que no nos interesa; estamos intentando empezar de nuevo. Esos vejestorios son el enemigo –continué, añadiendo con generosidad–: Salvo unas pocas excepciones...
En ese momento el artista más serio e importante en mi vida se marchó para maquillarse de payaso.
Tuvo que ser la estrella del documental Don’t Look Back quien me enseñara que, antes de ir a ninguna parte, era esencial saber de dónde venías. El wanderlust tenía que ir en las dos direcciones.
A partir de ese día, al tiempo que nos precipitábamos hacia el futuro con Brian Eno, nos deslizaríamos como agua por el sumidero hacia el pasado con Daniel Lanois, descenderíamos por los desagües hasta los ríos y las zanjas donde todo se mezcla y se utiliza como compost. De ahí es de donde viene la música: del agua. (Y, ahora que lo pienso, es algo que muy bien podría haber escrito Bob Dylan).
TUTORIAL CON BRIAN ENO
Brian Eno se levanta temprano, va al estudio de grabación antes de desayunar y prepara un escenario donde pueda haber riesgo y creatividad. Brian es único. Como decían los Neville Brothers, los amigos de Danny de Nueva Orleans, al verlo mezclar cantos de pájaros con partes hechas con sintetizador.
–No está mal, ¿eh? Es algo diferente. –Una mirada de reojo a Danny–: ¿De dónde has sacado este gato?
Brian odiaba la “jerga de los músicos”. Por ejemplo, nunca usábamos la palabra “riff”. Él lo llamaba una “figura”. Una “figura de guitarra”. Nunca decía “sonido” sino “sónico”. Todos los días anotaba sus ideas en sus diarios de tapa negra, a veces palabras, a veces un dibujo o un diagrama. Un día podía ser un concepto académico y esotérico y otro, un dibujo obsceno. Pero se tomaba sus ideas en serio. A Brian le encantaba hablar de sexo, no como se hace en los vestuarios –que no nos parecía interesante–, sino de manera científica. Por ejemplo, hay una entrada maravillosa en su libro A Year with Swollen Appendices, donde describe la sensación de tener una erección mientras nada en la pequeña piscina que hay al lado del restaurante La Colombe d’Or en Saint Paul de Vence. Brian se ríe de su propia intelectualidad.
La naturaleza cerebral de nuestras investigaciones, en concreto las mías, a veces puede parecer pretenciosa. Excepto con Brian. Pasar tiempo con Brian era un salvoconducto para ser presuntuoso. No estaba interesado en ninguna conversación que no llevase a alguna parte. Por ejemplo, hablábamos mucho de la influencia de la cultura africana y de cómo la música atonal de pregunta y respuesta estaba dando a luz a una nueva forma en la cultura popular llamada hip-hop. Era sorprendente cómo esta música originalmente africana estaba llegando por medio de esos artilugios electrónicos –los samplers y las cajas de ritmos– soñados por ingenieros británicos como Clive Sinclair o diseñadores estadounidenses como Roger Linn.
Yo estaba fascinado con la obra del director de cine originario de Galway Bob Quinn, que remontaba la música irlandesa al norte de África y a Oriente Próximo. Mediante la obra de los musicólogos, las viejas melodías irlandesas podían rastrearse como si fuesen pisadas a lo largo del Sahel y de Oriente Próximo. Ali y yo acabábamos de volver de El Cairo tras el rastro de estas melodías.
He usado la palabra “investigación” para describir esta época porque ahí es donde estábamos, en un punto de investigación en la música, la religión y la política. Al ser una banda formada por dos protestantes y medio y un católico y medio, como es natural no nos apoyábamos en lo irlandés tradicional, porque ninguno tenía una idea muy clara de qué era eso. Tal vez fuese bueno, porque, si estábamos dando forma a nuestro wanderlust musical mirando por el espejo retrovisor, Irlanda quizá necesitaba mirar un poco menos.
Muchos de nuestros siguientes viajes como banda empezaron con estas conversaciones en Slane Castle mientras grabábamos The Unforgettable Fire.
Una línea que conduciría a The Joshua Tree tres años después, mediante paradas en Estados Unidos con Amnistía Internacional, mi estancia con Ali en Etiopía, el Chicago Peace Museum y el hecho de cantar con Keith Richards, para apoyar el movimiento antiapartheid, una canción titulada “Silver and Gold”.
Todos los viajes pueden remontarse a una mesa de cocina en un castillo con Brian y Danny. Tal vez esa fuese la primera vez en que nos sentimos artistas. En el tutorial en que se convirtió el tiempo que pasamos con Brian Eno, empezamos a tomarnos las minucias de nuestras propias vidas con más seriedad.
–Es lo único que tienen –decía el hijo del cartero–. Eso es. Sus pensamientos deciden quiénes son.