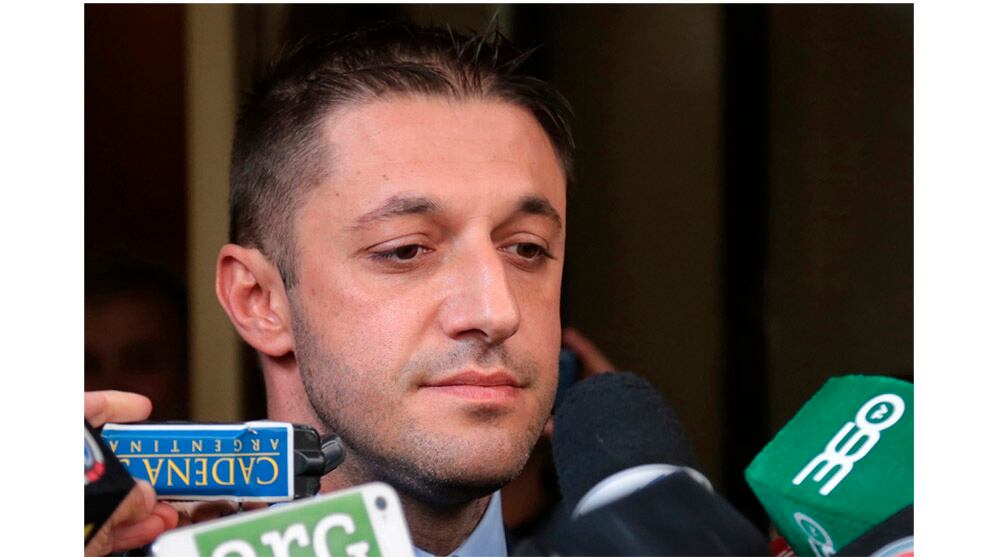Los musulmanes y el tabú del cerdo
Porcofobia y placeres de la carne en Qatar
A días de la final, Qatar y lo que la Copa del Mundo invisibilizó. Costumbres y comidas en un país que son dos. Multimillonarios que compraron el Mundial para insertarse en el mundo y emigrados hindúes y paquistaníes que levantaron los estadios.