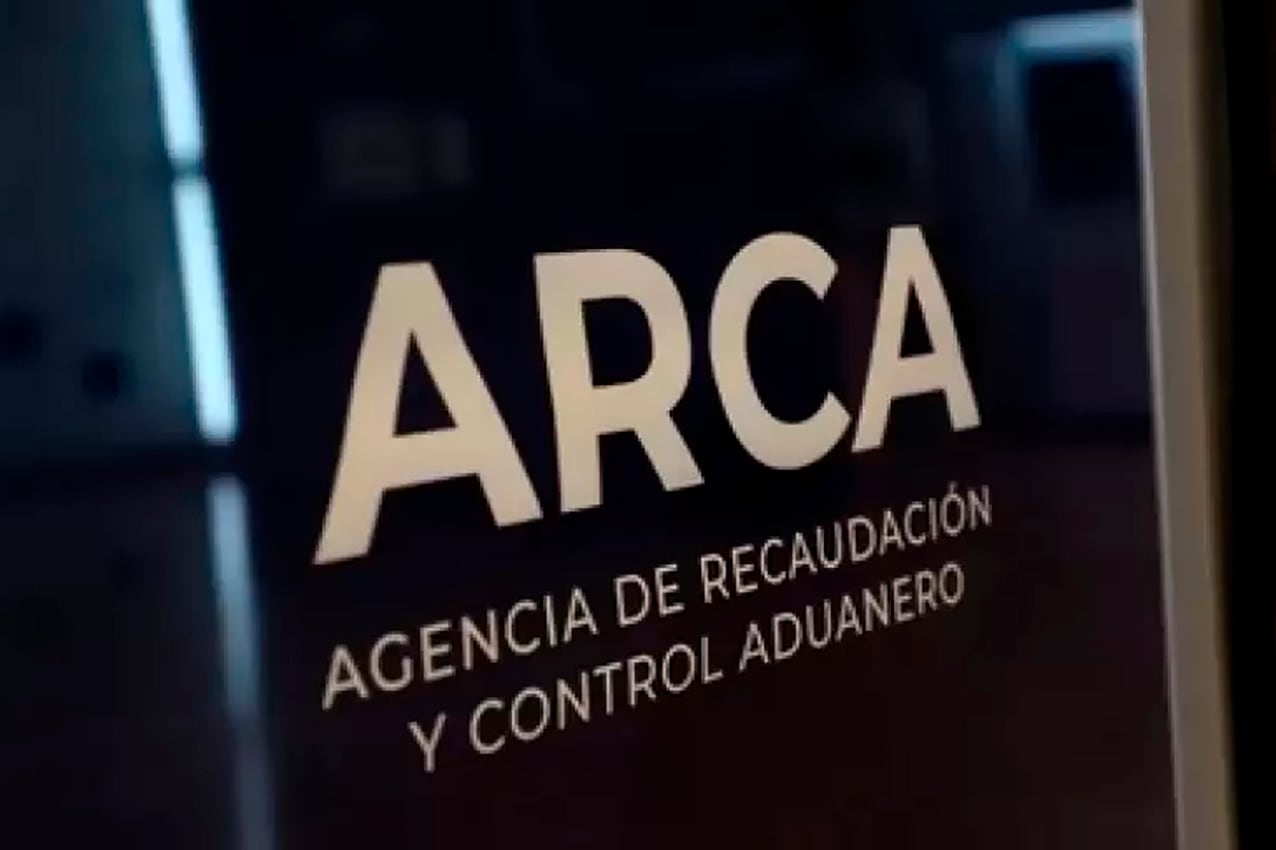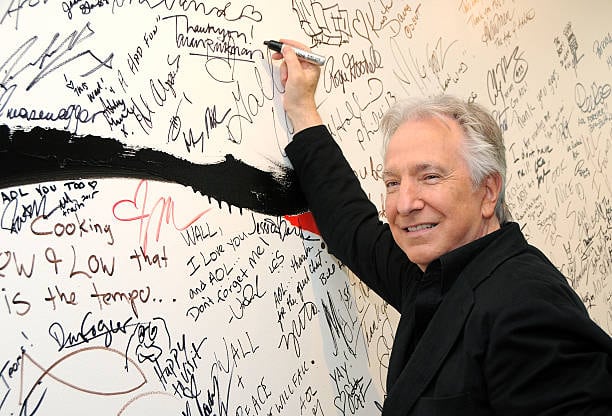Donald Trump como emergente de una situación estructural
El ascenso de China y la rivalidad con los Estados Unidos
Desde hace más de una década se desarrolla una transición hegemónica global que marca el declive relativo norteamericano y el ascenso chino en un mundo cada vez más multipolar.