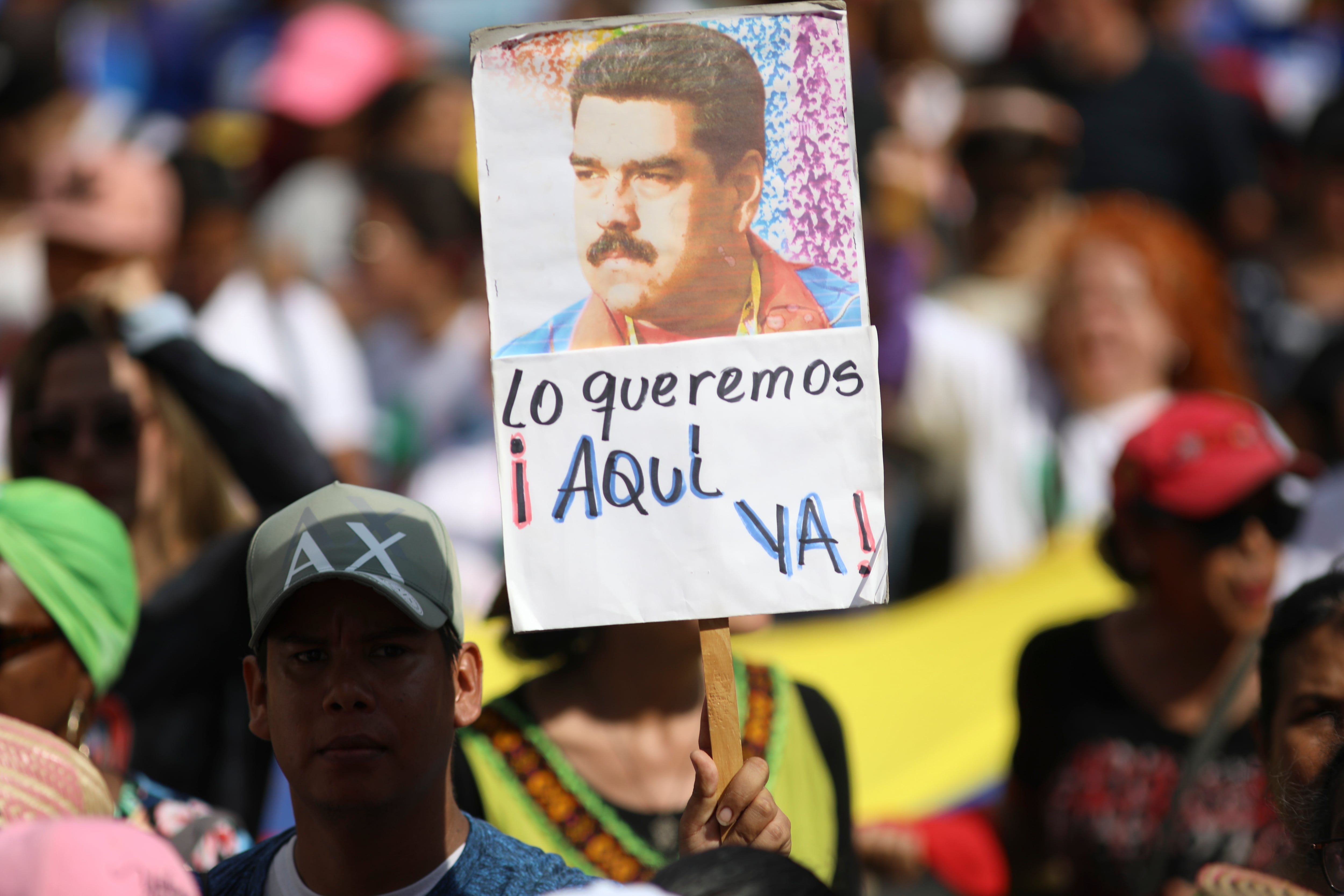Se presenta el ensayo premiado de Gustavo Galuppo Alives
La aventura de la luz en un recorrido lúcido
"Tecnologías de lo sagrado. De las fantasmagorías del siglo XVIII a la IA" se presenta mañana en el Cine El Cairo, donde se proyectará una obra en video del autor.