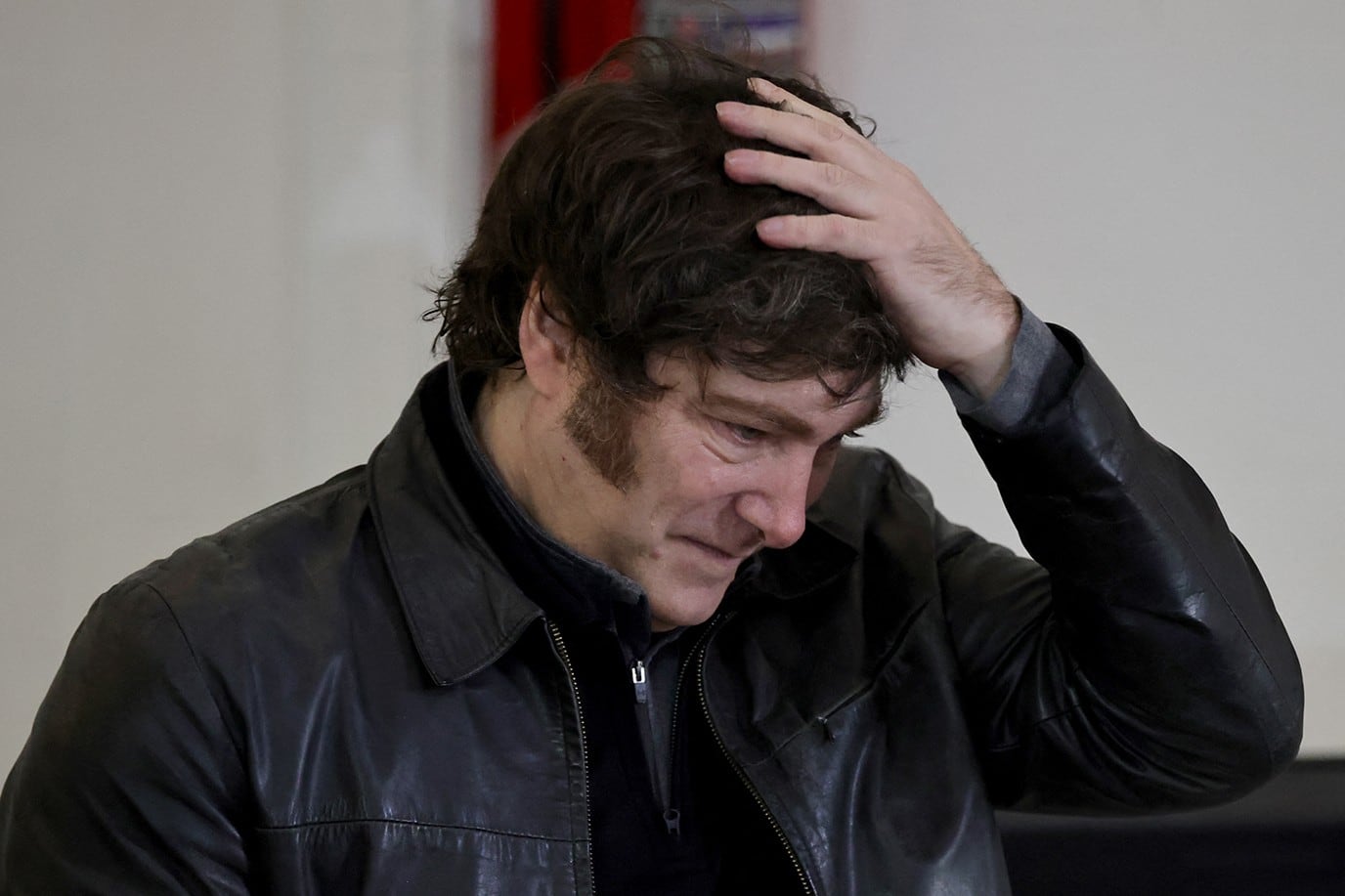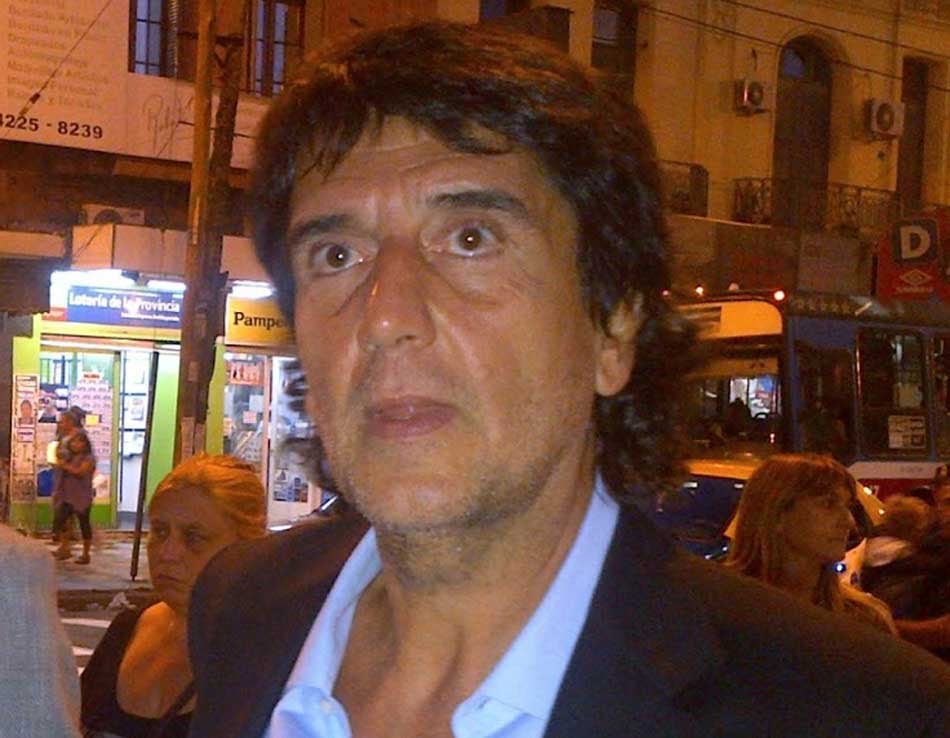Obra de la dramaturga santiagueña Cecilia Salman
"Wachay": estreno catamarqueño en el ciclo federal del Teatro Cervantes
La puesta ganó el 22º Concurso Nacional de Obras de Teatro - Dramaturgias escritas por mujeres, organizado por el Instituto Nacional del Teatro. Propone una reescritura de leyendas del NOA, con figuras como la Kakuy, la Telesita o el Alma Mula, pero la Lita es quien da a luz un nuevo mito: la Sulay.