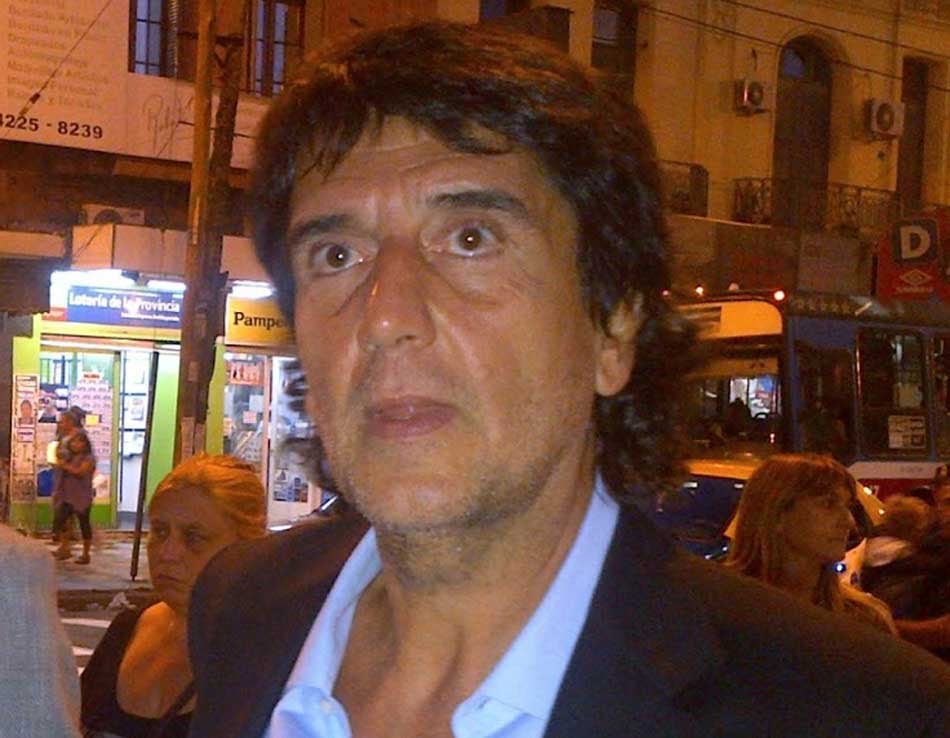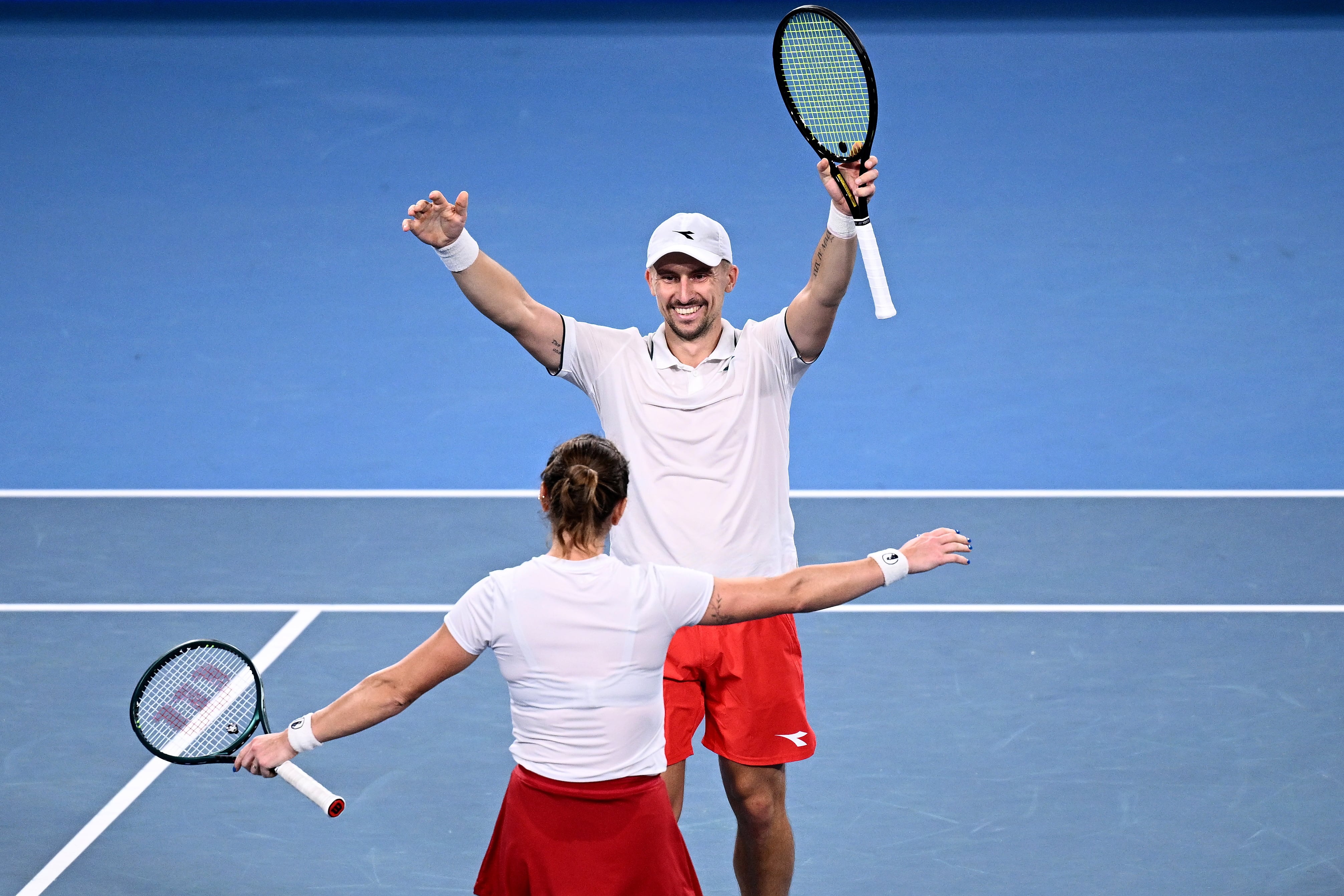Se presenta en el Festival Internacional de Literatura
Lorena Salazar Masso: "El dolor salió en forma de libro"
La escritora era una niña cuando asesinaron a su tío materno, un sacerdote muy respetado en Quibdó, una ciudad del Pacífico Colombiano habitada por una mayoría de afrodescendientes. A él le dedicó la primera novela que escribió, Esta herida llena de peces, una historia que despliega el viaje de una madre adoptiva blanca y su hijo negro por el río Atrato con el propósito de encontrarse con la madre biológica del niño.