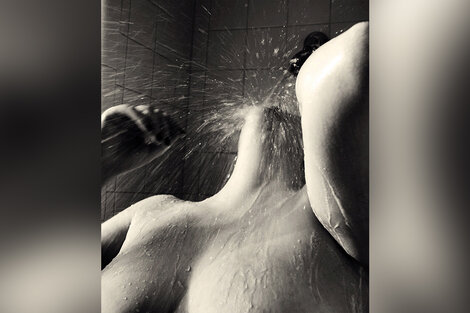Vivo donde trabajo, mi casa es un vivero con cafetería o una cafetería con plantas para vender, y por eso, creo que por eso, soy muy cuidadosa con todos los detalles, estoy siempre atenta a la ubicación de las macetas respecto del sol, combino las flores por color y a veces sólo las pongo cerca para que se ayuden, las asocio, me digo, convencida de que una tiene más fuerza que otra. La azalea, por ejemplo, estaba triste, el otoño fue muy lluvioso, el agua parecía restarle su impulso floral expansivo, y decidí cambiarla de lugar, sólo un poco, la puse al lado del aloe que estaba en su mejor momento, se van a saber acompañar pensé, y no me equivoqué.
Estoy en un pueblo tranquilo, entre Rosario y Buenos Aires, somos alrededor de trescientas familias, todos nos conocemos. Hace algunos meses comencé a sentirme extraña, me ocurría casi a diario, me despertaba de noche agitada, sudando y al abrir los ojos tenía la sensación de haber venido de algún otro lugar, de haber huido y corrido hasta la cama. Nunca antes había tenido problemas para dormir. Siempre había confiado en que bastaba apoyar la cabeza en la almohada para entrar en el sueño. El sueño y la noche habían sido hasta ahí mi protección, me salvaban de cualquier cosa.
Desde pequeña llevo conmigo, para todos lados, un cuaderno al que llamo el espontáneo. Ahí escribo, pero no releo. En el patio de casa tengo mi lugar para escribir, es al lado de las hortensias, una silla azul que heredé del jardín de mi nona. En esa misma silla escuché las historias más hermosas y fascinantes de mi vida. La nona me contaba de cuando ella era niña, de cuando vivía en la montaña, cerca del lago, me contaba que subía al nogal en una larga escalera y que juntaba nueces, que en los veranos se cocinaba para el invierno, me contaba de la guerra, de sus hermanos y primos escondidos en un sótano de la casa, de su mamá hablando con los soldados, de su abuela que había desaparecido y que una noche la había soñado, que había hablado con ella, pero que justo cuando le estaba por decir lo que le había pasado su padre la despertó para trabajar, y después de recordarlo protestaba, cómo protestaba, ¿por qué habrá llegado justo en ese momento, por qué?, si me dejaba dormir un rato más hubiera sabido dónde buscarla, pero no, había que trabajar, decía él, me contaba ella. Yo le pedía todas las tardes que me hablara de esas cosas, le preguntaba por los colores y las formas, imaginaba el olor y el sonido de cada palabra que, aunque en dialecto piamontés, podía entender.
Por sus historias, creo, nunca antes había dejado de escribir. Todas las mañanas, después de hacer los preparativos para el desayuno, voy hasta el jardín, echo migas de pan mojado en leche con un poquito de azúcar, así lo hacíamos con ella también, y me siento a escribir mientras veo a los gorriones comer. Sin embargo, durante el tiempo de los episodios de insomnio, había algo que me lo impedía, llegaba a la silla y no me podía sentar, daba vueltas y vueltas a su alrededor y me tenía que ir.
Una mañana, Milu ‑una amiga muy querida que vive en Buenos Aires, pero que viene al pueblo seguido para visitar a su madre‑ me encontró en esa situación, casi hablándole a la silla, pidiéndole explicaciones y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, rápido, exagerado, casi vomitado, se rió, siempre se ríe de mí. Dice que cuando pueda se viene para acá, que quiere trabajar conmigo, que qué lindo vivir así, que de qué me quejo. Yo esta vez la miré feo, estaba preocupada, a la angustia de despertar en la noche se sumaba el miedo diurno de que eso me volviera a ocurrir, y no iba a aceptar un consuelo como respuesta.
Milu también escribe, a veces nos leemos, yo no leo el espontáneo pero sí dejo que lo lean y me gusta escuchar mis palabras como si fueran de otros. Esa mañana me sorprendió ‑debo confesarlo‑ con una propuesta: me invitó a que hiciéramos juntas un taller de escritura autobiográfica. Me explicó que era virtual y que no tendría que moverme de acá para hacerlo y sobre todo insistió con la idea de que me iba a ayudar, al final, como para que no pudiera acotar nada más, trajo de su auto la computadora, la apoyó en la silla, en la misma silla azul en la que yo antes solía escribir y escuchar historias, y en la que por esos días sólo debía conformarme con dar vueltas alrededor, diciendo: ‑Tomá, te la presto hasta que terminemos.
No me negué a nada, me enseñó a conectarme a internet, nos logueamos juntas en la página de la escuela e hicimos la inscripción. Esa noche tampoco pude dormir.
Me acuerdo ahora de que lo primero que vi al entrar al foro de Los trapitos al sol ‑así se llamaba el taller‑ fue un cuestionario de Proust no hecho por él. No sabía, hasta ese momento, que los ingleses jugaban a responder preguntas mientras tomaban té: "¿Qué don de la naturaleza querría tener?" fue la que más rápido contesté. Después vinieron otras consignas, de a poco me fui pudiendo sentar en la silla de al lado de las hortensias, de nuevo llevaba el espontáneo conmigo. Todavía no dormía bien, pero me sentía mejor.
La penúltima de las consignas, que pedía que buscáramos una foto familiar, me indagó y movilizó particularmente. Al comienzo pensé en una imagen de la infancia, pero enseguida supe que no representaba lo que era para mí una foto familiar. ¿Qué es la familia?, me pregunté. Recorrí la casa, atravesé el jardín varias veces, ese día no pude abrir la cafetería, no quería hacer otra cosa más que dedicarme a encontrar la foto, fui hasta el lugar donde las guardo impresas: una lata de galletitas Fachitas de los tiempos en que para la merienda íbamos a la galletitería y la señora que atendía pasaba su mano, cubierta con una bolsa transparente que hacía de guante, por el mostrador para ofrecerme una suelta y yo, del otro lado, retrasando mi vergüenza, estiraba la mano y esperaba la frase final que decía: "esta te la llevás puesta". No sabía bien qué significaba, pero me encantaba y esperaba ansiosa el momento. Elegí un álbum al azar, abrí en cualquier parte y ahí estaba, mi foto familiar.
La puse frente a la computadora para verla seguido antes de disponerme a escribir. Tenía que describirla minuciosamente y lo que al comienzo me había parecido muy sencillo con el correr de las horas se iría complicando, miraba la foto y pensaba ¿por qué no tenía una imagen con un paisaje de montañas o mar?
No quería preguntarle a Milu si lo había resuelto o cómo haría, habíamos acordado juntarnos para hablar sobre los textos sólo al final del taller.
Después de varios días de mirar la foto, de hablarle, de idear varios principios y no decidirme por ninguno fui a guardarla otra vez en la lata. Sentía que tenía que hacer el ejercicio de recordar, me había dado cuenta de que había olvidado mi propia historia, de que había dicho mucho sobre otros pero que los otros se habían acabado cuando yo, un día sin darme cuenta, dejé de verme entre ellos. El amor doméstico, el de lo cotidiano, el del beso de buen día, el de las flores, el del dulce o la compota para el desayuno, ese amor intenso y veloz, sobre todo veloz, te envuelve, te va llevando y en un paso misterioso, sin que puedas percibirlo, te borra. Mirar la foto y reconocer en ella mi olvido me hizo volver a mí, a lo que creía ajeno, a aquello propio que llevaba tiempo desconociendo.
Me tomé la tarde, estaba fresco, y casi como en una ceremonia, corté hortensias, las puse en un frasco al lado de a la computadora, preparé el mate con pasionaria, serví una porción de budín y me senté, cerré los ojos, respiré profundo, quería recordar y recordé, la foto me servía de puente, era domingo, hacía calor y estábamos en la ochava de una esquina céntrica de Rosario. Se nota el verano por la fuerza con la que brilla el sol ‑lo siento ahora en mi espalda mientras escribo‑, serían cerca de las tres de la tarde. Atrás, se ven las aberturas y puertas de aluminio blancas con vidrios espejados, decoradas con guirnaldas navideñas verdes y amarillas, adelante estamos nosotros tres: el More con remera y pantalones de jean, barba recién recortada, los lentes de ver puestos y los de sol colgados al cuello junto a un collar de mostacillas verde cristal que le había hecho yo, que estaba al lado, con el pelo corto a la nuca y el par de aros que uso sólo en ocasiones especiales, hecho con las cuentas de la gargantilla que mi nona ‑la misma de la silla‑, compró en el barco cuando vino de Italia. Tenía la pollera de flores bordadas, azules y rojas, que el More me había regalado para un cumpleaños, y mis manos descansaban en un abrazo de sostén con el que protegía el fular color beige que resguardaba a nuestra hija Rosa recién nacida. El More me abrazaba, a sus pies la mochila marrón, sonreíamos los dos, las bocas agrandadas cerraban nuestros ojos. La escena no disimula la velocidad con la que las cosas se habían transformado por completo en el curso de esas últimas cuarenta y ocho horas anteriores a la imagen. En el espejar de las ventanas se los ve a Mica, un poco agachada para lograr el foco de la foto y a Pedro, su novio ‑y hermano del More‑, que ríe con los puños de las manos apoyados en la cintura, mi hermana Silvia y Javier, su marido, que, intuyo porque no está en la foto, lleva a mi sobrino a upa. Nos habían pasado a buscar para traernos a casa.
No paraba de escribir, estaba tranquila, pero sentía vértigo, podía imaginarme el recorrido del agua del mate en mis adentros. El agua o la foto calaban hondo, ya no podía detenerme, me vi en la habitación del sanatorio, nos habían hecho internar de madrugada, a las cero horas del sábado 22 de diciembre de 2012, iban a inducirme el parto, llevábamos cuarenta y dos semanas de gestación y esperar ‑decía la obstetra‑ era riesgoso. Habíamos ido a consulta el miércoles anterior, y tras hacerme tacto, la médica dijo: esto está verde, podés estar un mes más así. Cuando salimos de ahí, el ruido de la calle me aturdía, los autos no paraban de tocar bocinas, el semáforo estaba roto y había una especie de atasco, le agarré fuerte la mano al More y le pedí que camináramos. El olor del jazmín del aire lo invadía todo en la ciudad, hermoso, de a poco fui recordando cada una de las estrategias para estimular el comienzo del trabajo de parto, me volvía loca la idea de que sacaran a la niña antes de que ella decidiera nacer. Desde ese día subí y bajé todas las escaleras que encontré, me hice reiki, le hablé a Rosa, le hablé de mí, de que estaba preparada, de que la esperábamos, le dije que lo haríamos cuando ella quisiera, pero casi rogándole que quisiera antes de la fecha prevista para la inducción. Nos internamos por primera vez el viernes 21 de diciembre, eran las siete de la mañana cuando llegamos al sanatorio, pero ya no había habitación, ni lugar en la sala de preparto, todo estaba lleno, en el quirófano habían tenido que poner una camilla supletoria, nadie nos decía nada. El olor de los pasillos era insoportable, mezcla de goma de piso de ascensor seca con cloro desinfectante. Era el fin del mundo, hacía días que en la televisión y en las redes sociales se hablaba de lo que ocurriría con el solsticio de verano. Mientras esperábamos leíamos las noticias del diario para confirmar que para nosotros todo estaba por empezar.
Escuchábamos las conversaciones de la sala, había muchas mujeres solas, algunas habían adelantado el parto porque el lunes siguiente era navidad y otras estaban atentas al turno para poder entrar a ver a sus bebés internados en neonatología. Algo en el aroma del lugar me desesperaba, recién un tiempo después sabría que ese era olor a leche, me sigo conmoviendo ahora cuando pienso en esas madres midiendo su tiempo en las sillas de una sala de espera, me angustia imaginarlas con las tetas llenas, les resaltan las venas del pecho si las mirás, un sacaleches no es suficiente para compensar.
Cerca del mediodía, nos llamó por teléfono la obstetra para decirnos lo obvio: así no podremos trabajar. Mi alegría era inmensa: perfecto, le dije, volvemos el 26. No, de ninguna manera, contestó, ahora te revisan y vuelven esta noche así mañana tempranito empezamos. Bueno, acepté, y avisamos a la familia.
Para ese momento todo sabía a latex, me hicieron tacto, tenía ya tres centímetros de dilatación, las cosas parecían tomar otro rumbo, esa tarde, de a poco se fue desprendiendo el tapón mucoso, terminamos de leer Estocolmo de Havilio, sentía las contracciones, me parecían seguidas, pero la obstetra nos había dicho que sólo había que considerarlas si continuaban mientras estaba horizontal. Me acosté en el piso, con almohadones en la cabeza, y me quedé un rato en esa posición, no seguían. Prendí un sahumerio y palo santo, antes de las doce volvimos al sanatorio, al llegar me hicieron un monitoreo, tacto, tres de dilatación, todo igual, la enfermera me deseó buen descanso y cerró la puerta.
La habitación estaba oscura, escuchaba los pasos del pasillo, trataba de descubrir, por el sonido, los zapatos que usarían y me convencí de que las enfermeras no caminan, ellas solo arrastran los pies. El More se durmió y yo tenía contracciones bastante fuertes, estas eran seguidas, las contaba, cada cinco minutos, constantes, cada tres minutos, de a ratos me concentraba para transmitirle tranquilidad a Rosa. Cuando llegaron a la mañana para inducirme les dije que ya lo estábamos haciendo nosotras y un rato después llegó la obstetra, yo respiraba profundo con cada contracción y le agarraba la mano al More, bajamos a preparto, se oían los latidos del corazón de Rosa como si estuviéramos en una caja de resonancia. Quería estar desnuda, la bata me ahogaba, quería silencio y música, pero preferí el silencio, el More siempre al lado, cuando vino la obstetra a ver cómo seguía le dije que no entendía cómo se podía reincidir, cómo es que después de esto alguien vuelve a embarazarse, pregunté y se rió, nosotros también, y aseguró que después te olvidás del dolor. Trataba de imaginar a las otras parturientas, cuánto les faltaría, una gritaba: "Sáquenmelo, no puedo dejar de gritar, no puedo...", y nosotros descifrábamos el resto del diálogo. Pasaron tres horas y yo había cambiado poco de posición, me mantenía sentada, con la espalda inclinada hacia adelante porque parecía doler menos, el More me pasaba su mano con fuerza por la cintura para bajar la tensión, esos masajes eran muy aliviadores, estábamos solos en esa sala. Un rato más tarde, no sé cuánto tiempo había pasado, volvió la obstetra con la intención de romperme la bolsa, pero se había olvidado los guantes. Apenas salió por la puerta sentí que me desangraba, había roto bolsa, no era más que agua y estaba limpia. Todo bien, dijo ella. El dolor se hacía más fuerte pero me contuve y no grité, quería callar todo a mi alrededor y transmitirle calma a nuestra bebé, con diez de dilatación empecé a pujar, habrán sido dos horas, el More me daba coraje y me decía que estaba hermosa, que me amaba, que estaba orgulloso, ese susurro me anestesiaba mientras yo estaba subida en un tren que descendía en bajada y escuchaba todo a la vez sin distinguir completamente el sentido de las palabras. Entre pujo y pujo todo era muy rápido: vamos, vamos, arengaba la obstetra con cada contracción, vamos, y yo sentía que mi vagina se abría como un flujo elástico, otro pujo y ya podía verse la cabeza de Rosa, lo hice por última vez con toda mi fuerza, algo levantó mi cuerpo, una energía ancestral que parecía no pertenecerme estaba ahí, y escuché de golpe el llanto de Rosa y al More diciendo: mirá, mirá quién viene, Rosa en mi pecho, la piel resbalosa y azulada, la besamos, en el medio vino otra contracción, me pidieron que tosiera y salió la placenta, me limpiaron y nos llevaron a la habitación. Con Rosa ya prendida a la teta me hice parte de la impronta de un sonido tan desconocido como eterno y pude ver lo que sería para siempre.
A la mañana siguiente me levanté casi urgente, quería irme, que nos dieran el alta, agarré la ropa que tenía preparada en una silla y sin hacer mucho ruido, recuerdo, fui hasta el baño, prendí la luz y me miré al espejo, de a poco, porque no me animaba a hacerlo con profundidad, casi en puntas de pie me acerqué al inodoro y bajé la tapa, apoyé las prendas, y me saqué la remera, una larga que me había llevado para estar ahí. La verdad es que no me gustan los camisones, mi abuela tenía por costumbre tener uno envuelto en una bolsa preparado para estrenar en caso de que tuviera que internarse y mi madre decía que no usaba ni medias ni bombachas rotas por si se accidentaba en la calle y la tenían que llevar al hospital. Me vi los pies, hacía tiempo que no lo hacía tan directamente y entré a bañarme, abrí un jabón, de esos chiquitos como de hotel, saqué el papel con extremo cuidado y lo apoyé en un borde del zócalo de la ducha, con la cabeza un poco inclinada hacia atrás me sumergí en la lluvia, salía fuerte, de a poco fui dejando que la cara también se masajeara, y con un leve movimiento del cuello de adelante hacia atrás, puedo sentirlo, se abría sutilmente mi boca, pelo y cara, cara y pelo, lloré, lloré mucho, el sonido del extractor ocultaba la rudeza de mi llanto y así, sin salirme de esa incomodidad, elevé los empeines, flexioné las rodillas, y bajé hasta quedarme en posición fetal, sentía el agua correr en mi espalda y la velocidad con la que me latía el corazón, parecía querer escaparse hacia algún lugar, pero yo estaba ahí, otra vez, naciendo.
Cuando terminé de escribir supe que hay cosas que las palabras no alcanzan a decir. Me estaba viendo salvaje, nacida de una foto, tenía los pies apoyados en el piso, la fuerza de la tierra me convocaba. Recorrí mi cuerpo hasta la cabeza y usando el termo como espejo me pinté los labios de rojo como cuando jugaba de niña a ser mamá, y volví a llorar.