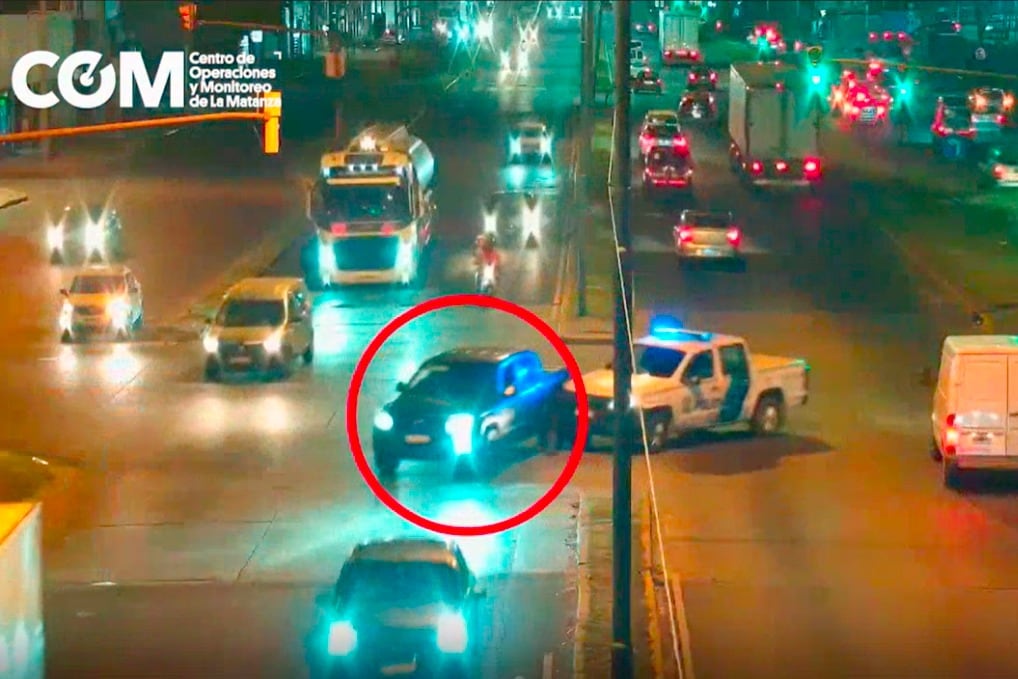Jitler, novela póstuma del narrador Gabriel Báñez
El lenguaje bajo tierra
Esta novela tiene de fondo una trama histórica que es destruida en pocas páginas. En clave de crónica periodística y de investigación, el autor desplegó un juego narrativo de altísimo cinismo sobre lo policial, el best seller de suspenso y el lenguaje cientificista.