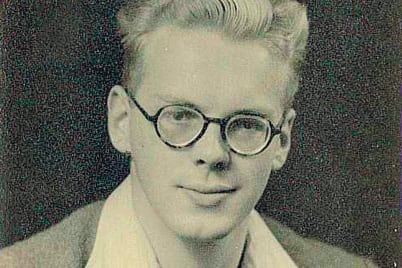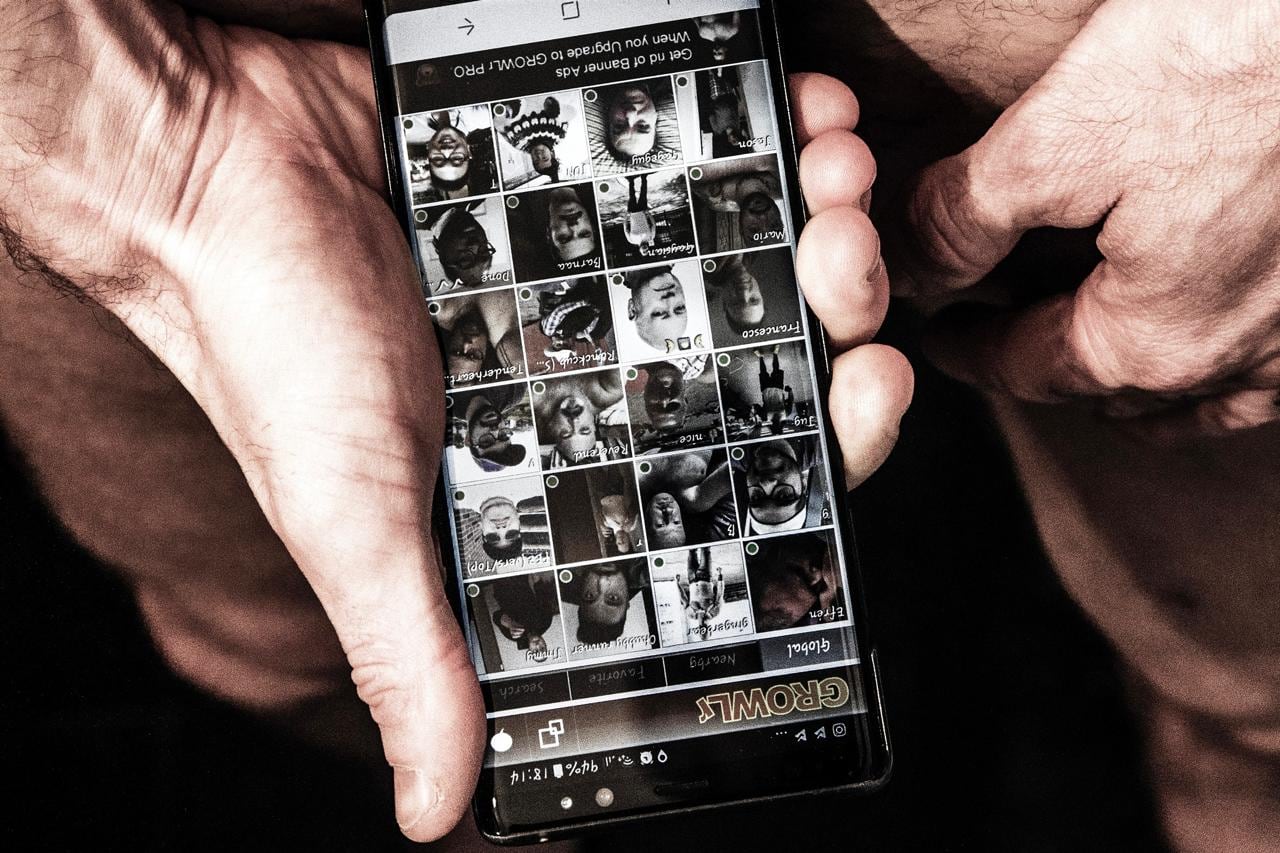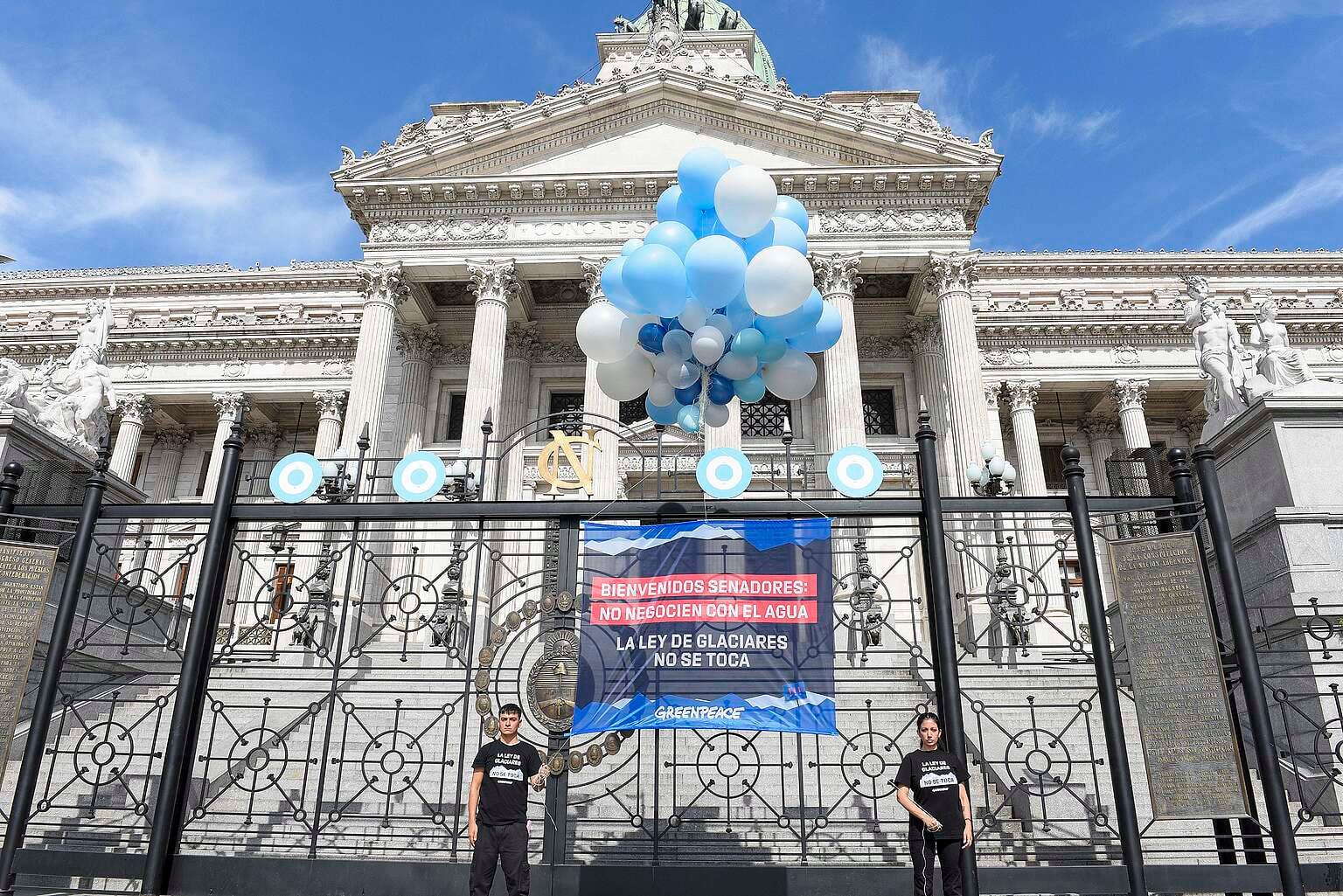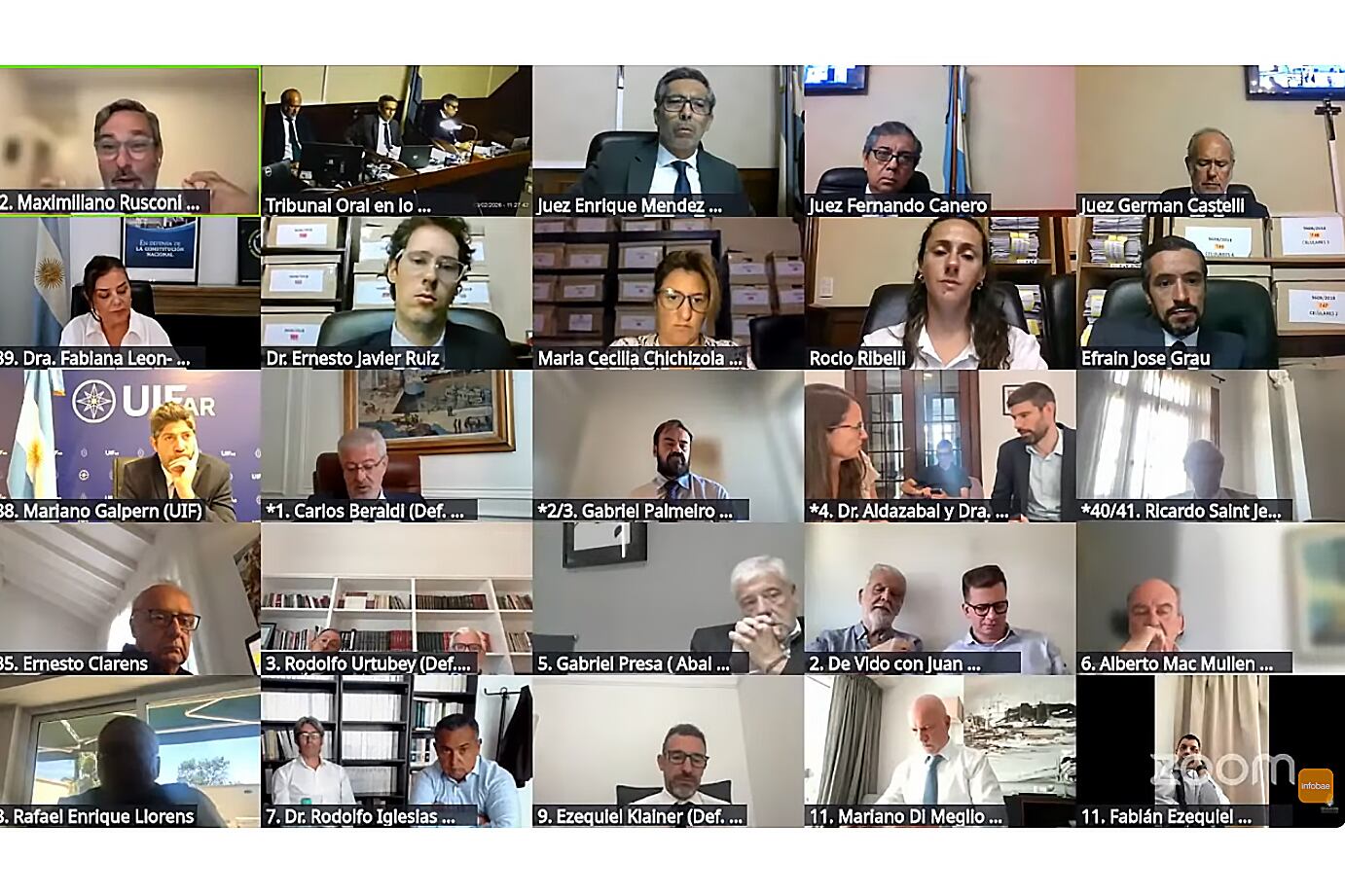J. A. Baker
Como un halcón
Publicada en 1967, El peregrino permanece como uno de los libros más notables y emocionantes que se hayan escrito sobre la naturaleza. J. A. Baker, escritor inglés autodidacta, se dedicó amorosamente al estudio de los pájaros y, en especial, a observar los hábitos cazadores del halcón peregrino, para terminar escribiendo un libro de absoluta originalidad que por primera vez se conoce en castellano, con traducción de Marcelo Cohen.