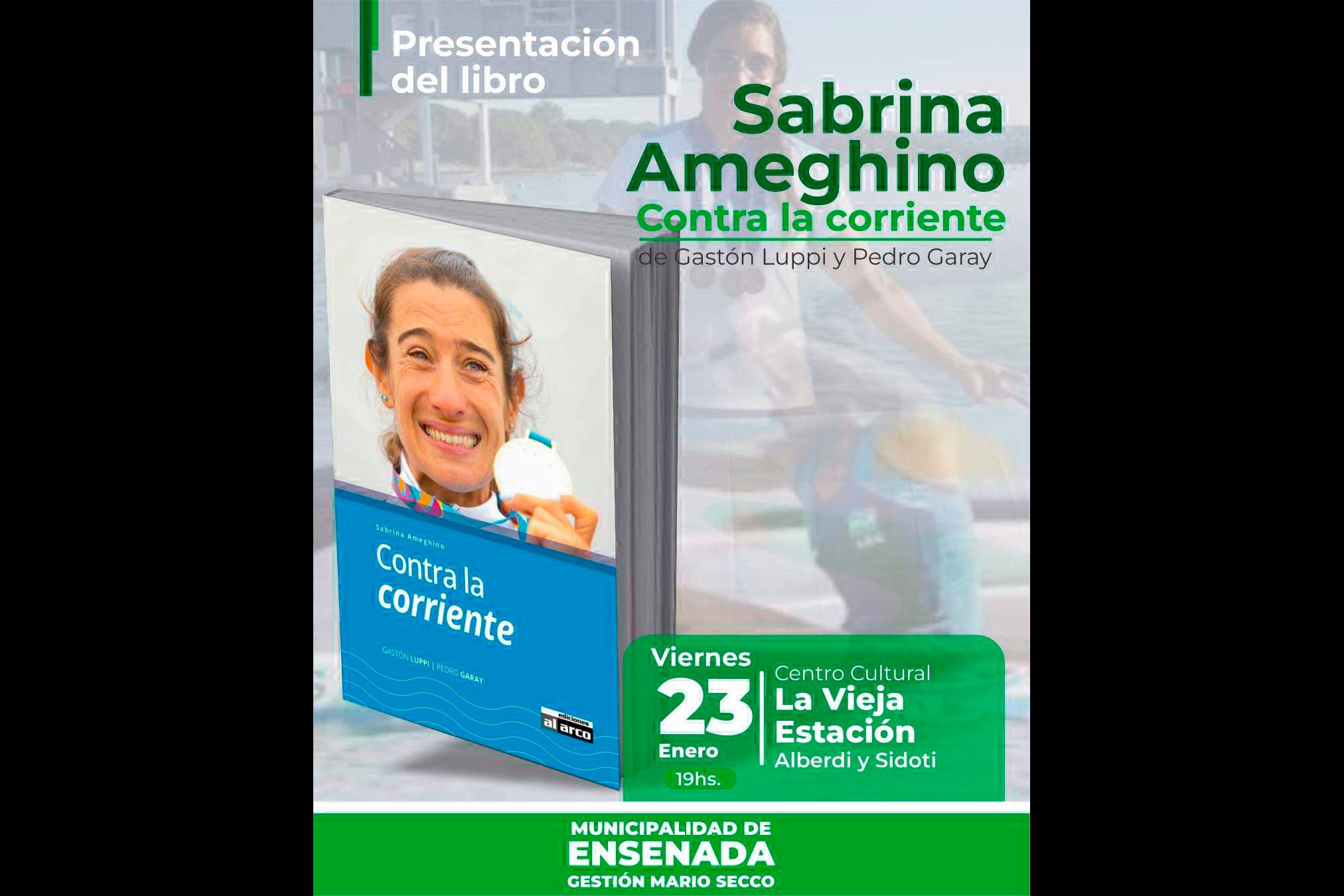La forma del agua
Donde viven los monstruos
La fábula de la bella y la bestia puede tener innumerables versiones, pero sin dudas la de La forma del agua, la última película de Guillermo del Toro, no tiene nada de cuento edulcorado ni visión consoladora: ambientada en 1962 en plena Guerra Fría y crisis de los misiles, transcurre en el ámbito de un complejo militar a donde llevan un ser anfibio proveniente del Brasil, que trazará una alianza con una mujer encargada de la limpieza mientras es sometido a los tormentos de un militar veterano de la guerra de Corea. Protagonizada por Sally Hawkins y Doug Jones –como la bella y el monstruo respectivamente–, La forma del agua tiene trece nominaciones al Oscar. En esta entrevista, Guillermo del Toro habla acerca de las fuentes cinéfilas de su película y explica por qué es hija del sincretismo entre el catolicismo y la religión ancestral de su país, México.