![]()
![]()
![]() Domingo, 29 de septiembre de 2002
| Hoy
Domingo, 29 de septiembre de 2002
| Hoy
Cabezas
 Por María Moreno
Por María Moreno
La Machi dice que ya no queda más que rezar. Lo lee en el cielo plomizo, en la carrera de las nubes y el vuelo de las aves, en la propia boca, porque el jugo de la yerba parece sangre, y en el sahumerio de bosta cuya humareda no logra levantar altura sobre el suelo. El general Mariano Rosas ya no sale del poncho pampa en cuyos pliegues duerme sentado y sólo abre los ojos para probar un brebaje amargo que la Machi le alcanza en una cuchara de plata de la vajilla de los Rosas. Alrededor de la enramada, las chinas cascotean a los perros que se alejan en busca de fogones más amigos de donde salte una grasita de guanaco o la tripa de una yegua sacrificada. La cabeza del general cae sobre el pecho: en las depresiones de las sienes y de la coronilla, donde la ciencia frenológica de su compadre, el general Mansilla, vio las crestas de la humanidad voluntariosa y astuta, ahora puede leerse como en un libro abierto porque está en los huesos. ¿Es la viruela que vino con los Remington y el aguardiente en las alforzas del huinca? ¿O la vejez que en el guerrero se apresura cuando lo agarra desmontado y vencido? En un ejemplar de 1877, el diario oficial dice que lo enterraron con sus platerías y sus caballos, más una yegua gorda que los lonkos pasaron a degüello en medio del plañido de las lloronas.
Se fueron las escarchas de junio y el año nuevo con sus rogativas y su orgía. Muchas veces el cielo se puso negro y se oyó el clarín de la partida hasta que sonó demasiado cerca. Para entonces, el cráneo del general había sido pelado por la fauna funeraria. Cuando el comandante Racedo lo desenterró, apenas hubo que limpiarlo con alcohol, pero ya no hedía cuando fue a descansar a las vitrinas del doctor Estanislao Zeballos. Trescientas cabezas confederadas del ejército del desierto eran, cada una con su sello estampado sobre el cráneo. Hasta 1949 el del general metió susto a los niños que visitaban el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Tenía el número 292. Por la noche, el guerrero tehuelche Inacayal, conchabado luego de su captura como cuidador del museo, bebía y lloraba mientras lo contemplaba detrás de los cristales. A veces prorrumpía en gritos atroces y por la mañana, cuando saludaba al sol y pronunciaba las rogativas, caía dormido con las manos apoyadas en las vitrinas y las trescientas cabezas alineadas se perdían en perspectiva a lo largo de los estantes y sus imágenes se esfumaban bajo las manos de Inacayal como si él las dirigiera en una alegoría: un ejército sin cuerpo y seiscientos ojos vacíos.
Glande
Son dos macetitas de apariencia insignificante pero, le escribe el perito Moreno
a su padre, tienen la gracia de que las plantas estén florecidas y de
haber crecido en La Pampa. La carta que envía desde Azul indica que ésta
le llegará junto con un cajón de 70 cráneos en la diligencia
17 con destino Buenos Aires. La encomienda, indica, deberá ser recogida
cuanto antes pues el mensajero podría sobresaltarse con su contenido.
El perito Moreno prepara su segunda excursión a Nahuel Huapi pero por
ahora se entretiene con pretender completar la colección de cráneos
de la familia de Catriel. Ya ha conseguido el de Cipriano, junto con el esqueleto
(completo) de la mujer de éste, Margarita. Y espera señales de
la muerte de Marcelino Catriel, que ha sido herido en el arroyo Nievas y a quien
su hermano José Luis ha prometido entregar, aunque el perito alberga
sospechas porque lo encuentra pícaro y vulgar.
Las macetitas van a parar a la Quinta Moreno, donde en 1912, convertida en fábrica
de ladrillos y abandonada, un asesino de 16 años mata a un niño
de tres estrangulándolo con un hilo. Como el niño no muere, busca
una piedra y la usa para atravesarle el cráneo con un clavo. En la carta
enviada desde Azul, el perito decía que la cabeza de Catriel aún
hedía (podre). La del criminal Cayetano Santos Godino, que tiene el humano
olorde la seborrea, es analizada bajo el punto de vista lombrosiano. El Dr.
Mercante, que está preocupado por la estética del cráneo
argentino y colecciona por la calle Florida cabezas puntiagudas como un cono,
redondas como un queso, oblongas como un melón o como la quilla de una
motonave y jamás encuentra su ideal –la cabeza ovoide o bracocefálica–,
registra en Cayetano Santos Godino un índice cefálico inferior
al normal. El Dr. Cabred, que ha preferido ser el presidente de los locos a
ser el ministro de los cuerdos y dirige el Hospicio de las Mercedes, le cuenta
27 cicatrices en el cuero cabelludo. El partenaire del Dr. Mercante, el Dr.
Nelson, somete al criminal a un test mental para retardados y niños analfabetos
cuyo autor es el Dr. H. J. Becker, de Detroit.
—Voy a entregarle un librito con figuras bonitas, que nos van a entretener.
Pero no hay que abrir el librito antes de que yo se lo diga. Escuche con atención
lo que voy a decirle. No debe hacer preguntas. Quiero saber lo que usted puede
hacer por sí solo. Algunas de las cosas son muy fáciles pero otras
son un poquito difíciles. Pero haga lo mejor que pueda. No mire al guardia
ni pape moscas. Usted debe mirarme a mí y al papel que tiene en la mano.
Voy a marcar algunas de las figuras de esta página. Yo le diré
qué figura debe marcar y usted marcará la figura que yo le diga.
Una marca quiere decir hacer una raya con lápiz atravesando el dibujo
así.
El Dr. Nelson se pone de pie y traza rápidamente en el pizarrón
el contorno de una bola y luego lo cruza con una raya. Luego de 35 minutos de
hacerle señalar en diversas figuras la parte del paraguas que ataja la
lluvia, la del carro en donde se pone la carga y la del saco donde van los brazos
de las personas; de encerrar con el contorno del lápiz estrellas, cerdos
y vasos en grupos de dos y de tres; de seleccionar entre varios muchachos y
una bandera cuál era el menos parecido a los otros, el Dr. Nelson decreta
que el nivel mental de Godino es de primero inferior b. Pero su sexo despierta
más interés que su cabeza. “Estos órganos son de tales
proporciones que aun en adultos es raro verse”, se admiran los doctores
de la policía Negri y Lucero. El Dr. Mercante toma el pene entre los
dedos, lo estira y le pasa el centímetro otra vez. Marca 18. El Dr. Cabred
se concentra en un rasgo y descubre la metáfora: “Glande en forma
de badajo de campana”. Godino confiesa haberse colocado fósforos
en la uretra. Se lo declara el degenerado argentino.
Crimen
La colección privada del Dr. Lombroso era vasta. Incluía los botines
encontrados en los sepulcros de la campiña piamontesa que fueron transportados
–con la complicidad de un procurador real– en bolsas descosidas en
calidad de cargamentos de calabazas. Había cráneos tártaros
y neocelandeses, máscaras de grandes criminales, maquetas de prisiones
y un crucifijo que ocultaba, entre sus gotas de sangre artificial, un puñal
retráctil. Pero lo que el Dr. Lombroso solía acariciar con devoción
eran sus vasijas criminales: esas rebuscadas artesanías del encierro
donde los condenados esculpían las escenas de su vida delictiva y sentencias
como ésta: “Qui riposa il povero Tulacche; stanco di rubare en questo
mondo va a rubare nell’altro”. Aunque la jactancia del criminólogo
prefería los fastos comprados a la familia de Lazaretti, un ex borracho
atacado de delirio místico que, vestido de autoridad eclesiástica
y con una comitiva que ocupaba 24 millas del camino a Roma, intentó llegar
hasta el Sumo Pontífice para reclamar un anillo expropiado por sus herejías
y la verga de Moisés. Palomas blancas, pendones con inscripciones esotéricas,
un caballo con alas, el sello con que el iluminado marcaba a sus acólitos
y el bastón construido en cinco pedazos, como cinco eran los apóstoles,
fueron acogidos en el museo del doctor Lombroso mientras el dueño legítimo
descansaba desde hacía rato luego de ser fusilado a manos de la policía.
Las tesis del criminólogo Lombroso surgían como satoris ante los
cuerpos abiertos para la autopsia y él las fortalecía hasta darles
el peso pesadoque exige el rigor teórico. Cuando examinó el cuerpo
del célebre criminal Vilella descubrió que, en lugar de la cresta
occipital media, tenía una cavidad semejante a la de los pájaros
rapaces. De ahí siguió el hilo de sus asociaciones libres hasta
adoptar algunas certezas: los criminales debían ser estudiados como si
fueran objetos de historia natural. Sus cráneos eran prontuarios proféticos,
mapas de ruta para derramamientos de sangre. En lo único en que fallaban
era en que no daban la fecha ni la hora del crimen por venir, ni el nombre de
la víctima.
Cabecita negra
Ese hombre tenía una manera extraña de recordar lo que había
olvidado totalmente. De entre 226 especies de pájaros criollos, diez
se le habían vuelto borrosas y a una la había olvidado hasta no
valer la pena de ser siquiera mencionada. Por el canto recuerda 154, ya que
ha perdido la melodía de 7, y 31 se han vuelto confusas y difíciles
de organizar en los archivos de la memoria de un país que recuerda sonoro
y colorido. Allá lejos y hacía tiempo, ese hombre había
trazado, en la tierra de su paraíso infantil, mapas de vuelo que se extendían
hacia los cuatro puntos cardinales, de asentamientos establecidos de acuerdo
a las estaciones, de materiales para nidos que iban desde la crin de caballo
al papo de cardo. Sin sus observaciones y sus acuarelas no habría cielo
argentino. Es por eso que a Guillermo Enrique Hudson, hijo de norteamericanos,
nieto de ingleses, se le podía decir “Guille” o “Quique”.
Es posible recordar lo que se ha olvidado, pero no saber aquello que ocurrirá
con lo que se recuerda. El cabecita negra forma parte de las 154 especies recordadas
por ese hombre y preciosamente descriptas y clasificadas por él. ¿Es
por su paulatino pero indeleble avance sobre las ciudades, por su canto monocorde
pero pegadizo y su costumbre de andar en bandas que ese nombre se impuso con
malevolencia para nombrar a los hombres oscuros de esa antigua entidad llamada
pueblo? ¿No era más certera la palabra tordo para aludir desde
el desprecio a los de piel oscura en lugar de que esa palabra nombrara algo
totalmente opuesto: gentes de diploma, generalmente blanca como canarios? ¿O
nombrar a aquellos hombres por la cabeza aludía al encono provocado por
lo que sobresalía cuando éstos se calaban el traje del integrado,
considerado inmerecido? Ese hombre murió ignorando que había contribuido
a una analogía injuriosa y que, en algún momento de la historia,
los argentinos nombrados como pájaros serían cobijados en la jaula
protectora de unos brazos al que hoy les falta –como a las especies recordadas
borrosamente– la nitidez de la forma, el acabado humano de las manos.
Forense
–¿Todavía están lavando? –pregunta el joven a
alguien que está del otro lado del teléfono. Podría ser
un mayordomo que interroga a un miembro de su cuadrilla de subordinados y que
está en el primer paso del arreglo de un salón para banquetes,
antes del mantel blanco y de los adornos florales. Pero lo que están
lavando son los huesos de un hombre. El joven, con un repentino gesto de conciencia
histórica, indica: “Si la máquina está fallando compren
otra”.
En 1984 la Conadep, por pedido de la organización Abuelas de Plaza de
Mayo, hizo venir al país a un grupo de investigadores de la Asociación
Americana por el Avance de la Ciencia. Entre ellos había un tipo de aspecto
bonachón que era experto en la identificación de cadáveres
producto de catástrofes aéreas y crímenes de la mafia.
Se llamaba Clyde Collins Snow y usaba sombrero tejano y chapa de sheriff.
Cuando la Conadep concluyó que la respuesta a la pregunta por el destino
de los desaparecidos estaba subordinada a los avances que se produjeran en la
individualización de los responsables de la acción represiva,
Clyde C. Snow meneó la cabeza e hizo una mueca casi irrespetuosa.–Si
usted puede descubrir quién era esa persona y cómo murió,
esto a menudo lo lleva directamente al asesino.
El joven del teléfono está en el Equipo Argentino de Antropología
Forense formado por Snow. Él lee en los cráneos la trayectoria
de una bala, remueve archivos de dentistas, escucha a una madre que repite insistentemente
una fecha, repasa colecciones de diarios de la década del setenta y compara.
¿Hubo un traslado en El Vesubio? ¿Cuántos meses después
de la fecha que la madre repite y repite? ¿Estaba X entre los trasladados?
¿Figura su nombre en la noticia del enfrentamiento? ¿En donde?
¿Zona sur? Entonces puede estar entre los 160 NN exhumados en Avellaneda.
Lo que más impresionó a los hijos de X fueron, junto al cráneo
de su padre –había sido identificado entre otras cosas por un clavo
en el fémur, implantado luego de un accidente de moto–, los zapatos.
Eran unos borcegos que todavía podrían estar en uso, clavetados,
de mochilero.
La primera vez que el joven tuvo que entregar una cajita de restos a los deudos,
se largó a llorar.
Clyde C. Snow lo consoló:
–Uno puede trabajar de día y llorar de noche.
Cacique
“Cuando se es rico da más pena estar pobre”, piensa el general
Mansilla porque en su choza de Maracayú hay poca luz, el lápiz
es malo y las hojas en las que escribe están abolladas. Sin embargo,
se asombra de la ligereza de los propios dedos para desplegar millares de combinaciones
elocuentes a través de signos mudos que él juzga, por deformación
profesional, como ejércitos de patas de mosca enfilados en columnas cerradas.
¿Es sólo por haber visto hoy la choza de un indio tembecuá
que se acuerda de esa cabeza toba, copiada del natural, ni bien fue separada
de su cuerpo y cuando el dibujante aún escuchaba la voz tronante del
vencido? Al general le parece que la cabeza está ahí esa noche
de Maracayú, donde no tiene ni un cadete que le cuente su vida para amenizar
el fuego del fogón, la misma en que vio el fantasma del cuerpo cuando
el casco de su caballo chocó con el pedernal de cal y canto que señalaba
el Imperio do Brazil. Y con la mala luz de la choza evoca el rostro que parecía
morder, arañar y escupir antes del degüelle y el lápiz. Ve
la cabeza toba entre la vida y la muerte e imagina al guerrero que gastó
hasta la última flecha y rompió el arco antes de arrojar la clava
y ser partido en dos por el sable. Regaló el dibujo al Presidente de
la República pero sabe que la cabeza figuró en la última
exposición de la Sociedad Científica. No ha podido leer en ese
cráneo disecado, como otrora leyó en el de Mariano Rosas, la obstinación
y la astucia. Al igual que el célebre frenólogo Donovan leyó
en el suyo propio la falta de secretividad y cautela, dictaminando que era malo
ser abierto, franco y cándido como esa cabeza.
La cabeza de Mariano Rosas fue entregada a la nación ranquel en el siglo
XXl, en el interior de una urna hecha de un material inerme, acolchada con elementos
de resistencia centenaria. Pero los descendientes de su raza la abrieron y la
tocaron uno por uno. La enterraron en año nuevo al son de las trutrukas
que ya no son de madera recalentada sino de mangueras revestidas con lana de
colores. Descansa en Leuvucó, en el interior de una pirámide de
caldén, en una de cuyas caras están los símbolos del linaje
de los zorros. Como cabeza, ha vuelto a llamarse Panguithruz Güor. Ni la
cámara de Azul TV pudo filmar el nguillatún con que la despidieron.
El trípode quedó solo como un extraño espectro camuflado
entre los chañares.
Mafia
No se olviden de Cabezas.
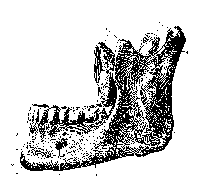
-
Nota de tapa
Cabezas
La historia y la cultura argentinas pueden ser leídas en un itinerario de huesos, desde los...
Por María Moreno -
RESEÑAS
Vicente Battista: Los cazafantasmas
-
RESEÑAS
Alejandro Grimson: Cruzar el puente
-
PERFILES
Perfiles: Eduardo Gudiño Kieffer (1935-2002)
-
Centenarios: Luis Cernuda
-
ENTREVISTA
Entrevista: Antonio Tabucchi y el problema del tiempo
-
Carlos Altamirano: En busca de la cultura perdida
-
Cabildo abierto
-
Intelectuales
-
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del Mundo
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






