![]()
![]()
![]() Domingo, 27 de noviembre de 2011
| Hoy
Domingo, 27 de noviembre de 2011
| Hoy
La trastienda de la fe
Un nuevo libro de cuentos de Liliana Heker es bastante más que una novedad editorial: La muerte de Dios marca su regreso a la ficción después de una década, cuando sintió y sufrió un apagón creativo que iría venciendo poco a poco. En esta entrevista habla del proceso paulatino que desembocó en este volumen de cuentos, de su próximo trabajo sobre su experiencia en talleres literarios, de Dios, la pérdida de la fe y la recuperación de la literatura.
 Por Angel Berlanga
Por Angel Berlanga
“Tal vez esto era todo: un resplandor lejano en la adolescencia y una carrera más o menos afortunada hacia esto, este sentarse en su lugar, adulada por gente a la que no conocía pero que al parecer la conocía a ella y de la que apenas entendía algunas palabras, cosa que ahora le preocupaba muy poco, ¿no era en cierto sentido un descanso este murmullo inteligible?” Esas palabras pertenecen a “Con medallas, con goulash, con un atenuado clamor de alas”, uno de los siete cuentos que componen La muerte de Dios, el flamante libro de una Liliana Heker contentísima por haber vuelto a publicar ficción luego de una década –lo último había sido La crueldad de la vida (2001, odisea del espacio argentino)–, asunto que, se entrelee en el velado sarcasmo de ese extracto, se reflejará en lo que dirá aquí algo más adelante, la mantenía bastante inquieta. Una sencillísima cuestión de identidad: una escritora escribe, y si eso no pasa durante ese tiempo, casi que podría caminar por las paredes.
Eso en este extremo de la historia, con Heker en su estudio, un segundo piso que da a la primavera de la calle Perú, ofreciendo algo para tomar y preguntando, enseguida, apenas encendidos los grabadores, todavía en el borde preliminar, si ya había empezado la entrevista. Para dar una idea del otro extremo parece pertinente citar el comienzo de su prólogo a los Cuentos completos que publicó en 2004: “Escribí mi primer cuento sólo por amor propio –anotó ahí–. Un viernes a la noche, un desconocido de los que caían a las reuniones de El grillo de papel en el Café de los Angelitos leyó de prepo un texto mío y, sin que yo le hubiese pedido opinión, me dijo: ‘Sí, está bien, pero no es un cuento: en los cuentos la gente fuma, tiene tos, usa sombrero’. Quedé fulminada: la adolescencia me venía otorgando un aura de protección en las reuniones del Grillo y, además, yo nunca había pretendido que ese texto fuera un cuento. Supe que mi único método para no quedar maltrecha era demostrarme a mí misma que, si quería, podía escribir un cuento, de lo que se desprendería que el hombre había hablado de puro comedido. Fue así que al día siguiente, sin más recurso que mi determinación, me senté ante una Royal prestada por el novio de mi hermana y, apenas inquieta por lo que vendría después, anoté: ‘A veces me da una risa’. Aún ignoraba que no hay tos ni sombrero que valgan si se desconoce la cualidad de ciertos sucesos de hablar por sí mismos, y que el secreto reside menos en encontrar esos sucesos que en dar con el modo de volverlos elocuentes. También ignoraba que la ficción no es una continuidad en el camino de la escritura: es un salto, y que por aquel desconocido del Café de los Angelitos yo estaba dando ese salto que, en buena medida, marcó mi vida”.
Eso fue cincuenta años atrás y la frase, ‘A veces me da una risa’, es el comienzo de “Los juegos”, uno de los relatos que componían Los que vieron la zarza, su primer libro de cuentos, publicado en 1966. Al comienzo de ese volumen, en “Retrato de un genio”, surgen ya Lucía y Mariana, dos hermanas que aparecen como personajes en varias piezas de la narrativa de Heker, sobre todo de niñas, sobre todo con Mariana como protagonista. Mariana es la protagonista también de La muerte de Dios, el relato largo –o novela corta– que abre este nuevo libro: los íntimos pormenores históricos de su relación desde chiquita con ¿el todopoderoso?, desde sus primeras lecturas y miedos y separación del grueso de los alumnos católicos en el quinto día de clase para que no asista a una clase de Religión –como es judía, la encajan en otra de Moral–, hasta un momento clave a sus trece años, cuando en medio de una fiesta de desconocidos, a la que llegó medio escapándose de su casa, de repente se encuentra discutiendo su propia creencia. Por algo en el tono y en la extensión en páginas, y por la situación de ruptura de una clave existencial que se desarrolla, el cuento que abre puede considerarse de la familia del que cierra, “De la voluntad y sus tribulaciones”, en el que Vica, una coreógrafa en viaje a recibir un premio a la trayectoria decide bajarse del taxi y cambiar el rumbo, recluirse en una pensión para repasar el camino hecho, para tratar de sondear las grietas entre las expectativas de su juventud y lo que le está resultando la cosa.
Al lado del monitor prendido –bandeja de entrada de correo electrónico en pantalla– hay un atril que sostiene una hoja impresa. “Estoy trabajando en un cuento largo que me quedó pendiente y en varios más, más breves –dice Heker–. Ahora que recuperé la ficción, y fue muy duro ese proceso, voy a seguir. Ese es uno de los proyectos; el otro, en el que estoy trabajando desordenadamente, sobre el que decidí centrarme en este próximo verano, es un libro que se va a llamar La trastienda de la escritura, que enfoca tanto en la complejísima experiencia con los talleres como en mi propio trabajo, mis propios conflictos respecto de la escritura. Tengo ya el plan, la estructura de ese libro –que irá modificándose sobre la marcha, sin duda–. Es un tema que me fascina, sobre el que he dado muchas charlas públicas, sobre el que hablo continuamente en mis talleres, pero no tengo todavía algo orgánico escrito.”
Heker da talleres desde 1978 y solo se tomó un año y medio de descanso en todo ese tiempo, entre 2009 y mitad del 2010 porque sintió, dice, que meterse con tanta pasión en las faenas creadoras de tantos otros le había chupado parte de su propia energía creadora. “Tal vez fue eso, o tal vez fue que tenía mis propios mandatos respecto de los textos de otros, que me estaban demandando demasiado –dice–. Reflexioné mucho sobre mi proceso creador hasta recuperar la ficción.”
Porque no fueron sólo diez años sin publicar ficción, subraya Heker: fueron diez años sin casi poder escribir narrativa. “O empezar algo y no seguirlo –dice–. Eso que siempre sentí, de alguna manera, natural en mí, ya no estaba. Aclaro lo de natural: por supuesto que fue un trabajo y una lucha, períodos en blanco y etcétera, pero estaba convencida de que siempre iba a escribir ficción, y en cierto momento me di cuenta de que no podía, de que tal vez había perdido la pasión; no el oficio: pero con oficio solo no hacés nada. La pasión, eso que hace que uno quiera escribir un cuento o una novela, quiera buscarlo. Porque la verdad es que la ficción es el eje de mi vida. Hay muchas cosas que me gustan, realmente me apasiona vivir, pero lo que me organiza está alrededor de la ficción: si no estoy escribiendo, siento que todo es pura dispersión. Y no es que uno deja de dar taller y empieza a escribir: no fue así, mi discontinuidad no pasaba por ahí. Tuve que seguir buscando, tentando. A presión había conseguido terminar un cuento que arrastraba desde hace mucho, que es ‘Con medallas, con goulash’, porque me habían pedido algo inédito para Casa de las Américas, la revista cubana; eso fue darle forma a borradores que tenía desde hace muchos años. Algo parecido pasó con otro, ‘El concurso’, cuya idea también venía masticando desde hace bastante. Pero todo lo demás, lo que constituye este libro, lo que considero mi redescubrimiento de la escritura de ficción, ocurrió en este último año.”
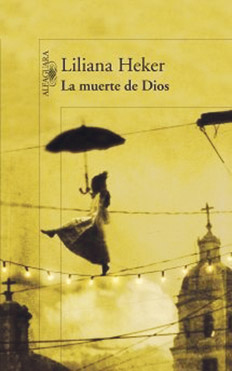 La muerte de Dios. Liliana Heker Alfaguara 203 páginas
La muerte de Dios. Liliana Heker Alfaguara 203 páginasHeker identifica un momento clave en este reencuentro: “Fue gracias a un pedido que me hizo un gran amigo, Julio Rudman, un periodista de Mendoza cuyo programa de radio, El Candil, cumplía quince años –evoca–. Como parte del festejo, algunos escritores teníamos que leer, ahí, un cuento inédito basado en una obra de un artista plástico mendocino. Le dije que sí, porque lo quiero enormemente, y me mandó dos trabajos de Marcela Furlani: uno completamente no figurativo y otro que era una fotografía de un patio bastante viejo después de una lluvia, en el que había unos sillones de hierro y cuatro almohadones anaranjados. Por decir algo elegí la foto –después me arrepentí, porque con lo no figurativo podía zafar de alguna manera–, y cuando se iba acercando la fecha estuve muy preocupada. Un día, ya bastante desesperada, me hice una caminata por Puerto Madero –caminando imagino bastante bien– y empecé a buscar por qué podían estar ahí esos almohadones, en ese sitio tan vetusto, y además de encontrar una hipotética razón comenzó a surgir la historia, la pude armar en mi cabeza y me pude sentar a escribirla. Así surgió ‘El visitante’. Con ese cuento recuperé la alegría de escribir. Con la salvedad de las distancias, la situación suele remitirme a los orígenes, a eso que evoco en el prólogo de los Cuentos completos, a ese amor propio. A partir de ahí pude retomar la idea de escribir sobre Dios, sobre todo desde la edad tan singular que son los trece años, y pude trabajar en firme: realmente escribí vertiginosamente. Así que le entregué el libro el 31 de agosto, en la fecha que me había comprometido. Fue maravilloso recuperar la pasión para narrar”.
Los otros cinco relatos de La muerte de Dios, aquellos que están entre el primero y el último, son más clásicos en cuanto a extensión –tienen entre 10 y 16 páginas– y contornean una situación específica, aquello de “la capacidad de ciertos sucesos para hablar por sí mismos” y de “dar con el modo de volverlos elocuentes”: un escritor de renombre que es convocado como jurado para un aparentemente aburrido e inocuo certamen literario acotado a una plantilla de bancarios de un pueblo costero en “El concurso”; el llamado de un antiguo y defenestrado novio que propone un encuentro de sopetón, muchos años después, en la casona de la protagonista de “El visitante”; la creciente paranoia de otra dueña de casa, en “Delicadeza”, ante la coincidencia de la desaparición de un colgantito y junto con la llegada de un plomero y su ayudante; la inercia social cargada de apariencias y situaciones un punto absurdas por las que atraviesa una escritora consagrada durante una reunión en Toronto –y la hilaridad que genera su escaso manejo del inglés ahí– hasta que el viejo poeta húngaro homenajeado en la ocasión la conecta con algún asunto esencial (“Con medallas, con goulash...”); la violencia verbal de una pareja en “Tarde de circo”, y el estupor que produce el modo en el que viven la situación sus dos hijos ahí, bajo el fuego cruzado de lo que pasa en la pista y lo que oyen de sus padres.
Heker reconoce el parentesco formal entre estos cinco y establece, por otra parte, vinculaciones rotundas entre el primero y el último. “La edad de las dos protagonistas es fundamental –dice–. Me interesaban mucho esos trece años, cuando empieza con toda la fuerza la adolescencia de Mariana, y los sesenta y pico de años que tiene Vica, que busca recuperar esa energía. Porque creo que se trata de una misma energía: la que explota tal vez sin rumbo, en un caso, y la que parece perdida en el otro. Creo que en ambas está el tema de la voluntad, esto de que si se proponen algo lo van a conseguir, aunque a veces lo que obtengan sea terrible y cruel. Está eso en común en historias completamente distintas, porque están en distintas etapas de sus vidas, de mucho peso las dos, con sus conflictos particulares. Siempre supe que uno iba a cerrar y otro a abrir; mi idea inicial era que ‘La muerte de Dios’ cerrara el libro, pero Julia Saltzman, mi editora a quien quiero y respeto mucho, me sugirió lo contrario: le di la razón. Sobre todo porque me pareció más jugado terminar con la situación de Vica, un personaje al que se le abre un futuro duro, del que yo como autora me tengo que hacer cargo.”
En los dos casos se da una ruptura, además, un irse de casa.
–Exactamente. Y a mí me importa ese animarse a dar el salto al vacío. Por eso no es casual que aparezca en algunos de mis cuentos. En otros no, se cierra de otra manera, pero hay ciertos personajes con los que me comprometo de una manera fuerte.
Lo que se pierde tiene mucha presencia en el libro: algo de ese orden hay en todos los relatos. En la mayoría, también, se adquiere otra cosa, y entonces lo que se pierde se resignifica.
–Mi sensación es que eso que me pasó con la escritura está en los cuentos: se nota, creo, en medio de qué conflicto los escribí. Por eso creo que emerge en casi todos. A veces pasa que una los escribe en distintas etapas y lo que se dispersa de lo que pueden tener en común aparece cuando uno arma el libro. En La crueldad de la vida, por ejemplo, me sorprendió la irrupción de la muerte, tema que no había aparecido demasiado; he matado a algunos personajes, quién no, pero no estaba tanto como conflicto el tema. En este el tema también está claro, y sentí que no era casual que me importara tanto, como tampoco me pareció casual que buscara instalarme en la edad de la protagonista de “La muerte de Dios”, cuando toda la energía y la creatividad desmesurada está en su apogeo. Que no fue fácil, eh: fue una búsqueda, y me fascinó hacerlo.
En una entrevista anterior, a propósito de Diálogos sobre la vida y la muerte, te pregunté por tu relación con Dios y contaste una historia que se entrelee en este cuento.
–Claro, hay parte de una situación personal ahí. No es que mis cuentos sean autobiográficos, pero algunos tienen una raíz de eso, sobre todo los de Lucía y Mariana. Yo tuve una relación fantástica con Dios, la verdad es que se portó maravilloso conmigo. La anécdota es esta: en una fiesta de quince había un chico encantador y una chica muy tarada que defendía a Dios, y como yo pensé que no podía coincidir con ella, para discutirle defendí con tanta fuerza la no existencia de Dios que terminé convenciéndome a mí misma, y supe que no podía volver atrás. Eso lo conté, también, en uno de los primeros reportajes que me han hecho, en El escarabajo de oro, cuando apareció mi primer libro. En las primeras ediciones había un cuento que se llamaba “Dios”, pero luego no me gustó y lo saqué; siempre quise volver sobre el tema y finalmente parece que lo hice.
¿Este libro cerraría una etapa? ¿O ya abrió otra?
–Creo que abre una etapa. En principio, a los cuentos más ortodoxos los noto diferentes, con otra manera de encarar. En muchos de mis cuentos anteriores he hecho uso y abuso del indirecto libre, de ese contar muy pegado al personaje; en varios, acá, cuento bastante más desde afuera: siento que es una nueva posibilidad (y eso no implica que vaya a abandonar definitivamente aquello otro). En “La muerte de Dios” vuelvo a personajes que me son familiares, pero entro en una edad distinta y con otra hondura; eso me parece una etapa cerrada, ya me parece difícil que vuelva a ellas porque no querría repetirme, siento que conté ya sus historias fundamentales. “De la voluntad y sus tribulaciones”, en cambio, creo que abre, porque Vica dice que tiene muchas historias non sanctas, que podría escribir un tratado del amor y sus formas.
Dice, Vica, ahí: “Los dolorosos que siempre andan echando agua para su molino”.
–Ah, sí sí. Viste que el dolor tiene cierto prestigio; si vos respondés “bien, bárbaro” cuando te preguntan cómo estás, te miran como a un bicho raro. A los que les duele el país, les duele el mundo, etcétera, sienten que eso es un mérito. Y en realidad la alegría es difícil de sostener. Vica cuestiona esa manera de siempre especular con el propio sufrimiento. Como si fueran realmente los depositarios de todo el sufrimiento del mundo. Por eso creo que los dolorosos, o los doloridos, suelen echar siempre agua para su molino.
Hay mucho humor en el libro: ¿lo buscaste, salió así?
–No, creo que me sale. En las situaciones más duras, incluso, el humor me constituye. Por eso no es extraño que irrumpa en los cuentos. Hay situaciones que no puedo ver sin cierto humor; la posibilidad de reírse de uno mismo es fundamental, creo.
En tres de los cuentos, “El concurso”, “De la voluntad” y “Con medallas, con goulash””, aparece el tema del reconocimiento artístico sobre personajes ya algo anquilosados, con una mirada un punto crítica sobre actividades que no son el propio quehacer artístico; Vica misma dice, puaj, homenajes. ¿Cómo te llevás con ese costado del oficio?
–Cuando estoy bien me llevo bien con ese costado del trabajo: hay una vida pública del escritor que a veces puede resultar simpática. Lo que pasa es que en un momento uno empieza a ser escritor para los otros. Uno es reconocido por los otros como escritor, pero cuando uno no está escribiendo sabe que eso es una falacia y se siente realmente muy mal. Porque uno es escritor nada más que cuando está escribiendo. Y eso no quiere decir, necesariamente, estar pegado a la computadora: a lo mejor podés pasarte un mes dándole vueltas a una idea, pero sabés que estás en estado de escritor. Cuando estoy así convivo muy bien con la vida del escritor, y no me desagrada para nada. Si uno permanece en esta carrera de la literatura cada vez le va un poquito mejor: hagas méritos o no, te conocen más. Tenés antigüedad: en literatura también vale la antigüedad. Pero si realmente no estás creando, inventando algo nuevo, te sentís una especie de estafador. Yo tuve esa sensación, y sin duda por eso el tema aparece en los cuentos que mencionaste. Y no es casual, porque el asunto me atormentó en toda esta etapa.

-
Nota de tapa
La trastienda de la fe
Un nuevo libro de cuentos de Liliana Heker es bastante más que una novedad editorial: La muerte...
Por Angel Berlanga -
Matrimonios y algo más
Por Mariana Enriquez -
Entre la libertad y el magnetismo
Por Alicia Plante -
Mi hijo el lector
Por Fernando Bogado -
No hagan olas
Por Martin Kasañetz -
Tratado de la desesperación
Por Facundo Martínez -
Una Feria con salida al mar
Por Juan Pablo Bertazza -
Construcción del río
Por Mario Nosotti
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






