![]()
![]()
![]() Domingo, 1 de agosto de 2004
| Hoy
Domingo, 1 de agosto de 2004
| Hoy
Un mes sin Brando
Una recorrida por algunas de sus actuaciones más memorables
POR DANIEL LINK
Entre el espectáculo teatral y el texto que lo funda hay un abismo. Las voces desencarnadas del texto encuentran su destino en tales y determinados cuerpos, una gestualidad, una manera de decir. No hay sentido que pueda pasar indemne de la letra a la dicción. Consciente de las posibles catástrofes en que un casting desencaminado podía transformar sus piezas magistrales, Tennessee Williams, uno de los grandes trágicos del siglo XX, siempre estuvo atento a la elección de los actores que habrían de desempeñar sus parlamentos.
Famosa por muchas razones, Un tranvía llamado deseo combina un módico folklore sureño (en Nueva Orleans, comer en el mismo lugar al que Kowalski lleva a Stella es un must) con un drama truculento que no ha perdido actualidad, organizado alrededor de dos sistemas de lealtades (el amor fraternal vs. el amor conyugal), dos sensibilidades (el lirismo melancólico de una pseudo aristocracia decadente vs. la brutalidad incivil de un hijo de inmigrantes) y, por supuesto, dos formas de deseo (la histeria vs. la compulsión).
Cualquier actor podría naufragar en aguas semejantes y las grandes actrices norteamericanas han aprendido a valorar el personaje de Blanche Dubois como uno de los grandes desafíos para cualquier carrera. Pero Blanche es una mujer desquiciada, lo que vuelve el desafío menos digno: se trata sólo de no sobreactuar esa locura que mezcla alucinaciones y verdad en idénticas partes.
Distinto es el caso de Kowalski, el personaje que Marlon Brando inmortalizó en la versión cinematográfica de la pieza de Williams. O mejor dicho: el personaje que vuelve definitivamente inmortal a Brando. Porque entre el actor y el personaje, como por uno de esos raros milagros que nos hacen confiar todavía en las artes performativas, no parece haber distancia. Brando fue, es y será el único Kowalski y si el actor hubiera desempeñado el papel en teatro y no en el cine, la performance habría sido uno de esos mitos (como Sarah Bernhard) de cuya potencia de verdad sólo nos queda descreer. Inspirado en semejante mito, Marcel Proust somete al narrador de En busca del tiempo perdido al influjo de la Berma. La decepción del narrador y todo lo que dice de la actuación de la diva (la invisibilidad de su actuación, la intangibilidad de su arte) se aplica a Brando: jamás ha habido otro actor que se ligara tan sin esfuerzo (al menos aparente) con los caracteres que le encomendaban, incluidas las caricaturas irremediables que le propuso Coppola: Kurtz, Vito Corleone, cualquier cosa.
Si Kowalski es el punto más alto del arte de Brando es porque se trata del mejor texto que nunca tuvo que decir. Parte de su eficacia se basa en su sobrenatural belleza física, pero también es cierto que la densidad del personaje exigía una sutileza que nadie más que él hubiera podido darle: una bestia con alma, alguien atrapado entre la barbarie de la vida cotidiana y el deseo de una vida mejor, un hombre cuyo comportamiento oscila entre la demanda de amor y el deseo de estar solo. Y Brando lo hace con la misma naturalidad que interpreta a un filipino o a un emperador romano (esas macchiettas hollywoodenses). Gracias a Brando, la conciencia de Kowalski no sólo permanece viva para siempre sino que, además, nos alcanza. Y gracias a Kowalski, el cuerpo, la gestualidad y la manera de decir de Brando adquieren su sentido definitivo.
Se dice que Brando murió hace poco. Son embelecos urdidos por los gringos. Lo que se llama Brando habita en las páginas memorables de Un tranvía llamado deseo. Ni siquiera nos hace falta ver la película. Nos basta imaginarlo, soñar sus tonos, cada vez que leemos el texto, cada vez que el mundo nos impone sus mordazas, cada vez que decimos adiós.
La
vida en los ojos
Por Luciano Monteagudo
En su autobiografía, una de las más sinceras y descarnadas que
se hayan escrito sobre el mundo del espectáculo, Elia Kazan lo afirma
sin vueltas: “Si hay una actuación mejor en la historia del cine
norteamericano, no sé cuál es”. Y no se atribuye ningún
mérito. Se lo da todo a Brando. Dice: “Sé lo que le debo,
sé lo que mi película hubiera sido sin él”.
Da escalofríos el sólo pensar que Sam Spiegel, el productor de
Nido de ratas, estuvo a punto de cerrar contrato con Frank Sinatra... Pero Terry
Malloy –ese ex boxeador que merodea por los muelles de Nueva York, aturdido
por viejos golpes y por la vida fácil que le proporciona su amistad con
los goodfellas del puerto, consumido por la culpa de haber traicionado a un
hombre y por la posibilidad de redimirse denunciando a quienes se dicen sus
amigos, devorado por la necesidad de amar y ser amado– finalmente fue
Brando. Y no pudo haber sido otro. En todo caso, nadie capaz de expresar mejor
la complejidad y las contradicciones de un personaje marcado por lo que por
entonces atormentaba al propio Kazan y a su guionista Budd Schulberg: el fantasma
de la delación.
Nido de ratas se filmó a fines de 1953, apenas un año y medio
después de que Kazan y Schulberg hubieran testificado frente al Comité
de Actividades Antiamericanas y hubieran contribuido a la siniestra caza de
brujas liderada por el senador Joseph McCarthy, denunciando a quienes habían
sido, en los años ‘30, sus camaradas en una fugaz militancia en
el comunismo. Ambos pensaban que habían hecho lo correcto, que ése
era su deber cívico en una encrucijada histórica y nunca cedieron
al arrepentimiento, a pesar de que esa delación llevó a la cárcel
a varios de quienes en algún momento habían sido sus compañeros
en el legendario Theater Group de Nueva York. En este contexto, Nido de ratas
nunca dejó de ser leída –por el propio Brando, incluso,
que dudó mucho antes de aceptar el papel– como un intento de expiación
por parte de Kazan & Schulberg, una metáfora capaz de justificar
su actitud, quizá no tanto hacia el mundo exterior (el ambiente teatral
neoyorquino no los perdonó jamás) como ante sus propias conciencias.
Si ésa es la materia histórica que alimenta el calvario de Terry
Malloy -toda la película a su vez está cruzada por una suerte
de parábola católico-mafiosa que luego será una influencia
determinante en el cine de Martin Scorsese–, la modernidad esencial de
Nido de ratas, la cualidad que le permite estar tan viva hoy como hace cincuenta
años, es la impresionante actuación de todo el elenco (que incluía
auténticos estibadores) y muy particularmente de Brando, recompensado
con su primer Oscar de la Academia de Hollywood.
La escena del taxi es justamente famosa y conmovedora y aún hoy se la
utiliza como ejemplo en los talleres de actuación que siguen los preceptos
del Actor’s Studio. Terry es citado por su hermano Charley, el contador
de la mafia (Rod Steiger, en el papel de su vida), que viene a advertirle que
no debe testimoniar contra su “familia” del puerto. Pero Terry no
lo tranquiliza y Charly saca un arma y lo amenaza, con más desesperación
que convicción. Sabe que las vidas de ambos no valen nada. En un gesto
que es al mismo tiempo de dolor y de piedad, Terry le baja suavemente el arma,
Charley se desploma sobre el asiento posterior del taxi y comienzan a hablar
como quizá nunca lo hicieron antes, como hermanos. Charley trata de excusarse,
pero lo único que hace es confirmar su traición: alguna vez él
también vendió a Terry. Y Terry lo sabe. Y a su manera lo perdona.
Pero no puede dejar de pensar qué hubiera sido de él si su hermano
hubiera cuidado de él, si no hubiera tenido que perder deliberadamente
el campeonato, si hubiera podido “ser alguien”... Toda una vida
que no fue pasa de pronto por los ojos de Brando y uno no puede sino verla también,
nítida, fugaz, exactamente como la ve él, como si fuera una película
que se va esfumando en la noche.
Los
dados cargados de Sky Masterson
Por Juan Sasturain
Tan serio, tan Actor’s studio, tan torturado con el ceño en escorzo
desde muy joven, no se lo suele recordar así, relajado y risueño.
Pero Brando fue alguna vez Sky Masterson, un apostador tramposo y compulsivo,
que con camisa negra y corbata blanca gangsteriles, sonrisa y sombrero torcidos,
cantaba y bailaba con todas las de perder codo a codo con Frank Sinatra (Nathan
Detroit), pero se ganaba sin embargo el corazón de Jean Simmons, una
chica del Ejército de Salvación, que sin duda no se merecía.
Es que Guys & Dolls –hecha para la Metro en 1955– no suele verse
por televisión por una razón muy simple: es un musical en cinemascope.
Siempre es incómodo perder bailarines a diestra y siniestra, ver con
extrañeza cómo diálogos en vivo derivan en monólogo
con interlocutor en off. Los españoles suelen en estos casos achicar
la imagen y mostrarla entera, una tira tipo curita que atraviesa la pantalla
y deja vacíos arriba y abajo. Es feo también. Por eso –creo
yo– es tan complicado volver a ver Guys & Dolls. Una lástima
quedarse con las fotos fijas, esos elegantes atorrantes contra la escenografía
de alevoso cartón pintado.
Aunque tal vez no sea de lamentar porque, a la distancia, leyendo los comentarios
críticos tanto de la filmografía de Joseph Mankiewicz como de
las películas de Marlon, la mayoría ilustrada coincide en que
el filme basado en una comedia musical de Broadway que recogía, a su
vez, la base argumental de algunos cuentos del ingenioso Damon Runyon, era un
auténtico engendro. Puede ser. Pero el veredicto no coincide con mis
recuerdos y mi deseo: me encanta Guys & Dolls, que se llamó en castellano
Ellos y ellas, y que en el libro original de Runyon publicado en la colección
Mirasol era más coloquialmente Tipos y tipas.
Lo que sí es cierto es que en la película todos parecen fuera
de lugar, no incómodos, pero sí sin oficio en el género:
la comedia musical no les queda ni chica ni grande sino rara. Lo cuenta Mankiewicz:
“Probablemente, Marlon no hubiera debido interpretar a Sky Masterson,
pero nos divertimos mucho. Goldwyn, el productor, me había pedido ayuda
para convencerlo porque Marlon, al no haber actuado nunca antes en una comedia
musical, no quería interpretar el papel. Entonces le mandé un
telegrama: ‘No tenemos nada que temer porque yo tampoco he dirigido nunca
una comedia musical. Afectuosamente, Joe’ y aceptó porque habíamos
tenido la misma experiencia con Shakespeare (en Julio César), al que
ninguno de los dos había abordado antes”. Y la diversión
se nota, un clima de relajada joda talentosa.
Brando venía de hacer de Napoleón en Desirée y tendría
después su momento oriental a dos colores y dos bandos: en amarillo como
el japonés de La casa de té de la luna de agosto, y en blanco,
de militar yankee enamorado de chica con kimono en Sayonara. Todos plomos. Por
lo menos, en Guys & Dolls se divirtió, entre otras cosas, haciendo
rabiar a un Sinatra que hubiera deseado cambiarle el papel.
Su soberbio cazador cazado Sky Masterson, extraído del cuento “El
idilio de Mrs. Sarah Brown”, bien podría haber sido uno de los
grotescos y queribles ladrones de Los desconocidos de siempre. No es causal
que Monicelli haya usado otro de los cuentos de Guys & Dolls de base para
su película. Pero el extraño Marlon se hubiera sentido incómodo
allí. Acá, en cambio, canta y baila como si supiera. Y siempre
es Brando.
Brando
baila el tango como ninguno
Por José Pablo Feinmann
Cuando ella dice su nombre, cuando dice “Jeanne”, dispara su revólver
y él muere. Él, quebrando un pacto que buscaba hacer del uno para
el otro un anónimo, un desconocido absoluto, una ausencia corporalmente
presente pero sin designación alguna, le había preguntado su nombre.
El pacto era lo contrario: no decirse los nombres, no ser nada el uno para el
otro, no fijarse. Lo había propuesto él. Que se llama Paul (que
es Marlon Brando en Ultimo tango en París) y ha perdido a su mujer, a
la que nunca comprendió, ni conoció con cierta hondura, ni supo
cosas de su vida acaso esenciales: que tenía, por ejemplo, un amante.
Ella se suicida. Y ese suicidio no hace surgir en él el miedo sino la
angustia. La angustia no es el miedo. El miedo tiene siempre una áspera
referencialidad. Tengo miedo de “algo”. Se equivocan quienes hablan
-dentro de un campo práctico-económico de supervivencia–
de la “angustia de no llegar a fin de mes”. Que no te alcance el
sueldo. Esa angustia no es angustia, es miedo. Se localiza en la escasez: que
algo no sea suficiente, que algo sea escaso, el sueldo. Al localizarse, el miedo
se puede vencer o arroja a la acción de vencerlo. Puedo intentar ganar
más dinero. Con más dinero llegaré a fin de mes y se me
irá el miedo. “Fin de mes” es una temporalidad-objeto. Una
fecha de almanaque. A “eso” se le tiene miedo. La angustia no tiene
referente en la realidad. No se refiere a algo. A “algo” puedo tenerle
miedo. Cuando me angustio nunca es por “algo”. Suele decirse (o
ha sido dicho) que el hombre es el único ser que se angustia y más
humano es cuanto más profundamente se angustia. Un animal sabe del miedo.
La angustia humana se alimenta de nada, no de algo. Sé que hay un horizonte
de posibilidades y que en todas ellas está mi finitud. Sé que
voy a morir. Sé que mi muerte es sólo dejar de ser. Sé
que soy finito en un universo infinito. Pero mi finitud no es “algo”.
Si la muerte es dejar de ser es porque no es nada. Así, contrariamente
al miedo que siempre me remite a “algo”, la angustia me revela la
nada. Puedo asumirla como un formidable dispositivo existencial. El hombre es
ese ser cuya angustia le revela la nada. De aquí esa frase (que pertenece
a Kierkegaard): lo que hace humano al hombre es que se angustia y más
humano es cuanto más profundamente se angustia. La angustia es la experiencia
de la finitud, del límite, del nihilismo. De la muerte. Si la posibilidad
presente en todas mis posibilidades es la posibilidad de morir, el hombre es,
entonces, eso que decía el viejo maestro Heidegger, siguiendo al viejo
maestro Kierkegaard y al iracundo maestro Nietzsche, el “ser para la muerte”.
La angustia me revela esta situación extrema e insoslayable. ¿Puedo
vivir con ella? No todos. Brando, en el film de Bertolucci, no. El suicidio
de su mujer no le soluciona nada. El que se suicida precipita la posibilidad
de todas sus posibilidades, eligiéndola. Si mi angustia me revela la
nada y si, a la vez, no puedo vivir “en” la angustia que la nada
me despierta, elijo la nada, me arrojo a ella. Es el único posible que
me quitará la angustia realizando lo que la provoca: la muerte, la finitud,
la nada. Mi suicidio me nihiliza. Elijo nihilizarme porque elijo suprimir la
angustia. Brando hace otra cosa. Le propone a Jeanne no decirse sus nombres
y entregarse al sexo como paliativo de la angustia. (Puede ser, también,
el alcohol, las drogas, las anfetaminas o el asesinato. Puede ser cualquier
ejercicio de hiperactividad. En rigor, los hombres se pasan la vida haciendo
“cosas” para no angustiarse, para distraerse de lo insuperable:
la nada, la finitud, el nihil que caracteriza al existente.) De esta forma,
el sexo, en este film existencial-ontológico de Bertolucci –en
tanto sus personajes buscan “ser” algo para evitar lo que la angustia
descubre: que el horizonte fatal de la existencia es “dejar de ser”–,
es un sexo anónimo, una instrumentación del cuerpo como droga,
como opio de la angustia. Mal camino, sin embargo. La característica
del acto sexual es realizarse, llegar a un punto de culminación, a un
fin. Ese fin me revela “el fin”, la finitud. El sexo es el camino
a la nada. O, por decirlo así,a una de las experiencias más poderosas
de la nada. “¿Acabaste?”, se preguntan los amantes. “¿Terminaste?”
Incluso el orgasmo compartido tiene algo de ritual funerario, de holocausto
que elimina la alteridad de los amantes y los arroja unidos hacia el fin: “Terminemos
juntos”. Luego de su primer coito Brando y Schneider se separan, aislándose.
No permanecen abrazados. La primera gran falsedad se les ha revelado. El sexo,
lejos de entregarlos al olvido de la nada, los entrega a una de las experiencias
más fuertes de la finitud, del nihilismo. De la nada. El sexo es tan
finito como la existencia. Y, comparado con otras posibilidades, peor todavía:
es la posibilidad que necesariamente conduce a la experiencia de la finitud.
La muerte, como posibilidad de todas mis posibilidades, no se realiza en todas.
Si voy al cine y no muero acaso podría experimentar algo de lo finito
al finalizar la película. (Tal vez por esta causa la frase “The
End” se ha eliminado de la mercancía-cine.) Pero esa finitud no
tiene lugar en mi cuerpo, en mi carne. Con el sexo experimento la finitud en
mi cuerpo. Soy yo el que acaba, el que termina. Es en-mí que el deseo
muere. Se trata, entonces, de empezar de nuevo. El sexo-compulsión, el
sexorepetición, busca ahogar la angustia que revela el sexo-nada, el
sexofinitud, el sexo-muerte. ¿Cómo no habrían de buscarse,
sin saciarse jamás, Brando y Schneider? Todo se precipita con el último
tango. Con el baile de la desesperación. Schneider dice: “Se acabó.
Está terminado”. “C’est fini”, dice ella. “C’est
fini.” Él insiste. La sigue. La corre. Por último –trágico
error metafísico de Brando– le pregunta su nombre. Ella dice “Jeanne”.
No bien dice “Jeanne” es “Jeanne”. Tiene un “ser”.
Nombrar algo es darle un ser. Nombrarse es darse un ser. No bien “Jeanne”
es “Jeanne” su angustia se disipa. La finitud no la acosa. El “sentido”
la cubre, la protege. Entonces ya no necesita a Paul. Entonces lo mata.
Ésta es “mi” película de Brando. Admiro su valentía
para aceptar el papel. Su interpretación desesperada. Su tango nihilista.
Su sexualidad que se despierta y que muere y que despierta otra vez para volver
a morir. No sé si es su mejor película. Pero es un gran film,
con un gran guión, con una gran dirección de fotografía,
con un ritmo impecable, ferozmente entretenido y con una portentosa estrella
de Hollywood como protagonista. Nada de esto le impidió su hondura casi
inapresable.
Noches
de ronda
Por Moira Soto
Quebrado, doliente, humillado, impotente, desolado, hecho teta: Brando como
nunca se lo vio, podría haber sido el trillado pero esta vez justo eslógan
publicitario de Reflejos en tus ojos dorados (1967), ese melodrama gótico
sureño presentado el mismo año de la muerte de la autora de la
novela original (de 1941), Carson McCullers. Drama con mucha música (la
omnipresente partitura de Toshiro Mayuzumi) al que Almodóvar le habría
puesto boleros para apuntalar la historia del mayor Penderton que se prenda
del soldado Williams que está loco por Leonora (esposa de P.) que adora
a su caballo Pájaro de Fuego pero se recrea sexualmente con el oficial
Morris, cuya deprimida esposa Allison (perdió una hijita) se entretiene
con las fantasías de Anacleto, su mucamo filipino mariquitísimo
que pinta pavos reales con un enorme ojo dorado en el que se refleja algo minúsculo
y grotesco...
Brando (P.) de noche, antes de tomar su pastita para dormir bien podría
pedirle a la luna que se quiebra sobre las tinieblas de su soledad que le diga
al soldado que cabalga desnudo y a pelo sobre la yegua alazana, que él
lo quiere, que se muere de tanto esperar. Porque Williams, el fetichista que
anda oliendo las enaguas de Leonora y se contenta con mirarla dormir (en cuarto
separado, claro), es sin saberlo (¿o sí?) el culpable de todas
las angustias, de todos los quebrantos de Penderton. Williams lo desespera,
lo mata, lo enloquece. Y Brando –aquí correspondería decir
en una de sus más geniales actuaciones– deja que se lea en su rostro
bellísimo, tensado por el rictus del militar de carrera que enseña
la teoría del ataque nocturno de von Clausewitz, el anhelo temeroso,
insatisfecho.
Con la dignidad herida por las provocaciones y las burlas de la lozana Leonora,
y a la vez fascinado por la misteriosa relación amorosa del chúcaro
Williams con los caballos, una noche que hay fiesta en su casa, Penderton va
y monta el Pájaro de fuego. El semental se le retoba, el milico lo tortura,
el caballo se dispara desbocado (en una secuencia de tremendo impacto físico).
Cuando por fin el pura sangre se detiene, Penderton lo castiga furiosamente
y después se echa a llorar (lágrimas de Brando, lágrimas
negras como su vida). En eso, un par de esbeltos muslos masculinos desnudos
cruzan la pantalla: el soldado más deseado de la guarnición viene
a rescatar al animal sin siquiera mirar al golpeador. El mayor regresa a su
casa en plena party.
Con ese instinto para los caballos que le viene de lejos, de su primera película
(National Velvet, 1944), Elizabeth Taylor, peinado batido en torre, moñito
blanco sobre la frente, doble pechuga descotada, se da cuenta de que algo muy
malo le pasó a su amadísimo Pájaro. Lo comprueba en la
caballeriza y regresa fulgurante de odio, hambrienta de venganza, fusta en mano
que descarga una y otra vez sobre el rostro de su marido, ya arañado
por la carrera entre las ramas, que recibe la tunda “como una estatua”,
dirá Anacleto más tarde.
Pobre Brando, es decir, pobre Penderton. Williams sigue rondando por las noches,
pero va por Leonora que duerme profundamente con su doble capa de maquillaje,
mientras que Penderton querría tenerlo muy cerca, mirarse en sus ojos
(dorados), tenerlo junto a él. La tensión erótica sofocada
se expande más allá de la pantalla merced a la oblicuidad de la
mirada, de los gestitos sutiles de un Brando que ahora despierta compasión,
pero que fue odiado por algunos críticos en época de su estreno
(“elección fatal y lamentable para ese papel”, escribió
Andrew Sarris en The Village Voice). Y una noche terrible, después de
elogiar la vida de hombres entre hombres del cuartel; y la nobleza de las armas,
Penderton se apresta a dormir. Pero desde su ventana ve acercarse al objeto
de su obsesión, bajo la lluvia, y se cree, iluso, que viene por él.
Trémulo de ansiedad se arregla el pelo, apaga la luz. Pero, obvio, W.
pasa de largo. Un relámpago ilumina la decepción, el despecho
de Penderton. Sigue al soldado, vuelve a buscarun arma. Los tiros despiertan
a Leonora que chilla horrorizada, estupefacta. Así llegamos a la última
noche del soldado imprudente que no supo tener en cuenta que las rondas no son
buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. O por morir.
Brando,
el chicle, Bertolucci, el kitsch y la escena del balcón
POR ALAN PAULS
No sé de quién fue la idea, si de Bertolucci o de Brando. La escena
es ésta: después de una jadeante persecución callejera
(que incluye una escala con baile en un salón de tango), Paul (Brando)
consigue entrar en casa de Jeanne (María Schneider), la francesita de
veinte a la que se pasó cuatro días adoctrinando en las artes
del deseo, el anonimato (“¡No quiero nombres!”) y el nihilismo
amoroso, avanza hacia ella con paso incierto (el champagne del salón
de baile) y, casi sin aliento, emite el primer, único, último
parlamento romántico que habrá dicho en toda la película:
“Corriste por Africa, India, Indonesia. Ahora te he encontrado. Te amo.
Quiero saber tu nombre”.
Hélàs, es demasiado tarde. Quizá porque le teme, quizá
porque al cabo de 120 minutos de padecerla le cuesta poco detectar la psicopatía
que acecha detrás de su sex appeal decadente, Jeanne, que ha sacado de
su cartera un pequeño revólver –el espectador no lo ve,
pero no recordará en el cine un arma tan femenina como ésa–,
le da el gusto y contesta: “Jeanne”. Y le dispara a quemarropa en
la panza. Y ahí, señores, hay que morir: Paul pone cara de sorpresa
(esa idea a la que ningún gran actor parece haber podido resistirse:
la muerte como contrariedad) y después, mientras balbucea una promesa
remota (“Nuestros hijos... recordarán...”), va hasta la puerta-ventana
que da al balcón, la abre, suspende un pie de garza sobre el zócalo
y sale. Y cuando Bertolucci encuadra su cara en primer plano lo vemos descubrir
el chicle que tiene en la boca, lo vemos sacárselo, mirarlo con alguna
sorpresa y pegarlo en uno de los travesaños del balcón. Después,
empalagado y distante, mira por última vez los techos de París
y muere.
De quién fue, decía, la idea de que en el instante antes de morir,
en el acmé de Ultimo tango en París, apareciera algo tan opaco,
tan vulgar, tan anticlimático como ese chicle. Yo, salomónico,
diría: el chicle es de Brando; el primer plano es de Bertolucci. Es más:
juraría que el chicle recién se le ocurrió a Brando cuando
salió al balcón a ensayar la víspera de su muerte: uno
de esos trofeos preciosos con que los actores vuelven de la patria de la improvisación.
Porque el chicle brilla por su ausencia en toda la secuencia; no está
cuando Paul y Jeanne se encuentran bajo el puente de Bir-Hackeim, no está
en el salón de baile, no está cuando Paul se mete en lo de Jeanne,
no está cuando, después de dos horas de prohibir toda mención
de nombres propios, le declara su amor preguntándole cómo se llama.
El chicle irrumpe, con la violencia casi de un error de continuidad, en el balcón,
en ese primer plano de moribundo. No antes. En Ultimo tango en París,
Brando decidió morir mascando chicle.
Así, a su manera brillante y a la vez prosaica, Brando no hacía
más que pagarle a Bertolucci con la misma moneda con que Bertolucci lo
había contratado. Decidido a filmar la película de los años
setenta sobre las relaciones entre la cultura europea y la norteamericana (la
de los ochenta, El amigo americano, la filmaría Wim Wenders), Bertolucci
tiene una idea astuta: usar a Brando no sólo como el cuadro de honor
de Stella Adler que siempre fue, y que siempre enorgulleció a los norteamericanos
sino como ready made, como un concepto vivo, un logotipo. Una figura capaz de
representar al mismo tiempo dos valores antagónicos pero inconfundiblemente
americanos: el turista caprichoso, demasiado saciado, siempre despectivo, y
el energúmeno vital, progresista, sexualmente impredecible. En otras
palabras: el hartazgo y la energía. Bertolucci importó a Brando
de la Costa Oeste norteamericana como Hitchcock importó a Doris Day de
la domesticidad de la clase media, Wenders a Nicholas Ray del ostracismo o Stanley
Kubrick al supertándem Kidman-Cruise de La Meca Industrial: para homenajear
y desafiar a la vez. (Quizás en esa convergencia de dos gestos tan enemigos
esté la clave del modo extrañísimo que tiene la película
de Bertolucci de envejecer, desplegando al mismo tiempo sus semillas de ridiculez
y sus intuiciones profundas, su kitschtilingo y su formidable potencia musical.)
Al importar a Brando, Bertolucci era artero: reconocía su condición
de monumento, sí, pero desfallecía por sacarlo de contexto, por
injertarlo en un tejido nuevo, por observar y medir sus reacciones en ese ecosistema
ajeno. Brando era un objeto doblemente rentable: como sujeto social (el Gran
Brando va a filmar a Europa con el director de El conformista) y como profesional
de la actuación.
¿Y qué hace Brando? Muere comiendo chicle. Mejor: muere sacándose
el chicle que tiene en la boca. Como si dijera: “La escena es demasiado
importante para actuarla mascando chicle”. ¡El mismo chicle que
él, Brando, acaba de descubrir –es el gran secreto de su escena–
y de meterse en la boca! En otras palabras: Brando da con la idea de la escena
–el chicle– y usa la escena para liquidar la idea con la que ha
dado. A riesgo de quedar como un épateur profesional, yo diría
que si hay algo memorable en Ultimo tango en París, no hay que buscarlo
en el escándalo, ni en la franqueza sexual, ni siquiera en el acento
ferozmente ideológico de la franqueza sexual (responsable del pasmoso
efecto pedagógico de la película, hoy más flagrante que
nunca), sino en la decisión genial, absolutamente aristocrática,
de desembarazarse –en el casi último plano de la película:
el plano del morir– del icono norteamericano que el mismo Brando, como
un mago su conejo trémulo, acaba de sacar de la galera. “No quiero
morir a la americana”, parece decir Brando, y se saca el chicle de la
boca y –reflejo postrero de colegial avezado– lo pega en el travesaño
del balcón.
Y entonces, recién entonces, a más de dos horas de haber redescubierto
los cuadros de Bacon que abren la película (para Brando, una bienvenida
europea nada desdeñable, reconozcámoslo), y que Bertolucci “recrea”
a su denodada manera, con ese departamento curvo y ese colchón en el
medio a modo de pedestal baconiano, o condenando a los actores a actuar detrás
de vidrios esmerilados, uno hace memoria y se pregunta: pero, ¿Brando
no se pasó toda la película mascando chicle? Y uno rebobina y
sí, en efecto, tiene esa impresión. ¿No es eso lo que hacía
Brando cuando Jeanne le reclamaba que la escuchara? ¿No masticaba Brando
su Boobaloo cuando Bertolucci lo adoctrinaba... ¿en qué? ¿En
Laing, en Wilhelm Reich, en el freudomarxismo? ¿En Armando Verdiglione?
No. No hay un puto chicle en toda la película. (Supongo que eso debe
ser un gran actor para mí: alguien que te hace recordar algo que no pasó.)
La explicación es simple y pone al desnudo, creo, el axioma elemental
de Hollywood: los actores son marcas. Brando hace aparecer un chicle en su boca
y le hace creer al espectador que ese chicle fue y es Brando. Y Brando, que
es un gran actor, se atreve, con Bertolucci, a actuar de eso: del norteamericano
que masca chicle en un ecosistema de segunda mano –es Bertolucci el que
filma, no Godard– donde se funden la nouvelle vague y el feminismo hippie,
París y Jean Vigo, el cinéma vérité, el Gato Barbieri
y la fobia al pop (y por lo tanto, el naufragio en el ridículo). Brando
jamás se mete un chicle en la boca, pero siempre está... en otro
lado. (¿No es eso, acaso, comer chicle: fingir estar acá y estar
en otro lado? ¿No viene de ahí toda su insolencia?) Paul no escucha,
no reacciona, no responde. Es una mezcla imbécil de catatónico
y de compulsivo. Ejecuta el principio de las “acciones físicas”
al pie de la letra: juega con la pantallita de un velador, estira hasta el ridículo
un hilo sisal de cortina, ensaya junto al ascensor de jaula un numerito de tap
dance (fingiendo que se seca una lluvia), se mordisquea las uñas, hurga
con la lengua una pared díscola de la boca... La cuestión es que
siempre está en otra. Ése es su personaje, en realidad: el que
está en otra. Y aquí, homenaje merecido a Bertolucci. Lo que le
gustó a Bertolucci de Brando -48 años, personalidad conflictiva,
abdomen prominente, sospechosa volatilidad capilar y un horizonte personal-profesional
muy pocoalentador– fue exactamente lo que Hollywood sólo hubiera
tolerado para hacer leña del árbol caído: una decadencia.
Bertolucci, buen cinéfilo, lo vio decaer y pensó: “El único
lugar donde este monstruo puede sobrevivir es el cine europeo”. Y lo contrató.
Lo contrató para una película llamada Ultimo tango en París,
a rodarse en 1971 en París, básicamente en un departamento de
120 metros cuadrados, a metros del puente de Bir-Hackeim, donde tendría
que hacer de un norteamericano rico en pasados: ex boxeador, ex actor, ex genio
del bongó, ex revolucionario en América latina (¡Viva Zapata!),
ex periodista en Japón, ex turista en Tahití, ex estudiante de
francés, ex marido de una mujer rica, ex marido de una mujer rica que
se corta las venas en la bañadera... Y Brando, buen genio norteamericano,
dice: “Hacer de ex... ¿Por qué no?”. Y en el momento
de morir, lo único que se le pasa por la cabeza es sacarse un chicle
de la boca con toda delicadeza. “Voy a morir –piensa–; no
puedo morir y estar en otro lado.”
El Rey ha muerto.
Viva el Rey.
Especies
que desaparecen
POR JUAN IGNACIO BOIDO
Como esos ramalazos de lucidez que se parecen a la locura, Superman se parece
a un chiste: es 1978, venimos de El Padrino, de Ultimo tango en París,
de una generación nueva que parece resucitar al cine, y de repente Marlon
Brando, el mejor actor del mundo, se suma a la producción inglesa de
una adaptación del icono máximo del comic norteamericano, acepta
un papel no precisamente protagónico, viaja a Inglaterra, trabaja exactamente
el tiempo estipulado más un día sin cargo a pedido suyo, sabe
las líneas, no improvisa, le alcanza con imprimir en el personaje un
remoto acento británico para darle autoridad y cobra un millón
de dólares, una cifra desorbitante para el Hollywood de ese momento.
Las vigas del guión son por lo menos un disparate: Brando, vestido de
túnica negra, imparte justicia en un planeta lejano, y la imparte hasta
último minuto, incluso cuando ya sabe y ha advertido, en vano, que el
planeta se encuentra a punto de estallar, pero, noble, estoico, resignado, apenas
se distrae de tan devota tarea para salvar a su hijo, a quien coloca dentro
de una cuna de cursilería inenarrable lanzada rumbo a la Tierra, y dentro
de la cual, durante el viaje, el bebé escucha las grabaciones de su padre
que lo educan y lo preparan para un futuro peor. La cuna se salva, aterriza
en Estados Unidos y de ahí sale Superman, mientras el planeta Krypton
queda atrás y se destruye. Brando, por supuesto, muere con él.
Todo esto no dura más de veinte minutos. Con eso, la película
recién empieza.
Pero con Superman, también empieza otra cosa: con Superman termina de
tomar forma el Brando conceptual, el Brando sarcástico: ya no importa
la interpretación (como, por lo menos, importaba en Ultimo tango en París,
y cómo importaba, al punto de convertir la película casi en un
testimonio de su actuación). Después de desgarrar desde adentro
la interpretación, de hacer con la interpretación lo mismo que
hace Clark Kent con su camisa, en Superman Brando lleva la actuación
a su punto ciego: a ese punto en que todavía importa lo que pasa adentro
de la pantalla, pero ya no lo que pasa adentro de la película. Con Superman,
lo único que importa es Brando: importa que ese actor sea Marlon Brando,
y nada más. Eso que Brando hace en los primeros veinte minutos de Superman
parece reflejo de eso otro que haría un año después en
los últimos veinte minutos de Apocalypse Now!: aparecer quebrado, vencido,
noble hasta lo incomprensible, el hijo dilecto de un mundo que desaparece, el
padre de una estirpe peor.
En los setenta, Brando se dedica a morir de todas las maneras posibles: muere
en El Padrino, lo matan en Ultimo tango en París, pedirá que lo
ejecuten en Apocalypse Now!; en Superman, simplemente se extingue junto al mundo
al que pertenece.
Superman es, de alguna manera, una despedida. Es su primera película
rara y su última película flaco. En 1956, en medio de una filmación
que naufragaba, le decía a Truman Capote: “De todos modos, ¿en
qué obra de teatro podría actuar? No hay papeles para mí
en el teatro. Nadie los escribe”. Veinte años después, mientras
Elvis se hinchaba y se extinguía en un casino de Las Vegas y Capote hacía
lo mismo en los restaurantes de Nueva York, Brando parecía preguntarse:
“De todos modos, ¿en qué película podría actuar?
No hay papeles para mí en el cine. Nadie los escribe”. ¿Por
qué iba a parecerle Busco mi destino el principio de algo a quien había
hecho El salvaje? ¿No es triste intuir el momento en que Brando se cansa
de ese cine que ya desde el comienzo hacía “por no tener el valor
moral para rechazar el dinero”? ¿Por qué nunca nadie nos
hizo el favor a tiempo y le pidió que hiciera de Edipo en vez de hacer
de Brando? ¿Quién podía dirigirlo? ¿Con quién
podía filmar? Ni siquiera los mejores, como Lynch, necesitan actores
como Brando: no necesitan actores que proyecten la historia sino actores que
la reflejen. Y entonces, ¿Brando no se empieza a parecer a un dios vencido
que renuncia a ofrecer los trucos sencillos que le exigen? La ironía,
en Brando, se transforma en tragedia. A diferenciade Los Beatles, de Lawrence
Olivier o de Nabokov, Brando –como Elvis, como Capote, como algunos héroes
imposibles hasta en los mitos– arrancó la nobleza del acento, la
clase y la tradición, y la devolvió al corazón. De ahí
nace su arte. En cada gran actuación, Brando ofrece el Amor y la Verdad
en una sola pieza, recubierta por esa cualidad única de los seres humanos,
que es a la vez el milagro y la maldición: la premonición de la
muerte. No hay una sola actuación de Brando que no esté envuelta
en ella. Eso es lo que lleva en los ojos, ésa es la llama oscura de la
tristeza con que convierte la atmósfera de cada escena en una sustancia
más densa, como la de una criatura submarina acostumbrada a nadar en
soledad por las profundidades, ensimismado en la conciencia de la vida.
Por eso, igual que en Ultimo tango en París y en El Padrino antes, y
en Apocalypse Now! después, en Superman Brando aparece para morir. Y
con él, muere un mundo. Lo que ese mundo deja en éste es algo
más pobre, más triste, algo peor: Superman, un hijo incapaz de
cargar al cuello un pedazo del mundo del que viene, un pedazo de ese mundo mejor
–ese cine mejor– en el que vivía Marlon Brando. Brando –que
durmió horas sobre bloques de hielo para conseguir el entumecimiento
de los golpes en Nido de ratas– asiste al nacimiento de un mundo en el
que alcanza con acostarse con un puño adelante y una capa atrás
para volar. Podemos no creer en los dioses, pero más triste es que los
dioses no crean en nosotros.
Quizá sólo Bette Davis llegó al mismo lugar que Brando
y pudo, además, enroscarse la sorna como una boa al cuello. Quizá
por eso Bette Davis publicó un aviso ofreciendo los servicios de “una
actriz experimentada, sin trabajo, pero con algunos Oscar” y Brando, en
cambio, trágico, visceral, tuvo que filmar Superman.
Después, durante los ochenta y los noventa, volvió como un fantasma
para recordarnos que los muertos existen. La parodia de Vito Corleone en Un
novato en la mafia. El regreso infernal, alzado en hombros por sus propios monstruos
en La isla del Dr. Moreau. La gracia inasible para bailar con Faye Dunaway y
120 kilos en Don Juan de Marco. La modesta lección a De Niro y a Edward
Norton en The Score. La lucidez demencial de su último proyecto inconcluso:
interpretar a un actor mítico, remoto, venerado y a la vez olvidado,
llamado Marlon Brando.
Ahora no tenemos más Brando. Ni siquiera para que haga de Brando.
Sólo nos queda volver a casa, como vuelve Superman a su cueva del Polo
Norte, y sentarnos frente a nuestras videocaseteras para buscar en Brando lo
mismo que en los griegos: aprender algo de un mundo que no pudo salvarse.
Kurtz
aparece
POR RODRIGO FRESAN
Las escenas no están filmadas, pero aparecen descriptas hasta el más
mínimo detalle en Notes on the Making of Apocalypse Now de Eleanor Coppola,
en Apocalypse Now: The Ultimate A-Z de Karl French y en The Apocalypse Now Book
de Peter Cowie.
Leamos, imaginemos, veamos.
El 14 de agosto de 1976, Marlon Brando recibe una copia del guión de
Apocalypse Now. Brando está de incógnito en una clínica
de Los Angeles intentando bajar de peso para asumir el rol de Kurtz, pensado
originalmente para Jack Nicholson. La idea es perder dos libras por día.
Cuando ingresó, Brando pesaba unas 240. Lejos de allí, el rodaje
rueda lento y difícil: Harvey Keitel pasó y partió; Martin
Sheen se está volviendo loco y prepara –sin saberlo– la inolvidable
secuencia de su ataque cardíaco; Francis Ford Coppola ya está
loco del todo y quién sabe si podrá volverse cuerdo.
Brando lee y sonríe como Buda. A Brando le divierte la idea de viajar
a Manila y pide detallados planos sobre dónde estarán sus aposentos
(exige una casa-barco), cuál será la distancia hasta el rodaje,
hace preguntas casi científicas sobre la variedad de los mosquitos del
lugar y conversa durante horas por teléfono con oficiales retirados de
los Boinas Verdes.
Y aquí estamos, EXT.-DIA / FILIPINAS: Brando desciende y aterriza y baja
del avión y –para sorpresa del director y elenco– es un Brando
enorme y frágil y tembloroso por el jet-lag. Un Brando en el que caben
cómodamente dos o tres Brando modelo Un tranvía llamado deseo.
Ninguno de los uniformes militares que tienen preparados va a servir, comprende
Dean Tavoularis, encargado del diseño de producción.
“Francis se puso un poco nervioso al verme”, recordó después
Brando. “Brando es un genio, no sólo como actor sino, también,
como pensador. Su problema es que suele utilizar sus amistades como si fueran
jabón de baño”, contraatacó Coppola. Eleanor, esposa
del director, describió al actor como “un gordo de pelo corto y
gris”. Vittorio Storaro –quien ya había trabajado con él–
no lo reconoce.
Brando organiza una fiesta para darse la bienvenida en el Pagsanjan Rapids Resort
Hotel donde se alojan los miembros norteamericanos e italianos del equipo. Brando
festeja poco, tiene fiebre, se apoya todo el tiempo en un bastón, apenas
puede moverse, el sillón donde se ha derrumbado cruje. Brando se hace
amigo de Janet, la esposa de Sheen, porque ésta le alcanza botellitas
de Perrier. Brando ordena que le envíen flores todos los días.
En privado, Brando tortura a Coppola. Le dice que es el peor guión que
jamás ha leído (Brando acabará improvisando sus partes
en monólogos de hasta 45 minutos), le exige que Kurtz cambie de nombre
y se llame Leighley (“un apellido más suave, que suene como el
viento entre los trigales”, sonríe casi emocionado; Coppola se
rinde y dice que OK, de acuerdo, y filma varias escenas donde todos se refieren
a “Langhley”, nombre cuyo sonido será sobregrabado a la hora
del montaje), le explica que no tiene la menor idea de quién es Conrad
y mucho menos de algo llamado Heart of Darkness. Coppola manda a alguien a que
consiga una edición paperback de la novela. Brando se retira a sus aposentos
con el libro en su garra, Coppola llora: sabe que tiene a Brando sólo
por cuatro semanas de cinco días, y no tiene la menor idea de lo que
hará con este Brando.
A la mañana siguiente, Coppola y el cameraman esperan a Brando para realizar
unas pruebas del personaje, a ver qué sale, a ver cómo lo solucionan.
Lo que emerge de la casa flotante no es Brando. Es Kurtz: uno hombre que ya
no es gordo sino monumental. Brando se ha rapado la cabeza por completo y va
vestido con camisa y pantalones de algodón negro y zapatos con plataformas
que lo hacen todavía más alto. “Estábamos discutiendo
sobre dónde debía pararse Brando y de pronto apareció este
Moloch increíblemente calvo, la cabeza tenía el lustre de una
bola de billar.”Brando pasa a su lado sonriendo y sólo se detiene
para decir: “Lo pensé mejor. No está mal eso de Kurtz”.
Storaro y Coppola lo siguen en el más reverente de los silencios y entran
tras él en el templo.
FUNDE A NEGRO.
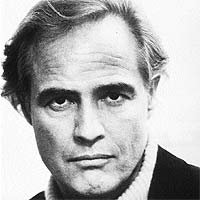
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Sin documentos
Acaba de aparecer Cuerpos desobedientes, la primera historia del travestismo argentino que, con... -
LIBROS
La locura cotidiana según John Berger
-
PáGINA 3
Adiós a Francis Crick
Por Leonardo Moledo -
VIDEO
La última joya de Christopher Guest
Por Mariano Kairuz -
CINE
La musa desnuda
Por Horacio Bernades -
Tchaikovsky, el intimista
Por Diego Fischerman -
Un mes sin Brando
-
VALE DECIR
Vale decir
-
YO ME PREGUNTO
¿Por qué se remueve la policía?
-
BARES Y RESTAURANTES
Las mil y una noches
-
INEVITABLES
Los inevitables
-
AGENDA
AGENDA
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






