![]()
![]()
![]() Viernes, 7 de agosto de 2009
| Hoy
Viernes, 7 de agosto de 2009
| Hoy
Angeles del Mal
La bella edición de El niño criminal de Jean Genet (acompañada de Fragmentos...) nos acerca dos textos capitales que funcionan como gritos de desesperación de quien fuera (y tal vez lo siga siendo) uno de los más lúcidos analistas de la homosexualidad entendida como crimen.
 Por Daniel Link
Por Daniel Link
Un cautivo enamorado
¿Y si toda nuestra actualidad no pasara sino por ese hombrecito, alternativamente despreciado y admirado, llamado Jean Genet? ¿No nos obligaría esa constatación a revisar su obra y a preguntarnos hasta qué punto somos capaces de sostener sus incómodas hipótesis o, por el contrario, a intentar, inútilmente, rebatirlas?
Jean Genet nació en París en 1910. Su madre era una prostituta que lo entregó a la asistencia pública en cuanto cumplió un año de edad. Adoptado a los ocho años, comenzó a robar a sus tutores. A partir de los diez años, Genet (alumno escolar aventajado) era ya un ladrón consumado y comenzó a recorrer las prisiones juveniles que constituirán la materia de su literatura y de su ética. Según sus propias confesiones (puestas en duda por su biógrafo, Edmund White), llegó a prostituirse.
En 1943 publicó la novela Santa María de las Flores, que llamó la atención de sus contemporáneos por la calidad de su prosa y la radicalidad de su opción por el Mal (la “gratuidad” y la “inutilidad”). En 1949, Diario de un ladrón recogió sus experiencias como vagabundo, ladrón y prostituto por toda Europa durante la década anterior.
Pocos meses antes, y luego de diez condenas consecutivas, sólo la intercesión de Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau y Pablo Picasso (que en 1944 lo habían sacado de la cárcel) lo salvaron de la cadena perpetua y le ganaron un indulto presidencial por todas las condenas en suspenso.
Para entonces había publicado ya cinco novelas –Pompas fúnebres (1947) y Querelle de Brest (1947), entre ellas–, tres obras de teatro –Las criadas (1947) es la más conocida y tuvo una profunda influencia en el pensamiento de Jacques Lacan– y varios libros de poemas. Pero arrancado del mundo del delito, al que se había entregado con devoción sacrificial, Genet se encontró con problemas para seguir escribiendo. La “normalidad”, a él, le olía a muerte.
El golpe definitivo vendría de la mano de Jean-Paul Sartre, a quien Gallimard le había encargado un prólogo para las Obras completas de Genet que preparaba. Sartre se tomó en serio su trabajo y el resultado fue el monumental Saint Genet. Comediante y mártir (1952), un epitafio de casi seiscientas páginas en el que Sartre, entre otras cosas, propone una teoría de la libre elección sexual (de la que la homosexualidad sería su caso más agudo y más visible), que Genet abominó en general y en especial aplicada a su vida y a su obra.
En 1984, la Academia Francesa le concedió el Premio Nacional de Literatura. El 15 de abril de 1986, sus restos fueron enterrados en Marruecos. Había contraído cáncer de garganta, pero probablemente murió de una caída.
El Mal como experimento
En la perspectiva de Genet, muy explícita en los dos textos que la madrileña editorial Errata Naturae ha reunido ahora bajo el título El niño criminal, con traducción y prólogo de Irene Antón, se afirma: “La sociedad pretende eliminar, o volver inofensivos, los elementos que tienden a corromperla” (pág. 47). Contra ese “proyecto de castración”, el poeta (el criminal, la loca) levanta su grito de protesta.
El niño criminal es un texto escrito por encargo (habría que agregar: ¡a quién se le ocurre!) para la Radiodifusión Francesa, que pensaba emitirlo como parte del ciclo Carta blanca en 1948. Pero del dicho al hecho, en este caso, hubo un abismo, y ni El niño criminal de Genet ni Para acabar de una vez con el juicio de Dios de Artaud pudieron ser leídos. Las razones son obvias: Genet se dirige a los niños criminales para recomendarles que persistan en su empresa de disolución, porque es eso lo que los hace bellos.
El otro texto, Fragmentos..., parece ser el efecto de un desencanto amoroso y postula, con el alto estilo lírico característico de Genet, una teoría de la homosexualidad como caída, pecado, ruina y condena eterna. Muy deshilvanado (y, por eso mismo, delicioso), incluye unos “Fragmentos de un segundo discurso” en los cuales se lee, inevitablemente, un antecedente de los Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes.
Leído por Sartre, pero también por Bataille, Lacan, Derrida (que en Glas lo pone, literalmente, junto a Hegel), colaborador de Michel Foucault y Daniel Defert en el Grupo de Información sobre las Prisiones, retomado recientemente por Didier Eribon para, en algún sentido, refutar la corrección política de las ideologías norteamericanas, llevado al cine por Fassbinder en una de sus más grandes películas (Querelle), es muy probable que Jean Genet nos resulte hoy un poco anacrónico y, por eso mismo, estimulante: aunque sus hipótesis se nos aparezcan como cosa envejecida, o tal vez por eso, tienen el sabor de lo insospechado, de lo que violenta el propio pensamiento y lo pone a andar en una dirección desconocida.
Se trata de reivindicar, precisamente, la salida desconocida del experimento y, por lo tanto, el Mal: “Si pretendemos realizar el Bien, sabemos hacia dónde nos dirigimos y qué es el Bien, y que la sanción será beneficiosa. Cuando es el Mal, no sabemos todavía de lo que hablamos. Pero sé que es el Unico en poder suscitar en mi pluma un entusiasmo verbal, signo aquí de la adhesión de mi corazón” (pág. 51).
Por la vía del Saint Genet de Sartre, Oscar Masotta incorporó a la tradición argentina (leyéndolos en Arlt) los motivos más característicos de la ética genetiana. Tal vez sea ya tiempo de declarar definitivamente caducas aquellas perspectivas o, por el contrario, de investigarlas hasta sus últimas consecuencias.
La comunidad imposible
El niño criminal es para Genet, todavía, una figura heroica porque es objeto de un martirologio: odiando la sociedad, se pone al margen, roba y delinque, busca su castigo porque entiende que son ésas las penas que lo convierten en algo más que la masa boba de la “buena gente” (de los bien pensantes, se diría hoy), en algo diferente, en algo superior. Entre criminales puede haber asociación e incluso camaradería (aunque la traición, el acto más gratuito y más inútil, esté siempre en el horizonte de esa precaria teoría de conjunto).
El homosexual, en cambio, es dos veces víctima del odio y del terror. La homosexualidad “me aísla, me separa a un tiempo del resto del mundo y de cada pederasta. Nos odiamos, en nosotros mismos y en cada uno de los demás. Nos desgarramos” (pág. 73).
Lo que a las locas les queda es la comunidad ausente o la ausencia de la comunidad. Contra toda teoría de las identidades, Genet postula una deriva (una ascesis) en solitario, un “Soy” que jamás podrá declinarse en plural salvo asociado con la negación: “No somos”.
¿De dónde viene esta imposibilidad radical para pensarse grupo, comunidad, para imaginar la propia identidad en relación con otras?
Se trata de la Mujer, al mismo tiempo expulsada de ese universo en el que cada partenaire sexual se siente como piedra, mineral, abstracto, pero que vuelve, irónicamente, como máscara: “Nos llaman afeminados. Expulsada, secuestrada, burlada, la Mujer, a través de nuestros gestos y nuestras entonaciones, busca la luz y la encuentra: nuestro cuerpo, agujereado de repente, se irrealiza” (pág. 76).
Lo que condena al homosexual es ese principio de irrealidad, esa esterilidad irrevocable que fertiliza de vacío sus actos. Es decir: lo que lo obligará a pagar con angustia contante y sonante “el estúpido orgullo que nos hizo olvidar que salimos de una placenta” (pág. 77).
Intentando recuperar las tajantes definiciones genetianas, Didier Eribon las ha inscripto en una teoría generalizada de la injuria: es la injuria fundacional que señala al niño como “maricón” (o la palabra que se quiera) la que lo aísla, lo separa, lo condena y lo obliga a aceptar el odio como único motor de su existencia.
 La tapa y las imágenes que ilustran la nota pertenecen a Un chant d’amour (1950), la única película que dirigió Jean Genet.
La tapa y las imágenes que ilustran la nota pertenecen a Un chant d’amour (1950), la única película que dirigió Jean Genet.El cielo y el infierno
Pero Genet tal vez hubiera rechazado esa hipótesis sentimental y redentora (“Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor”, etcétera). Lo que le interesa de la homosexualidad (como tema de discurso) es el modo en que supone una antropología entera y, por lo tanto, una cosmovisión y, también, una ética. Si la homosexualidad no es de elección libre, tampoco se llega a ella por pura presión social. La homosexualidad es, como la palabra de Dios, una llamada, una convocatoria.
Lo que Genet señala es que al tachar a la Mujer de su horizonte de ternuras, el homosexual se entrega a una existencia moribunda (y, en este punto, parece incluso más existencialista aun que Sartre). La teoría de la homosexualidad genetiana recurre a la autoctonía como principio explicativo: la loca se genera sola, sin la intervención de lo otro (la Mujer, sin la cual no puede haber mundo). Su principio reproductivo es el contagio y no la familia. Su destino es el infierno (donde se esconden todos los demonios y las divinidades del subsuelo, de la tierra, de la autoctonía) y no el cielo (donde moran la Sagrada Familia y sus fieles seguidores). El homosexual, “suspendido entre la muerte y la vida”, habla “desde el fondo de un pozo” (pág. 80), como una Samara insepulta que viene a atormentar los sueños de los niños vivos (pocos años antes que Genet, Federico García Lorca había sostenido una teoría semejante).
Lo que separa a Genet de Sartre (entre tantas otras cosas) es la profunda religiosidad del primero, aunque se trate de una religión pagana. Genet pone a la homosexualidad del lado de un complejo crimen imaginario, del lado de una llamada irresistible (que es la llamada del goce y también de la condena eterna).
Desterrado del cielo por haber escuchado el llamado del abismo, lejos de toda malevolencia (porque no es capaz de alcanzar nunca, verdaderamente, el estado adulto), el homosexual es un ángel del Mal, un expulsado de toda comunidad porque en ninguna encuentra la posibilidad de construir alguna identidad que no sea precisamente la del desvío, el rechazo, la caída. ¿Cómo podría pensar el homosexual que su sustancia y su forma han sido producidas (por las leyes de la genética o por las reglas familiares)? No, no ha habido nunca intercesión alguna de algo ajeno a esa mismidad que lo constituye, lo paraliza y lo subleva: es él y sólo él (y su melancolía).
¿Por qué no morir, entonces? ¿Por qué no entregarse al mar de todos los olvidos?
“El orgullo cambió el exilio en rechazo voluntario, pero la soledad luminosa y continuamente deseada del artista es lo contrario de la reclusión taciturna y arrogante de los pederastas” (pág. 81). Esa es la clave: llamadas por potencias infernales, obligadas a obedecer esa voz que las separa de sí para siempre (separación que jamás permitirá que haya coincidencia del yo consigo mismo, ni con los otros), las locas se sostienen sólo en un arte, el arte de vivir, para el cual, naturalmente, no hay regla escrita y todo está, siempre, por principio, a punto de inventarse.
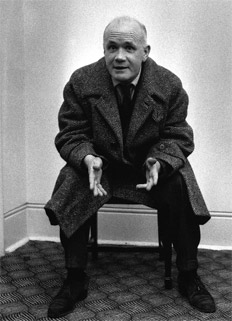
-
Nota de tapa
Angeles del Mal
Publican El niño criminal, textos inéditos de Jean Genet.
Por Daniel Link -
ENTREVISTA > SUSANA GUZNER
Esa loca sensatez
Por Facundo Nazareno Saxe -
Auténticamente Muscari
Por Patricio Lennard -
LUX VA > LA ELECCIóN DE LA DRAG QUEEN BUENOS AIRES
¡Premiadx!
-
GRAN AMOR
Cómo pretenden que yo...
Por Mosquito Sancineto -
A LA VISTA
Televisión bien abierta
-
SALIO
Dulce compañía
Por N.M. -
CINE
Guardate ese secreto
Por Paula Jiménez -
Un mundo pequeño
Por Mauro Cabral -
TOP 5
Entre canciones y desvíos
Por Gustavo Lamas -
Una historia violenta
-
PD
Antes de que sea tarde
-
PD
Cada marcha en su lugar
-
Agenda
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






