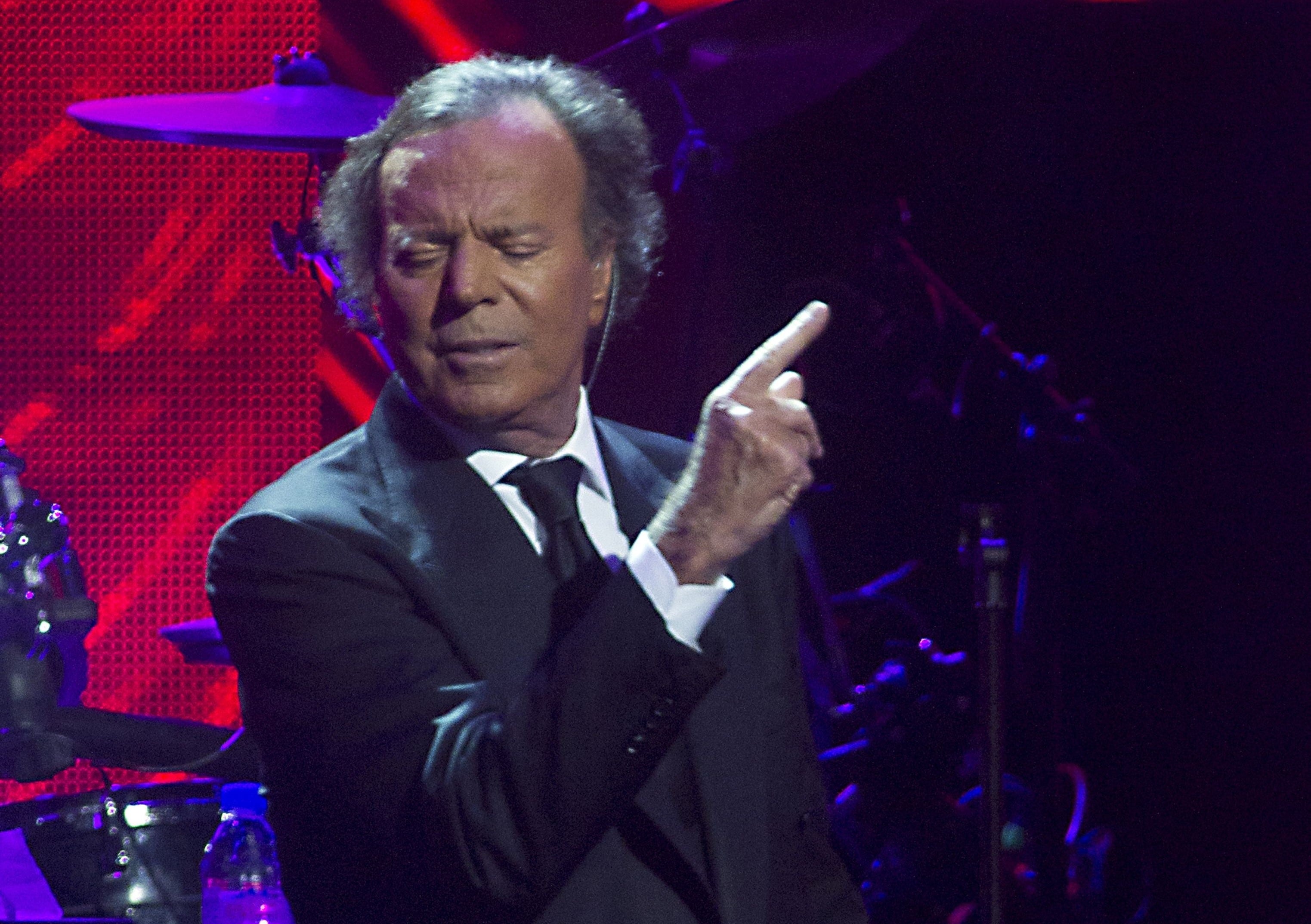Daniel Otero y sus Crónicas de posguerra. La vida secreta de los que hicieron el trabajo sucio
“Hablo de terrorismo de Estado en democracia”
Prologado por Horacio González, el libro de Otero retrata a hombres grises pero miembros de una poderosa maquinaria de la tortura y la muerte, protagonistas de casos de un pasado reciente que permiten reflexionar sobre el sistema represivo actual.