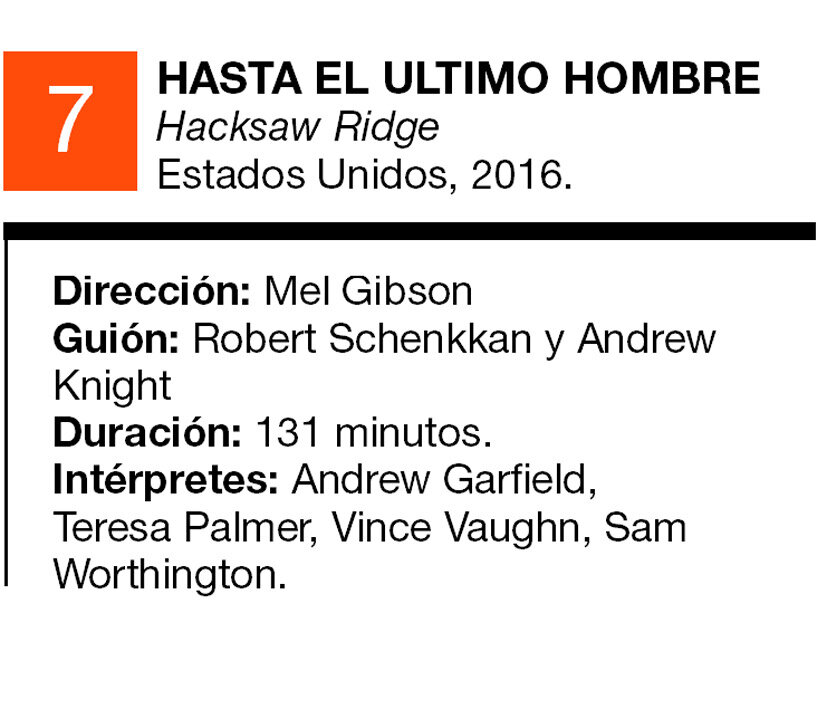Hay una delgadísima línea que separa lo bueno de lo malo, la relectura de la copia, el homenaje del plagio, lo moral de lo inmoral, y también la rigurosidad histórica de la licencia narrativa. Todo esto podría sonar a obviedad para cualquier artista habituado a la creación de mundos ficticios, salvo, claro, para el inefable Mel Gibson, quien ya había demostrado en La Pasión de Cristo y Apocalypto que su interés pasa menos por anclar sus películas en coordenadas reales que en esculpirlas como una replicación perfecta, fotográfica de lo real. Con tres nominaciones para los Globos de Oro, entre ellas las de Mejor Película y Director, y con otras tantas pronosticadas para los Oscar, Hasta el último hombre es otra de las supuestas verdades absolutas que el también actor viene a revelarle al mundo entero, un film que, a diferencia del díptico compuesto por La conquista del honor y Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood, no genera preguntas sino que entrega las respuestas envueltas con moño para regalo de Reyes. Tanta fe se tiene el otrora Mad Max en su cruzada verista, que no incluyó la clásica leyenda “basada en hechos reales” en los créditos iniciales, sino otra aún peor: “Una historia real”.
El director de Corazón valiente es quizá la figura menos progre y más pública y orgullosamente religiosa del star system norteamericano, alguien que, por si fuera poco, ha resistido con estoicismo el rechazo generalizado de la industria para terminar saliéndose siempre con la suya: basta recordar que, ante la negativa de todos los estudios para financiar La Pasión de Cristo, absorbió los costos de la producción de su propio bolsillo. Es, entonces, un hombre convencido de su Verdad y su credo, pero también, y aquí está la buena noticia, del poder del relato y, sobre todo, de las herramientas cinematográficas para llevarlo adelante. Es en ese sentido que la historia de su quinta incursión en la dirección de largometrajes le cae como anillo al dedo, sirviéndole para narrar una Pasión -en el sentido más bíblico del término- que tranquilamente podría ser la propia.
Desmond Doss entró en la historia grande de la Segunda Guerra Mundial al convertirse en el primer objetor de conciencia en obtener una Medalla de Honor después de haber salvado a más de 70 soldados de una muerte segura. La particularidad es que lo hizo sin empuñar un arma. Esto porque Dios dice con bastante claridad que matar es pecado, y el pibe, devoto adventista, asistente fiel a la iglesia del pueblo y con cuanta iconografía bíblica exista empapelando las paredes de su casa, está dispuesto a todo con tal de cumplirlo. Allí estará, entonces, el pobre Desmond (Andrew Garfield, el actor con más cara de buen tipo de Hollywood) bailando de lo lindo durante el entrenamiento, soportando las burlas y ataques a trompada limpia de sus compañeros, perdiéndose el casamiento con la enfermerita que lo corresponde y enfrentándose a una Corte Marcial de la que es salvado por una carta entregada por papá –redención para un personaje hasta ese momento detestable– justo cuando el martillo del Juez se aprontaba a golpear el escritorio.
Todo lo anterior suena a culebrón, y en parte lo es. Gibson navega las aguas del melodrama con seguridad y firmeza, amarrando en cada uno de los mecanismos habituales del género y exigiendo, igual que en Apocalypto, a su obcecado protagonista hasta el límite de su resistencia física y psicológica. Que suene como candidata para los Oscar es síntoma de que alguna de esos mecanismos toman el cauce que tiene al Dolby Theatre como destino máximo. Es, a fin de cuentas, una de las tantas fábulas de superación personal, y sobre todo burocrática, que tanto gustan a los académicos, e incluye, entre otras cosas, una traumita familiar de esos que valen su peso en nominaciones (casi mata al hermano de un…ladrillazo), alegorías que de tan obvias se vuelven risibles y un protagonista patriota, éticamente intachable y que para colmo exuda agua bendita por los poros.
Ya con el film situado en la isla de Okinawa, donde se libraría una de las batallas fundamentales para la caída del imperio japonés, el doctorcito entra en acción –sin armas, obvio–, y la película también. Amante hasta lo patológico de la destrucción de la carne, el director saca su Mr. Hyde de entre la capas de sacarina para poner la cámara donde nadie y entregar las escenas bélicas más crudas, impactantes y convincentes que se recuerden, construyendo así una película física, rabiosamente analógica, sangrienta y palpable: pocas veces el polvo, la humedad y la certidumbre de la muerte se vuelven una experiencia tan sensorial como en Hasta el último hombre, película que guarda para su desenlace una escena que podría sonrojar a más de uno, pero que, sin embargo, es un cierre justísimo, acorde a un director que, como Doss, asciende aquí a su propio paraíso.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)