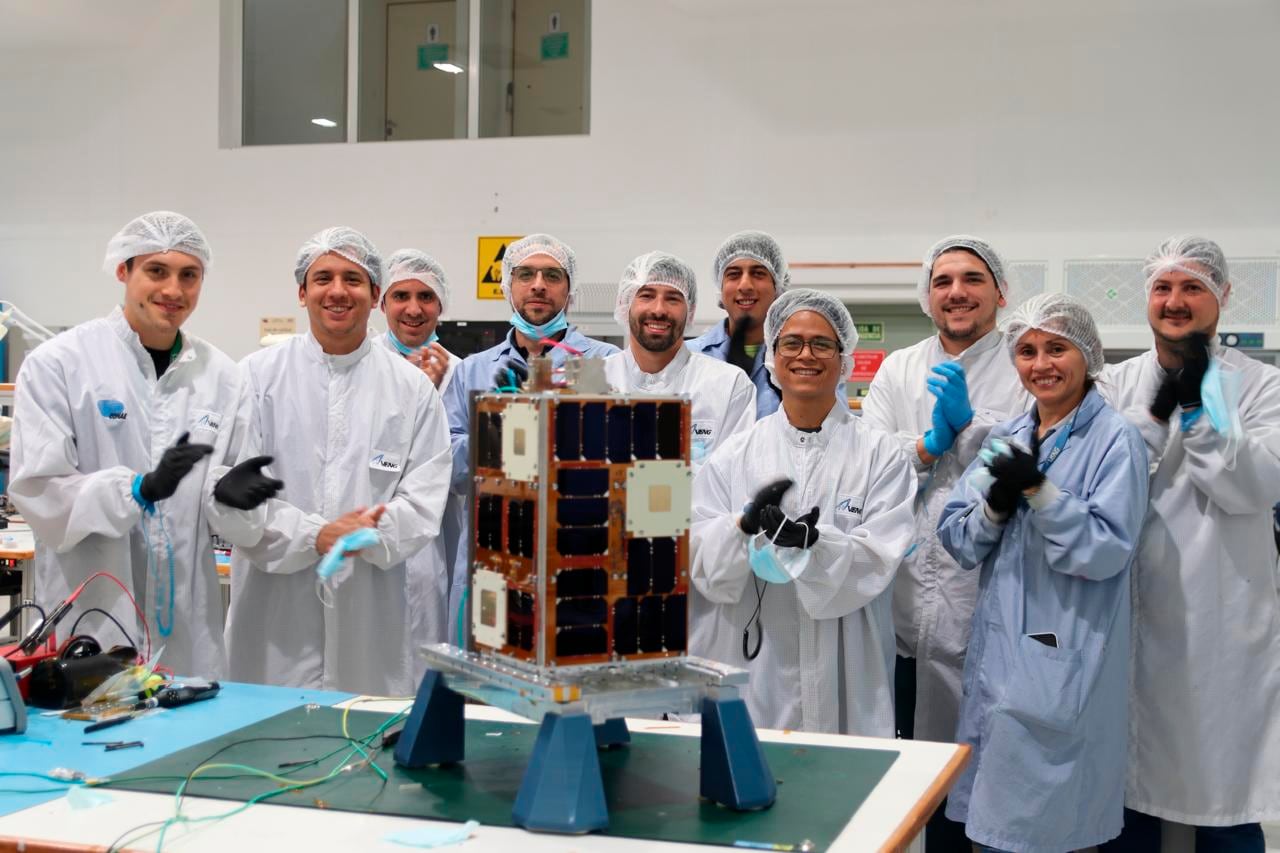CINE
El último explorador
La fascinante historia del británico Percival Harrison Fawcett, desaparecido junto con su hijo a comienzos del siglo pasado mientras se internaba en la selva brasileña, es la base para Z, la ciudad perdida. Su director, el norteamericano James Gray, homenajea al mismo tiempo tanto Aguirre la ira de Dios como al mejor espíritu de Indiana Jones en una película que termina siendo un tratado de clasicismo por partida doble: no sólo recupera el encanto de los relatos de aventuras en parajes remotos y exóticos, sino también una forma de narración cinematográfica que parece casi perdida en las nieblas de la historia.