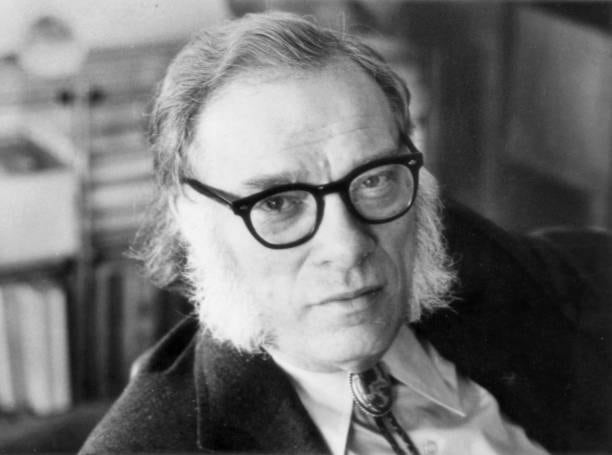La escritora Mori Ponsowy habla sobre su libro Okâsan. Diario de viaje de una madre
“A veces nos convertimos en hijos de nuestros hijos”
En su más reciente libro, la autora explora la fragilidad de una madre-niña –ella misma– que viaja por primera vez a Japón para visitar a Matías, un joven que ha ganado una beca para estudiar fotografía en Tokio.