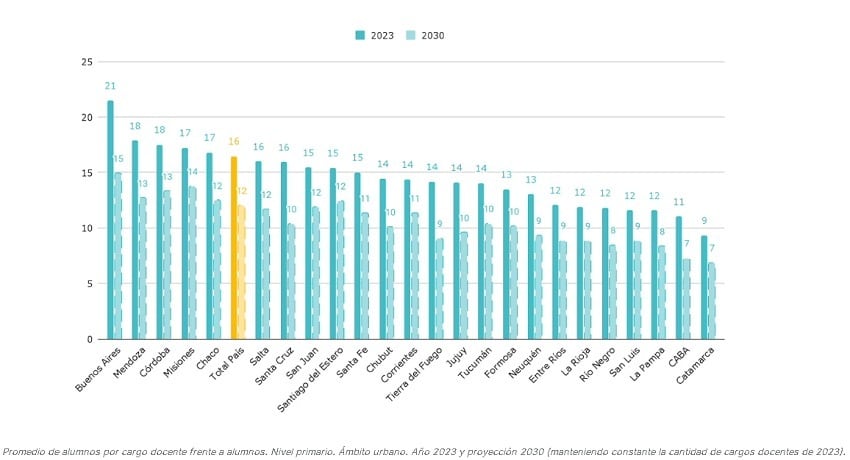"Corazón que ríe, corazón que llora": infancia y adolescencia en el archipiélago caribeño de Guadalupe
Los cuentos autobiográficos de Maryse Condé, el Premio Nobel alternativo
A pesar de tener una obra considerable y una vida rica en viajes y desplazamientos culturales, fue sin dudas el Premio Nobel "alternativo" 2018 lo que proyectó definitivamente la figura de Maryse Condé. Nacida en el archipiélago caribeño de Guadalupe creció bajo el doble legado de la reivindicación de la negritud y una admiración desmedida por la cultura dominante. A fines de los año 90 publicó una memoria autobiográfica hilvanada en una serie de cuentos breves: Corazón que ríe, corazón que llora se publica por primera vez en castellano. Este libro extraordinario sirve de oportuna entrada a la obra de una escritora que despertó a la literatura y al compromiso de la mano tanto de Franz Fanon y Aimé Césaire como de Emily Brönte.