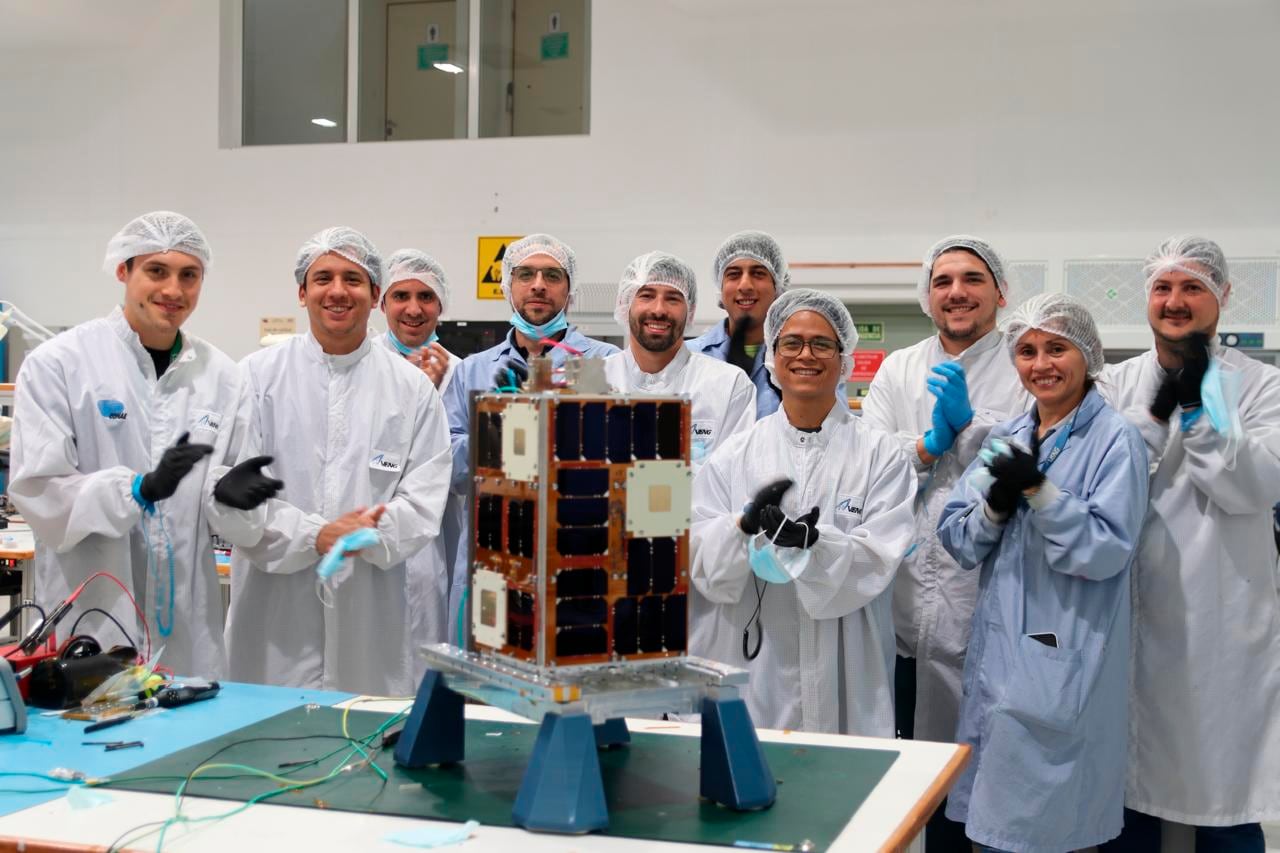TAIWAN> Nueva sede del Museo Nacional del Palacio
Tesoros de Asia
La sede sur del Museo Nacional del Palacio en Taibao conserva piezas de colección de los emperadores chinos desde la milenaria dinastía Sung, acumulados originalmente en la Ciudad Prohibida de Pekín. Abarcan desde objetos artes hindúes a cerámicas coreanas y porcelanas de Japón.