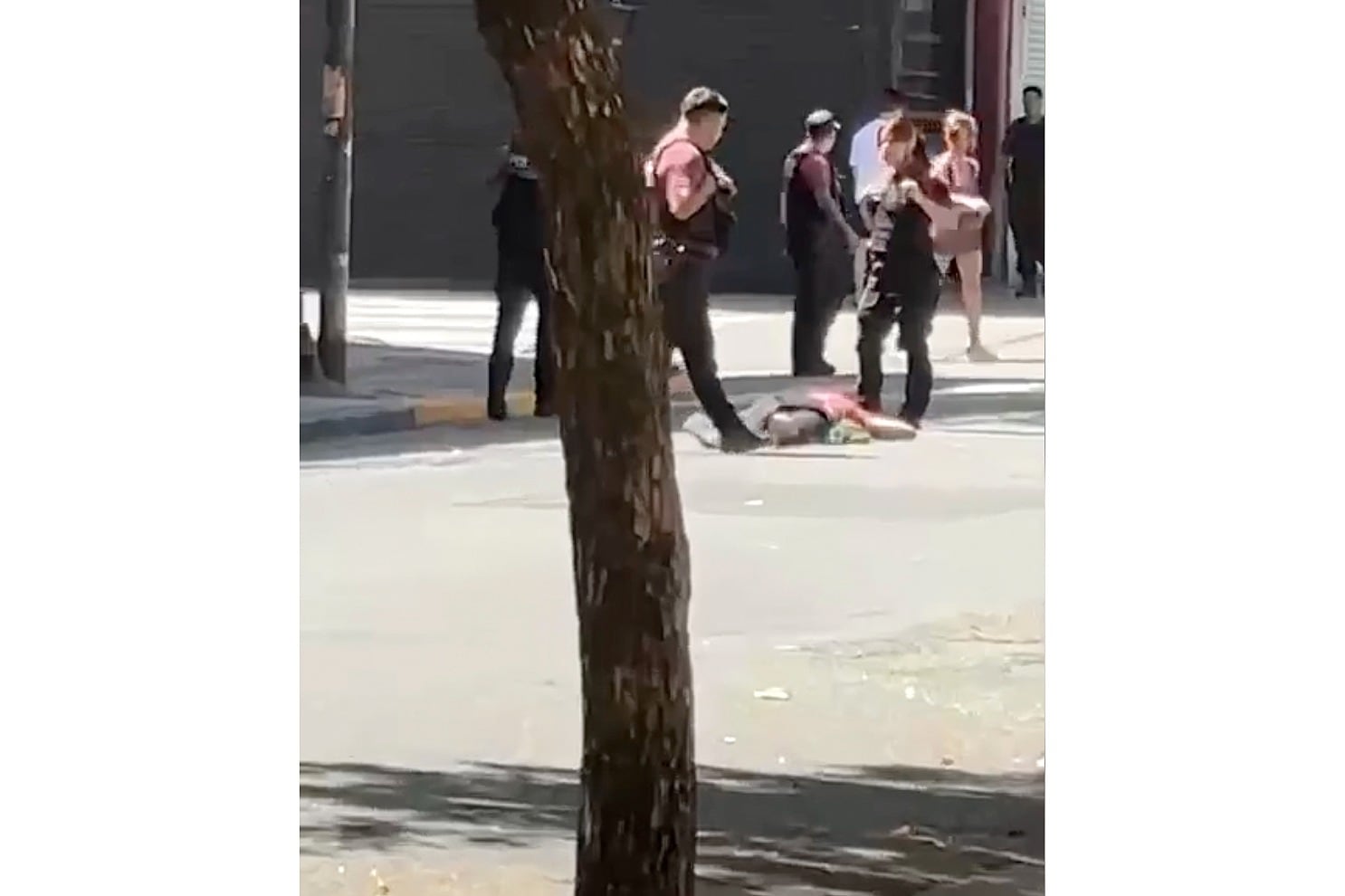Sobre las tensiones y rechazos que genera la "E"
El lenguaje exclusivo: un decálogo
Con una mirada no exenta de afables ironías, uno de los soci@s de Página/12 despliega en este decálogo una serie de registros sobre el lenguaje inclusivo: no hay una oposición franca al leng