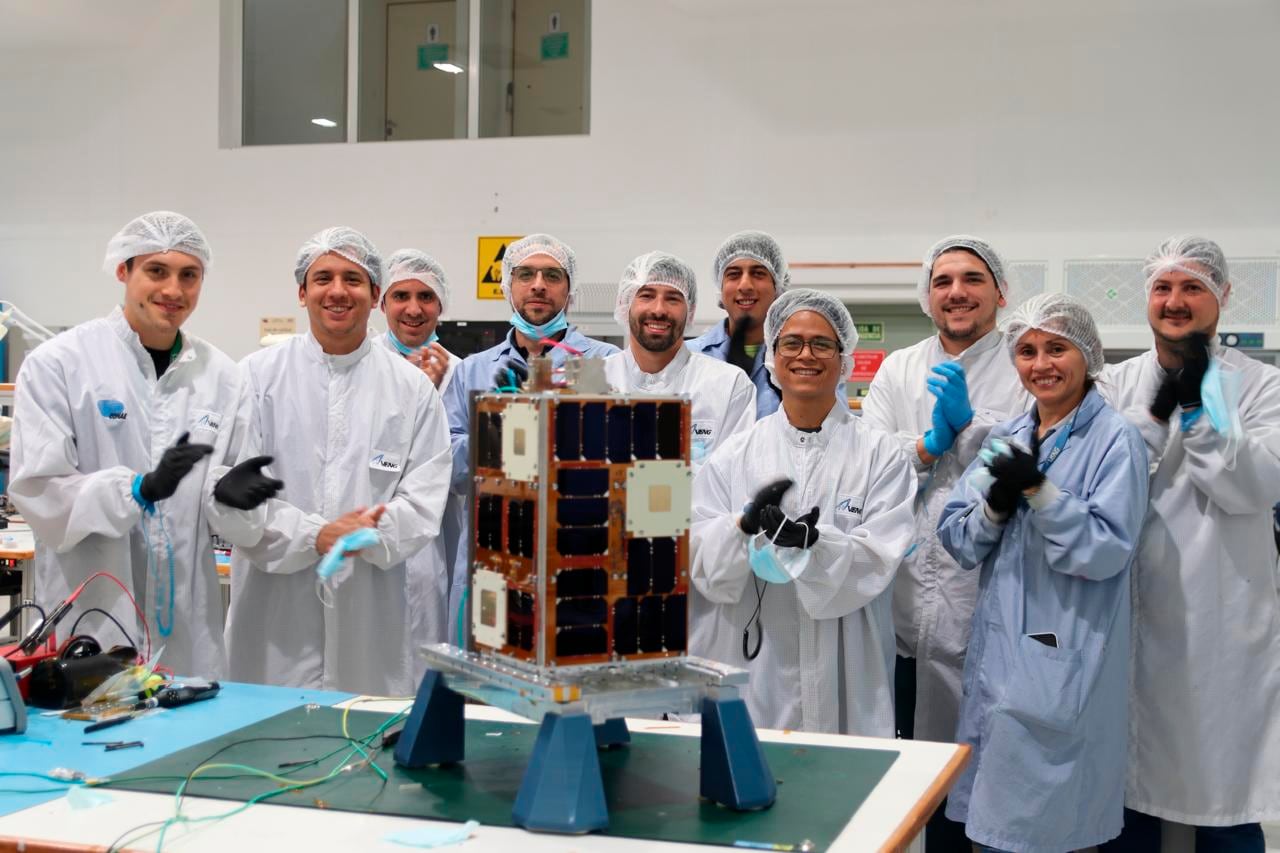El síntoma singular y el análisis de lo social
La república y las crisis del psicoanálisis
Resulta que el mismo sujeto que habla de valores republicanos para evitar una supuesta dictadura envía material bélico a un país hermano para consolidar un golpe de Estado.