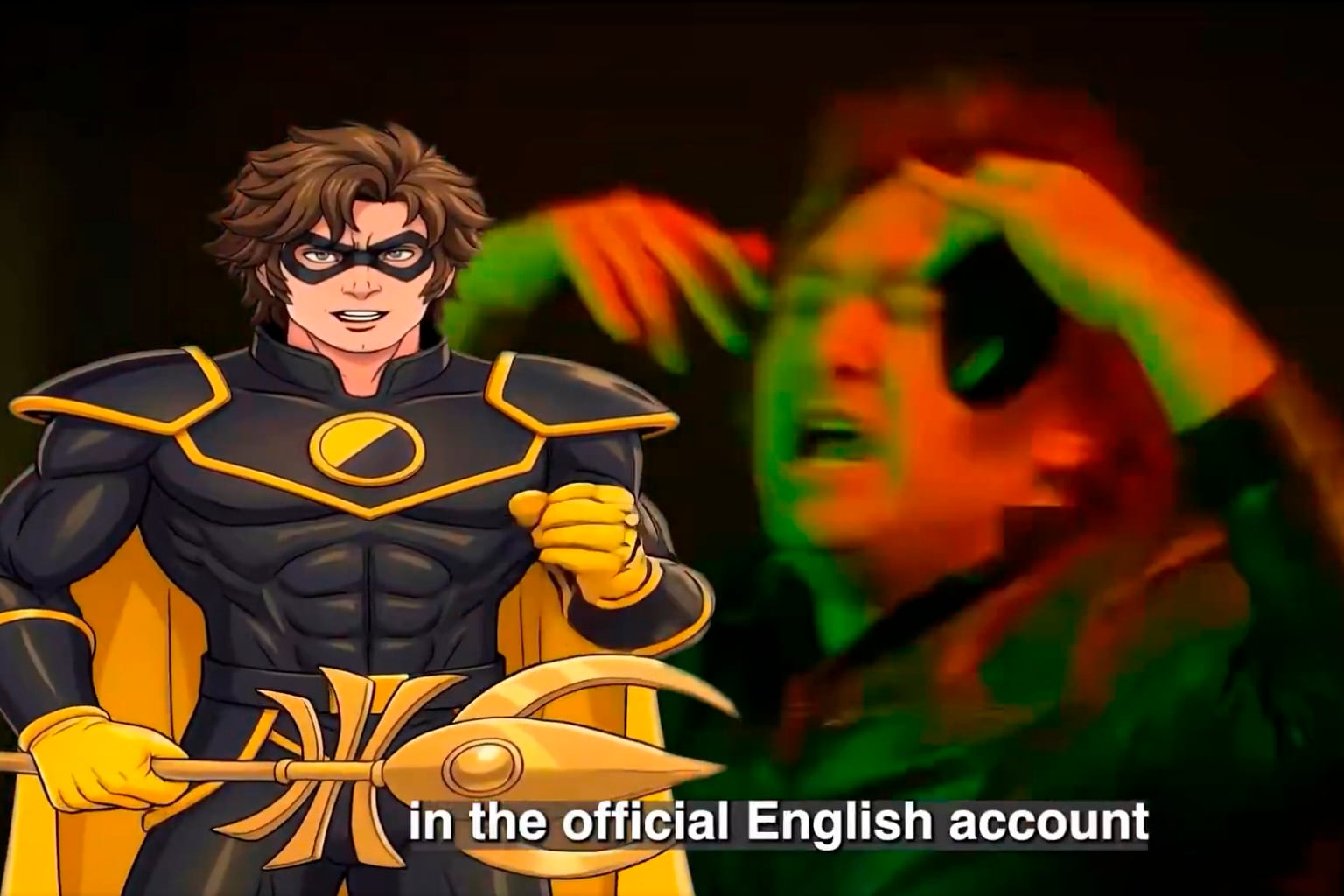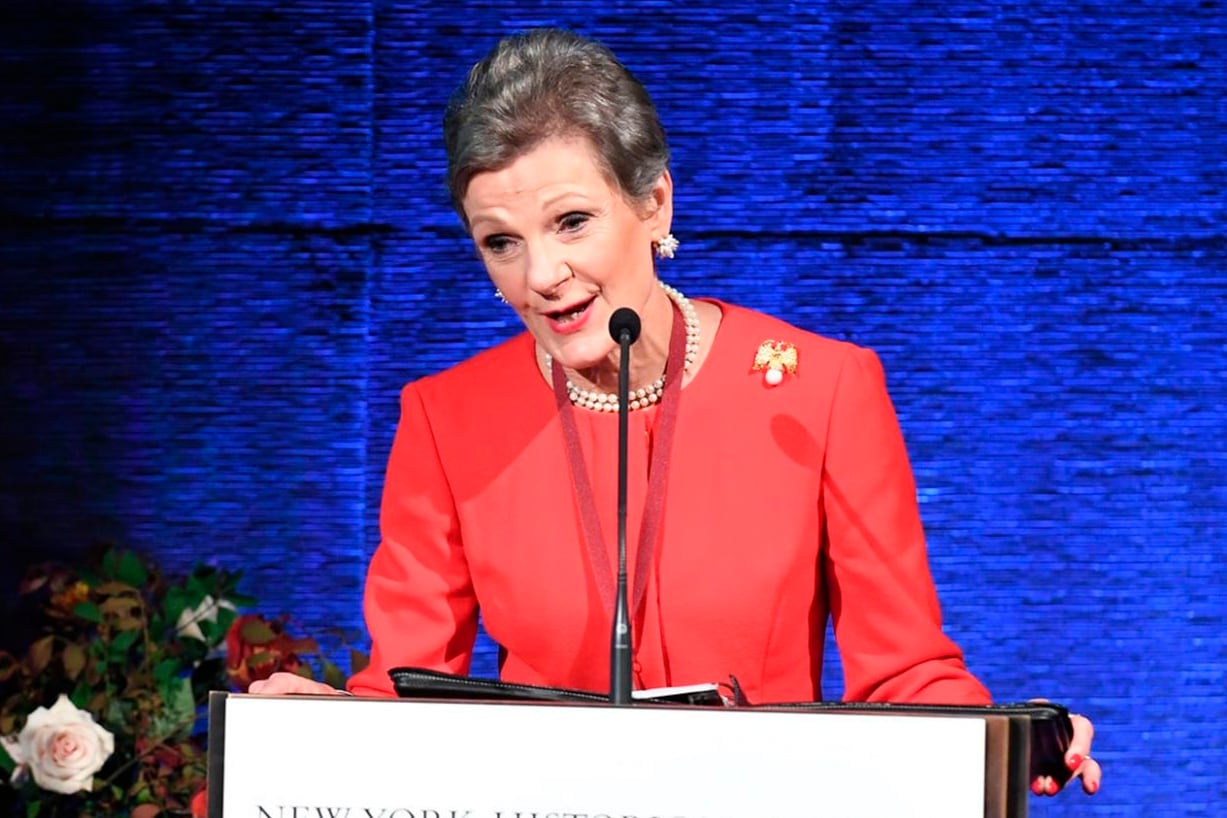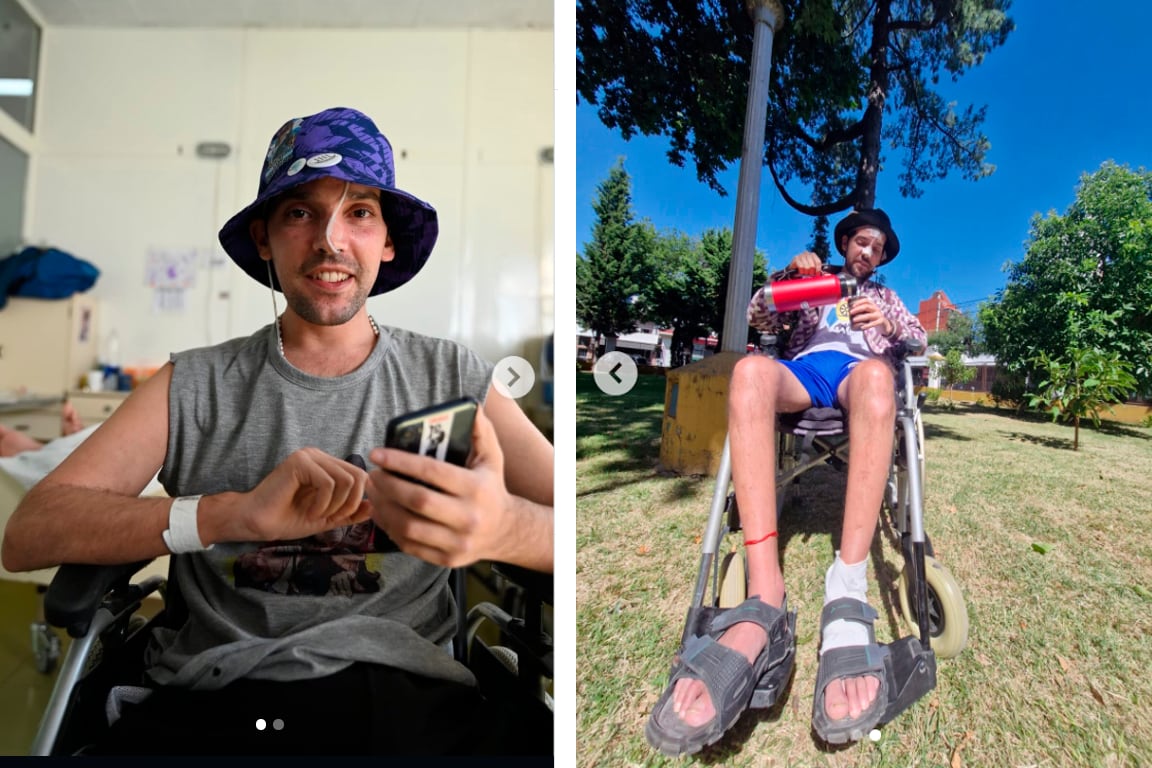La escritora peruana publicó "Geografía de la oscuridad"
Katya Adaui y las sombras en los vínculos familiares
Los 16 cuentos de este libro despliegan un catálogo de padres y madres fallidos que fluctúan entre la protección extrema y el desapego más feroz.