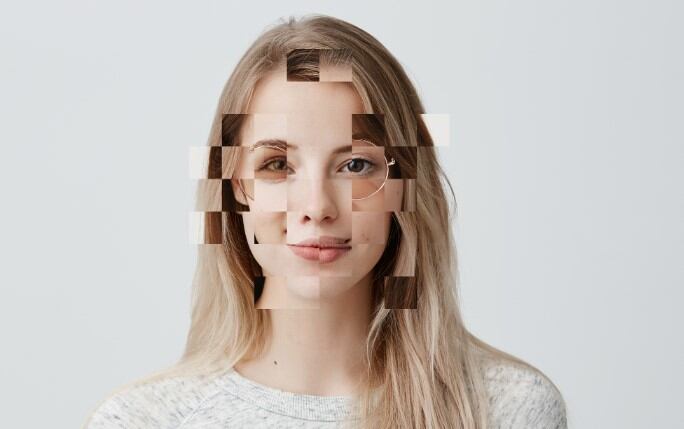"La luz de una estrella muerta", la novela de Paula Klein sobre Alberto Greco
La primera novela de Paula Klein, La luz de una estrella muerta, toma la figura del artista plástico Alberto Greco para reflexionar acerca de la extranjería de un sudamericano en París. Una luz que hipnotiza, encandila y a la vez ilumina lo más oscuro de la vanguardia.