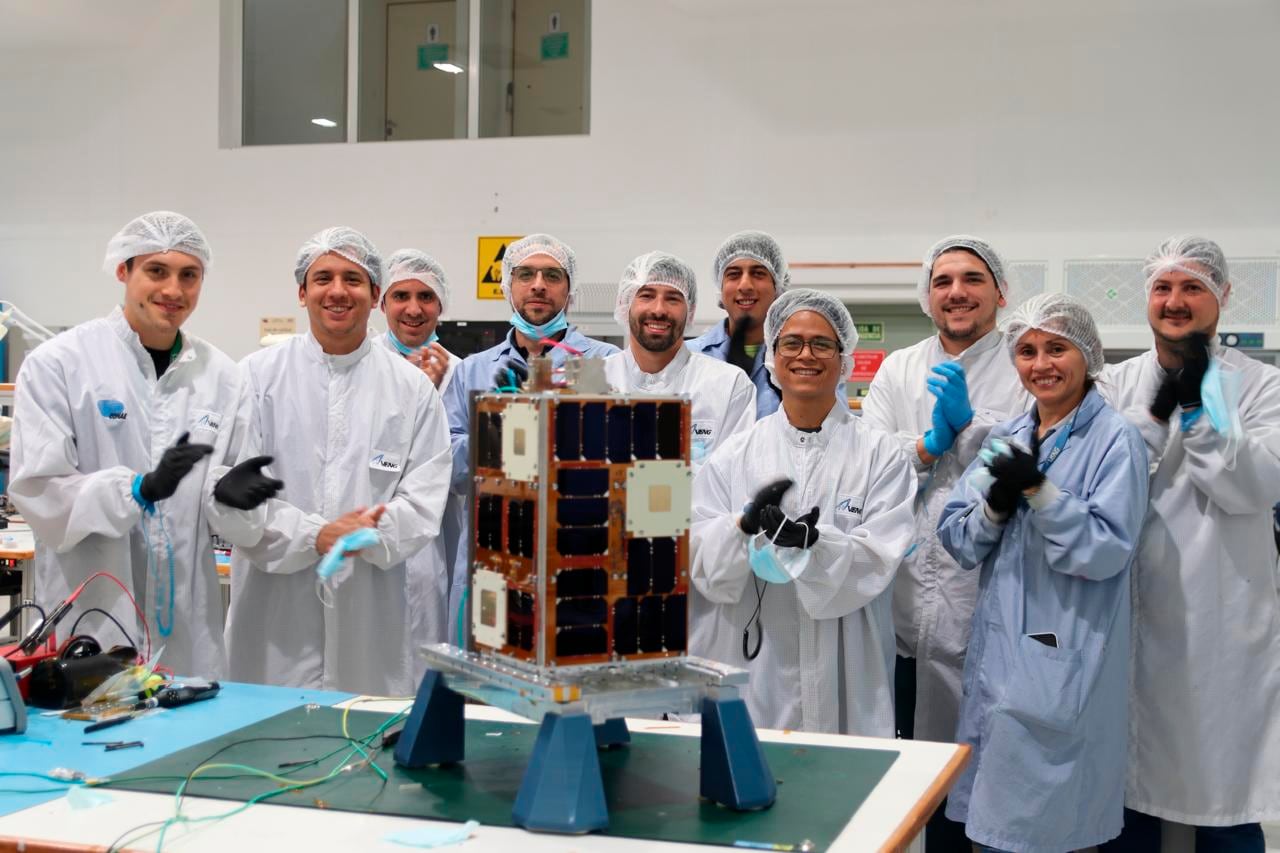Rodolfo Palacios
La noche del cazador
Lo llaman “el escriba del hampa”. El hombre que habla con todos. El que es invitado a las tertulias de ladrones con códigos y que ingresó a la intimidad de los más famosos criminales argentinos. Desde sus inicios como cronista de policiales en Mar del Plata, Rodolfo Palacios se fue convirtiendo –con altibajos, malos momentos personales y dificultades laborales– en el más famoso, vendedor e inteligente de los escritores de policiales en la Argentina. Y el que escribió libros, todos exitosos, sobre los más morbosamente conocidos: el primero y recién reeditado El ángel negro, dedicado a Robledo Puch; Conchita, sobre Barreda; el del Clan Puccio y el del robo al Banco Río y dos que compilan crónicas sobre Mario Fendrich, Pepita la Pistolera, el Loco del Martillo, Yiya Murano, el Gordo Valor y la Garza Sosa, entre otros. Ahora mismo, Palacios –admirador de Ragendorfer, Petcoff y Saccomanno– sigue escribiendo en medios, sus libros se reeditan sin pausa y tiene varios proyectos a punto de concretarse: un libro a cuatro manos con Enrique Symns sobre pistoleros, narcos y crímenes, una crónica con dibujos del legendario Cacho Mandrafina y la película El Ángel, de Luis Ortega –ya trabajaron juntos en Historia de un clan–, donde compartirá equipo con el novelista Sergio Olguín para volver a hablar de Robledo Puch, su fetiche y a veces su pesadilla.