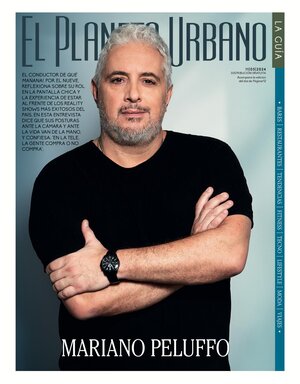El cuento por su autor
La génesis de este cuento arranca en un episodio real: un viaje, un aeropuerto, un incidente con el equipaje… Y, como telón de fondo, el clima de angustia que me provocan los viajes al exterior, sobre todo cuando muchos de los que hice en mi vida no fueron por placer sino por necesidad. Los aeropuertos podrán ser todo lo excitantes que quieras: el mundo entero burbujeando y uno desenjaulando el yo rutinario y lanzándolo a nuevas aventuras y destinos. Pero también están allí agazapados nuestros miedos más primarios. Suelo soñar con viajes donde me olvido el pasaporte, llego tarde al vuelo, no tengo la valija ni la visa, no entiendo las señales –¿qué es esa flecha que indica hacia arriba? ¿y cuál es mi terminal?–, ni siquiera sé adónde voy. ¿Quién quería abandonar la seguridad y el calor de la cueva?
En este contexto de vulnerabilidad, tu valija es una parte de vos mismo. Lo que ella sufra será tu propio sufrimiento.
Hasta aquí la experiencia real y lo biográfico. Lo peliagudo, pensando en un texto literario, viene después. La fabulación y los personajes que pueden encajar mejor con esa materia, y lo que se teje en términos de escritura, detenimiento, imágenes, ritmo y otros elementos difíciles para mí de definir y de aislar.
Impar
Llegó agotada de Madrid. Le había tocado el asiento del medio de una hilera de tres, la peor situación. Al menos sus dos vecinas habían resultado mujeres amables, pero aún así, casi no había dormido. Se había debatido toda la noche buscando una posición posible, una batalla inútil contra el cuerpo: nunca había podido dormir sentada. Así que la llegada fue una bendición. Ahora espera su valija en la sala de equipajes. Deben haber aterrizado varios aviones juntos porque la sala está repleta y la gente se agolpa impaciente alrededor de las cintas. La suya es la número siete, su número preferido. El siete, según dicen, simboliza la reflexión, el perfeccionismo y la espiritualidad. Pero ella lejos está de ser reflexiva y perfeccionista. Julia se reconoce más bien impulsiva y vive luchando contra su propensión al desorden. Hizo la valija a las apuradas y compró los regalos a último momento. El libro que le había pedido su colega Santiago, algunas chalinas para sus amigas y una camisa para Fernando. Siente una punzada de culpa, seguro que no acertó con el talle, y tampoco la camisa es nada del otro mundo, más bien un regalo de compromiso. Pero hace tanto que él no le regala nada a ella, se defiende, tanto que no… Mejor no se enrolla en esos pensamientos resentidos y se concentra en su valija. Desde la segunda fila en la que está no alcanza a ver todo el recorrido de la cinta. Mira con ansiedad hacia el hueco de donde va saliendo el equipaje, detrás de una cortina de flecos de goma. Todos comparten la misma expectación y la ligera angustia del extravío: una parte de uno puede fragmentarse, quedar impar, disolverse en la nada. En cambio, qué alivio, qué contento sobrevienen cuando el yo y el equipaje se reconocen y se completan. (Será por eso de que el cuerpo llega primero y el alma después, siendo el equipaje un eslabón necesario). Se ve en el gesto de conquista con que cada uno se inclina para atrapar su valija, arrancarla del idiotismo de la cinta, y calzarla en su carrito. Pero pasan los minutos y ella todavía no ha sido tocada por esa gracia. Sigue alerta. Y entonces, inesperadamente, ve aparecer la bota: una bota alta y sola, doblada sobre sí misma, como si quisiera ocultarse a la mirada filosa de los otros. ¿Qué hace una bota ahí? Se habrá salido de una valija mal cerrada, o rota. Muchas veces se rompen valijas en los traqueteos del traslado. Gente se rompe, también. La bota, recostada junto a una valija estampada, sigue su avance y Julia siente un malestar, eso que se llama vergüenza ajena. Mira a su alrededor. ¿De quién será? Qué mal momento, piensa, para su dueña verla ahí, desnuda, solitaria, mostrando su miseria. Pero nadie se acerca a recogerla. Junto a ella hay una pareja elegante con aspecto europeo, un grupo de adolescentes con remeras altisonantes, una mujer vestida de riguroso gris y negro –probablemente una religiosa-, algunos hombres solos y maduros; frente a ella, del otro lado de la cinta, una familia con varios chicos, más hombres y mujeres. Todos le echan una mirada curiosa a la bota que se va alejando hacia el otro extremo del circuito hasta desaparecer. La atención se concentra otra vez en la cinta que ahora se detiene, dejando a todos anhelantes. Después de unos segundos vuelve a arrancar, da paso a un nuevo flujo de valijas que se asoman y caen una tras otra en cualquier posición, patas arriba, o en diagonal, como cuerpos que se derrumban, pero la cinta las va disciplinando y desfilan, de distintos colores y texturas, con sus tiernos moños o lazos de colores para identificarlas más rápido, algunas humanizadas, con camiseta. Tampoco en esta tanda está la de ella. No tiene los anteojos puestos, pero a esa distancia tiene que reconocerla, es una valija bastante baqueteada y de un color azul notable. En eso la bota reaparece con su impronta de absurdo, medio oculta ahora por un embalaje enorme lleno de sellos que dicen “Frágil”, tal vez unos esquís o un instrumento musical, piensa Julia. Esta vez se la ve más caída, mostrando la suela y el taco gastado. Uno de los chicos de la familia numerosa le tironea del saco a la hermana y se la señala, los dos cuchichean y miran alrededor con curiosidad, esperando alguna revelación. Pero la bota sigue abandonada y otra vez siente ella el mismo sobresalto, el mismo malestar. Un atentado contra el número siete del perfeccionismo. Un paraguas, un libro, un objeto menos personal hubiera sido más tolerable. Pero una bota es algo más íntimo. La presencia de una anomalía. Una anomalía minúscula, una pelusa, un resorte, una tuerca fuera de lugar que parece conmover otros órdenes: aviones y radares, cintas y equipajes, pasajeros y migraciones. Y su valija, piensa Julia, envuelta en el vértigo de estas elucubraciones, tal vez haya sido ganada por el mismo caos y sigue sin aparecer. Se puede imaginar la sonrisa irónica de Fernando ante su manía de sacar tantas conclusiones de las cosas más nimias. Los adolescentes ruidosos acaban de levantar el embalaje enorme con los sellos de Frágil, dejando la bota más desvalida. Alguno la señala, hace un chiste, y todos se alejan riendo hacia la aduana. Varios de los hombres de aspecto ejecutivo ya no están, y la pareja elegante también desaparece con un juego de equipaje de marca vistosa. Pero todavía hay bastantes pasajeros a la espera. Por fin, cuando ya empieza a inquietarse, ve asomar la nariz azul de su valija. Un sobresalto feliz. Espera que se vaya acercando, empieza a calcular cómo la va a atajar, cuando nota que algo no está del todo bien. A medida que se aproxima a su campo de visión advierte que la valija está abollada en un costado, asegurada por un fleje metálico que desconoce. ¿Qué pasó?, ¿un accidente?, ¿habrán querido robarla, violarla?, recuerda entonces la impaciencia con que la había cerrado, cómo la había llenado hasta el tope aplastando zapatos y libros y regalos, cómo había forzado los cierres. Le sube un calor ardiente por la columna y se echa sobre su valija. Maniobra con las manos inseguras, pero lo más rápido posible, la calza sobre su carrito y le echa encima su impermeable, su bolso de mano, hay que cubrirla pronto de esa especie de desnudez, y ahora qué, piensa, tiene que ir a reclamar, tramitar, qué engorro, pero dónde, mira alrededor y, al mismo tiempo, ve la bota que sigue su baile solitario. Como un rayo le cae la revelación: ¡aquella es su bota! Su bota negra que se habrá escapado de su valija destrozada. El calor que le subía por la columna se redobla y se derrama ahora por sus mejillas, sus orejas, su frente, toda ella una tea ardiente que la clava en su lugar. La cinta da varias vueltas más y ella sigue en su estado de estupor. ¿Cómo no la reconoció antes? Se mira las manos, los pies, sabe que son suyos y también su campera y sus zapatillas. Pero aquella bota no, no la reconoció, como si fuera ajena, como un pie dormido, amputado, la ignoró como a una parte odiosa de sí misma, ¿la va a dejar que siga girando en su noria? Podría recogerla con un movimiento rápido, esconderla en su bolso de mano. Pero hay demasiada gente todavía. Imposible una maniobra disimulada. ¿Podría confiarse a alguien? Gente apurada, mujeres elegantes, hombres indiferentes. No, la tarea es indelegable. Si al menos hubiera estado con su amiga Laila, o con Graciela, se habrían reído hasta desternillarse, pero allí, en soledad, en el estado de vacilante precariedad en que te deja un viaje, no le queda más que hundirse y hundirse. Vuelve a mirar alrededor: quedarán unos veinte pasajeros. Solo el chico y su hermanita parecen seguir el destino de la bota con curiosidad manifiesta. Pero no se va a dejar amedrentar, nadie puede saber que es de ella. Cada uno está atento a lo suyo, ninguno parece mirarla. Apenas piensa esto, le parece percibir que la mujer de gris, la que tiene aspecto de monja, le echa una mirada furtiva. Se queda allí inmovilizada. Recuerda esas botas. Se las había comprado años atrás, cuando conoció a Fernando. Un recuerdo brumoso va dibujando sus contornos: Fernando besándole precisamente aquellas botas, en el primer encuentro en su casa, y subiendo hasta sus rodillas, “me dan miedo tus rodillas”, le había dicho riéndose, y a ella eso le había parecido tan seductor. Después se las había sacado de un tirón para empezar a desnudarla, porque claro, sin duda prefería sus partes más acolchadas. Recuerda también las caminatas abrazados, las corridas para encontrarse, las comidas en restaurantes románticos, las piernas enlazadas bajo la mesa. ¿Cuántos años haría de eso?, ¿cinco?, ¿seis?, ¿tan rápido se había gastado ese amor? La cinta sigue girando y ella vuelve a ver, en cada pasada, su bota a quien ahora nadie besaría. ¿Por qué se las llevó de viaje? ¿Por qué no las tiró a tiempo? ¿No vio acaso que estaban exhaustas, con las puntas arrugadas, los tacos torcidos, revelando los vicios de los pies? Tal vez aparece ahora así, brutalmente expuesta, para recordarle eso. Que lo que está gastado y terminado, no tiene marcha atrás. El destino no hace más que ponerle delante de la nariz sus errores. De pronto ve al chico de la familia numerosa que se desprende del grupo y encara a una pasajera, después corre hacia la siguiente. ¿Qué hace? Un breve intercambio de palabras con cada mujer, parece. Y ahora viene hacia aquí. Siente un ramalazo de terror. El chico se planta frente a ella, tiene unos grandes ojos castaños, pestañas notables. ¿Es suya la bota?, pregunta a quemarropa. Julia niega con la cabeza. Quiere decir algo más. Hacerle una pregunta simpática, tipo ¿qué hacés?, ¿una encuesta?, o algo así, algo propio de un adulto, pero no le sale la voz. En eso la madre lo llama con un gesto perentorio. El pibe levanta los hombros y vuelve saltando a su grupo, le habla en secreto a la hermana. ¿Qué le estará diciendo?, ¿habrán hecho una apuesta? Después la mira desde lejos, con la cruda sabiduría de los chicos. Y sigue secreteando con la hermana. A ella se le aflojan las rodillas. Se siente herida en carne viva. Pero se recupera, nadie puede saber que es “su” bota, ese es su secreto. Puede irse tranquilamente y dejarla allí abandonada. Nadie lo sabría nunca. Sin embargo, no puede moverse, no se anima. Piensa en los mutilados, en su dolor fantasma, en la otra bota que quedará para siempre impar. Al mismo tiempo, la idea de agacharse a recogerla la espeluzna.
La bota sigue su danza obscena y la ve desaparecer otra vez por el hueco de los flecos negros. Ojalá desapareciera para siempre, como sucede en una cremación, lo ha visto hace poco: el cajón avanza por su cinta hacia una puertita y desaparece. Después los deudos redoblan el llanto, se besan, y en minutos todo el mundo a su casa. Allí no había flecos de goma, o tiras de plástico como en una carnicería, había dos puertitas de bronce que se abrían y se cerraban con estudiada lentitud, labradas con algún motivo alusivo que no recuerda, algún barniz berreta de trascendencia. Sin embargo, detrás de ellas no hay gloria, no hay cielo ni infierno, solo unos empleados rudos que recogen el cajón y lo ponen en lista de espera para entrar al horno. Aquí es distinto: estos pequeños ataúdes, valijas, bolsos, o una bota impar no desaparecen, se van por el hueco, pero vuelven. Como muertos vivos. Aleja estos pensamientos fúnebres y alucinados de su cabeza. Aunque los aeropuertos, los arribos, las partidas, piensa Julia, tocan algún borde peligroso de la vida. De pronto le parece que alguien la observa. Vaya a saber qué cara tiene. Pero tampoco una cara puede decir tanto, piensa. Sin embargo, siente que las lágrimas están ahí a la espera, apretadas contra sus ojos, y se indigna. Aquello es una estúpida y minúscula adversidad, no ve por qué tiene que angustiarse tanto. Alrededor todo es normal. La familia con sus hijos acaba de reunir su equipaje y se va. El chico de las pestañas la saluda desde lejos. Otros siguen esperando, enfrascados en lo suyo, caminan impacientes alrededor de la cinta. A ellos solo les interesa su equipaje y están todos agotados. Se deben haber acostumbrado incluso a la bota viajera. Tal vez sea la mujer de gris, quien la ha mirado otra vez. Es sospechosos que ella siga allí, anclada. Sin embargo, bien puede ser que esté esperando una segunda valija. Recuerda la impunidad de los primeros minutos, cuando no sabía aún que la bota era suya, cómo podía apenarse de la vergüenza de otra. Ella era entonces la mujer afortunada que volvía de un viaje, que conocía el mundo, que sabía idiomas, una mujer todavía joven y completa que esperaba confiada su equipaje, no esta, la que es ahora, una mujer despanzurrada como su valija, mutilada del pie derecho, a donde pertenece la bota, una mujer que se va quedando sin amor. Si pudiera fugarse de su cuerpo, sin dejar rastros. Pero allí está su bota a lo lejos, iniciando la enésima vuelta y ahora junto a ella hay una valija oscura, brillante y sólida, dios mismo se diría. Ve cómo la mujer con aspecto de monja avanza hacia ella, la saca de la cinta y la calza en su carro. A continuación, hace algo increíble: levanta con decisión su bota y la pone sobre la valija negra. Por un instante Julia siente que tambalea, que la realidad se desdobla, ¿entonces todo ha sido un error?, ¿al final, no es suya aquella bota? La mujer de gris ordena su equipaje, maniobra con unas bolsas de regalo y mete la bota negra dentro de alguna que ha dejado vacía. Julia la mira perpleja. Ahora se dirige hacia donde ella permanece varada desde hace un tiempo que le parece una eternidad. La ve llegar como en cámara lenta, detener su carro paralelo al de ella y con un movimiento rápido y directo, entregarle una bolsa. Me parece que esto es suyo, dice, y le sonríe, con la sonrisa más discreta y comprensiva que Julia ha visto en su vida. Después, sin esperar respuesta, se encamina hacia la salida. Ella tiene un impulso, como de mover la cabeza para llamarla, como si fuera a decir que no, que no es de ella, negar su bota una vez más, como Judas, pero el impulso se interrumpe antes de alcanzar el menor movimiento. Julia sigue paralizada, anonadada ahora por este acto ¿de piedad?, trata de entender, está un poco indignada, sí, ¿por qué esa intrusión?, pero también agradecida, libre al fin, ahora puede levantar el ancla, dejar atrás aquel incidente estúpido, aunque le pesa la cabeza y le duelen los ojos por la presión de tantas lágrimas retenidas. Reacciona de a poco y empieza a caminar. Mira hacia atrás y ve que la cinta se ha detenido, también ella libre de todo su peso y a la espera del próximo vuelo. Julia empuja su carro, pasa por la aduana con luz verde, atraviesa las puertas vidriadas y llega al gran hall de los arribos. Un chico corre y salta al cuello de su abuelo, una pareja se abraza llorando, dos amigos se palmean, menean la cabeza contentos, se ríen, desde todos los rincones hombres y mujeres agitan las manos, se reconocen, se abrazan, se reencuentran, y entonces Julia deja que las lágrimas que mantenía apretadas rueden libres por sus mejillas, que se confundan con la emoción de la llegada. Aunque a ella nadie la esté esperando.