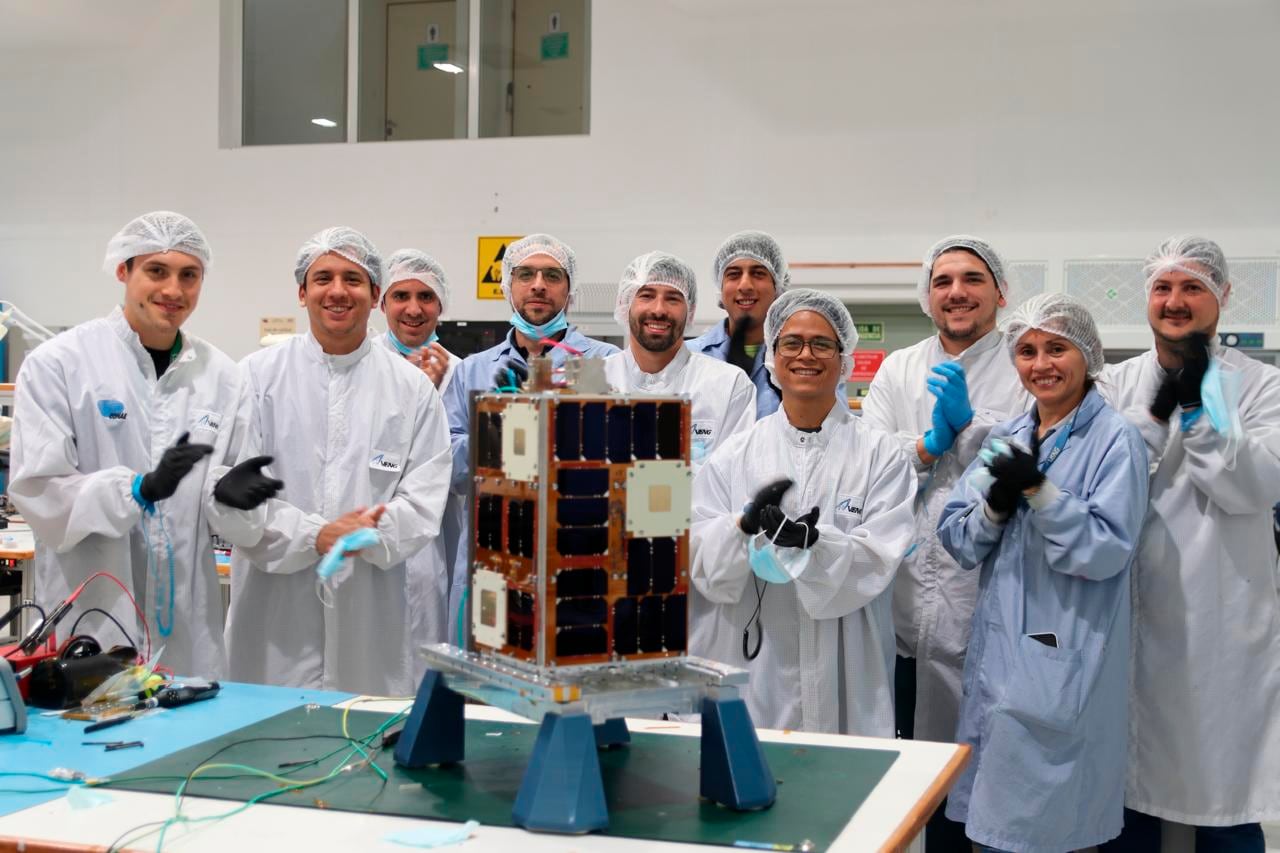Adiós a Jorge Edwards
El pasado 17 de marzo falleció en Madrid el escritor chileno Jorge Edwards, testigo de toda una época de política, conflictos y literatura que supo vivir intensamente como diplomático, biógrafo de Neruda y autor de sus propios textos como las espléndidas novelas El sueño de la Historia y El inútil de la familia.