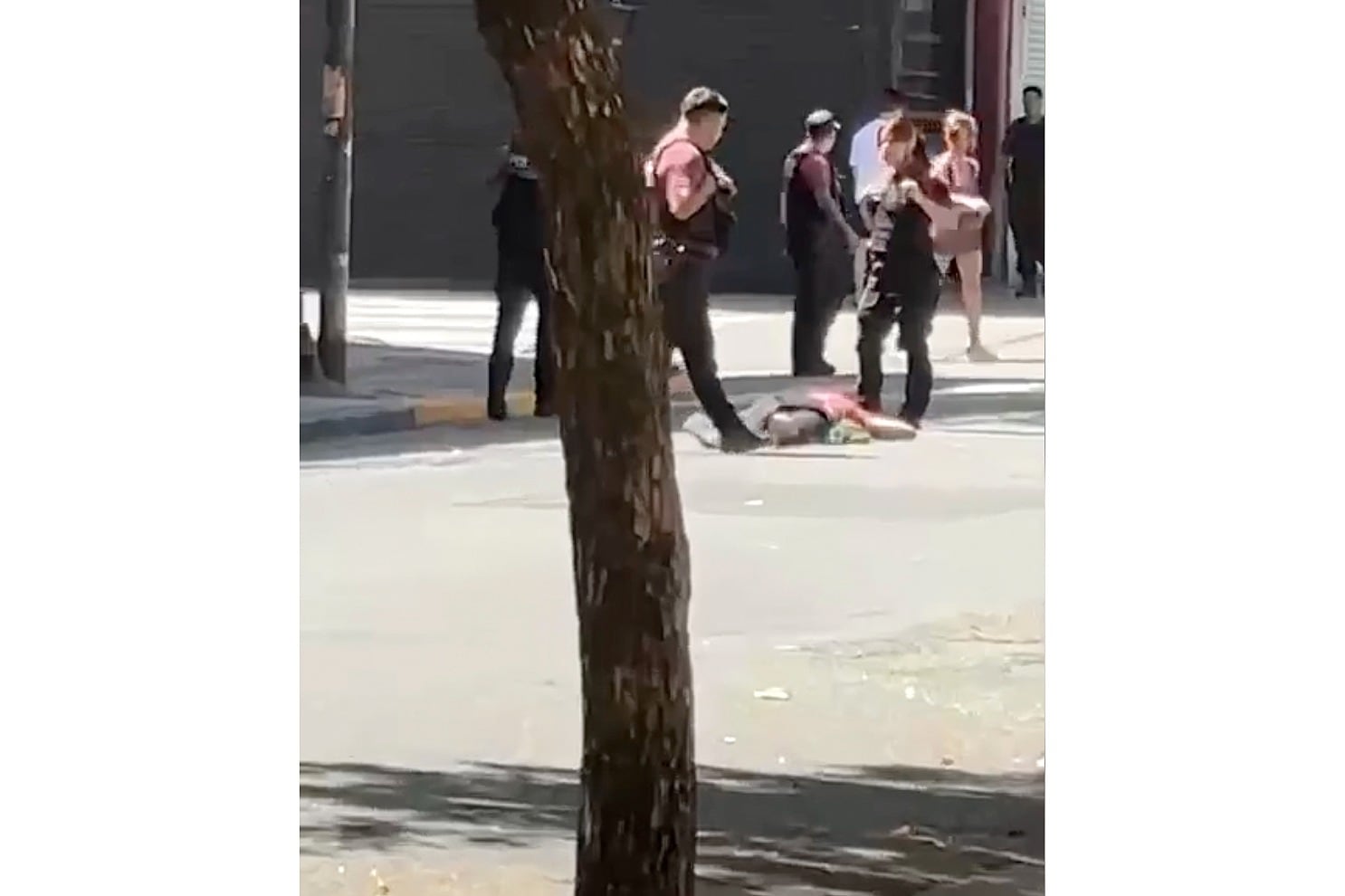La trastienda de The Room, “la peor película de la historia”
Cómo alcanzar la posteridad con una producción desastrosa
The Disaster Artist, la película de James Franco que se estrena hoy, tiene como materia prima el rodaje de The Room, una catástrofe filmada por un heredero de Ed Wood llamado Tommy Wiseau, actor, productor y director de un bodrio que se convirtió en film de culto.