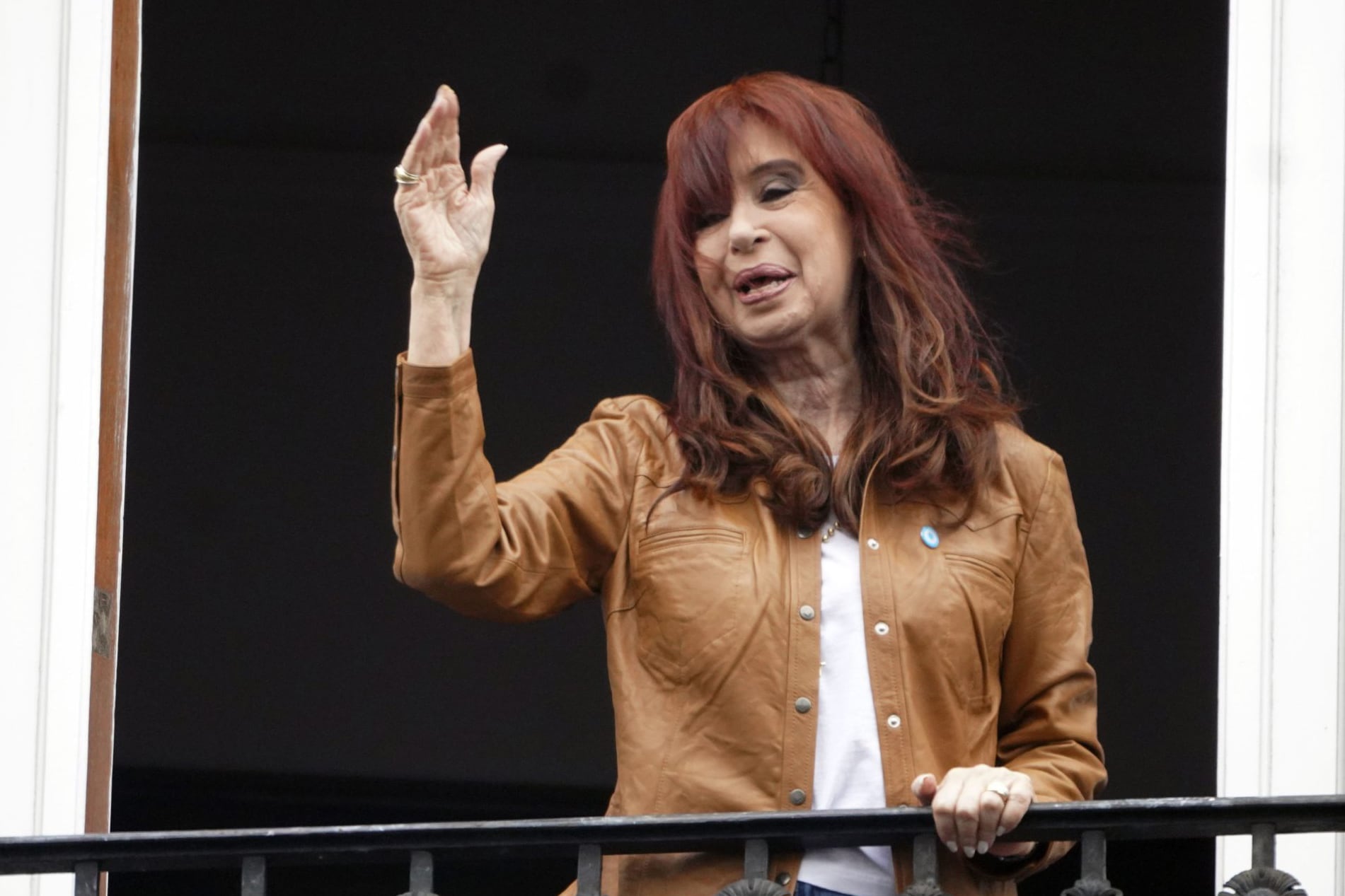Se estrena en cines "La luz que imaginamos", primera ficción de la directora india Payal Kapadia
La ciudad presente
Desde que el año pasado fue premiada en Cannes, Kapadia se convirtió en la gran promesa cinematográfica de su país. En la película que se podra ver desde el jueves, con la que ganó el Gran Premio del Jurado, entrelaza la historia de sus protagonistas femeninas con imagenes de una Bombay ardiente y agitada.