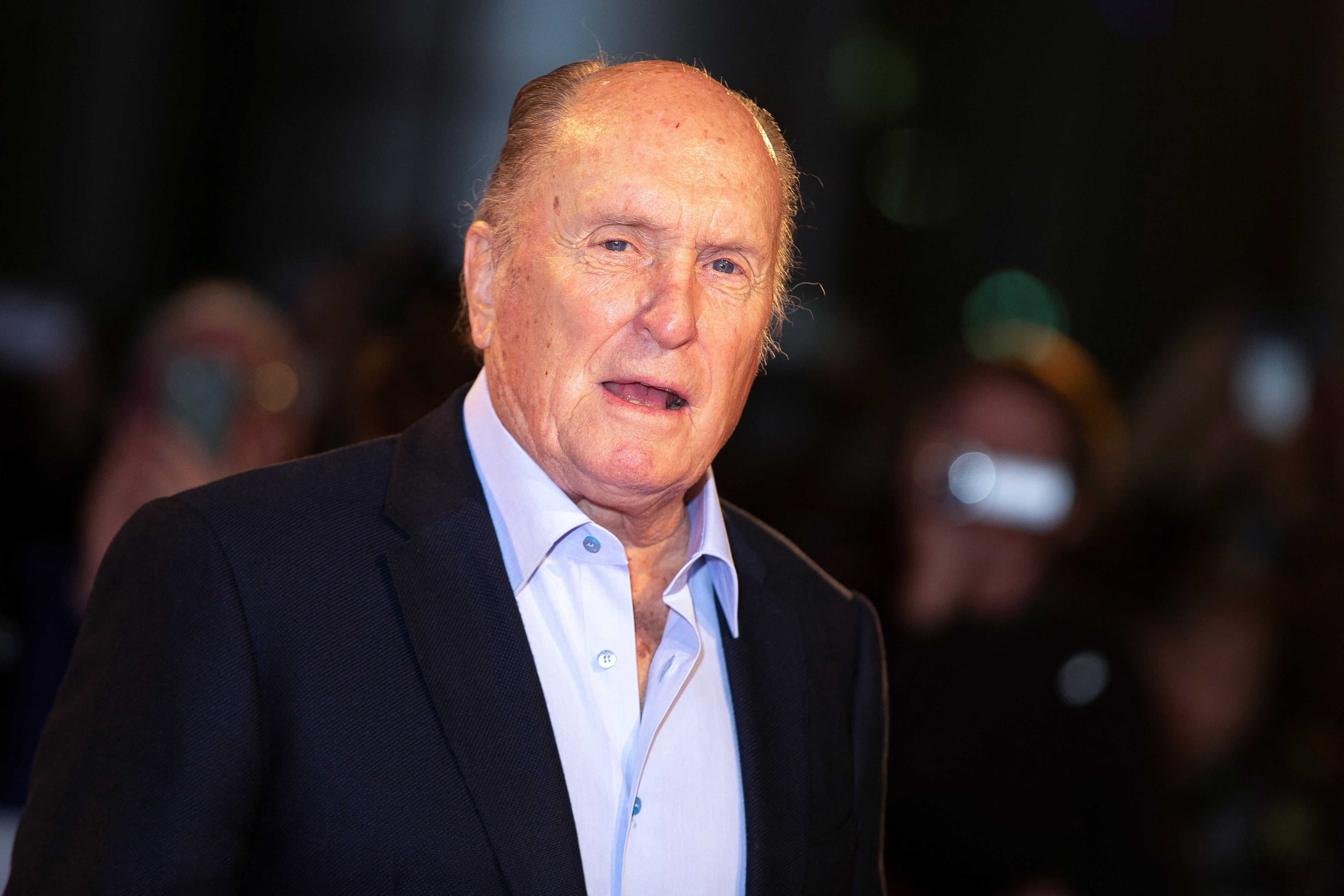"Agricultores judíos en el campo argentino", memorias y biografías de los inmigrantes de comienzos del siglo XX
En Agricultores judíos en el campo argentino, notable volumen publicado por la editorial de la Universidad de Entre Ríos (Eduner), se recopilan fragmentos de memorias, relatos biográficos e historias de vida de distintos hombres y mujeres que vivieron en forma directa la experiencia de la migración y la colonización en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y con el tiempo se las arreglaron para escribir y dejar testimonio -documental y literario- de las extraordinarias aventuras de la vida cotidiana, la sociabilidad rural y la lidia con la naturaleza.