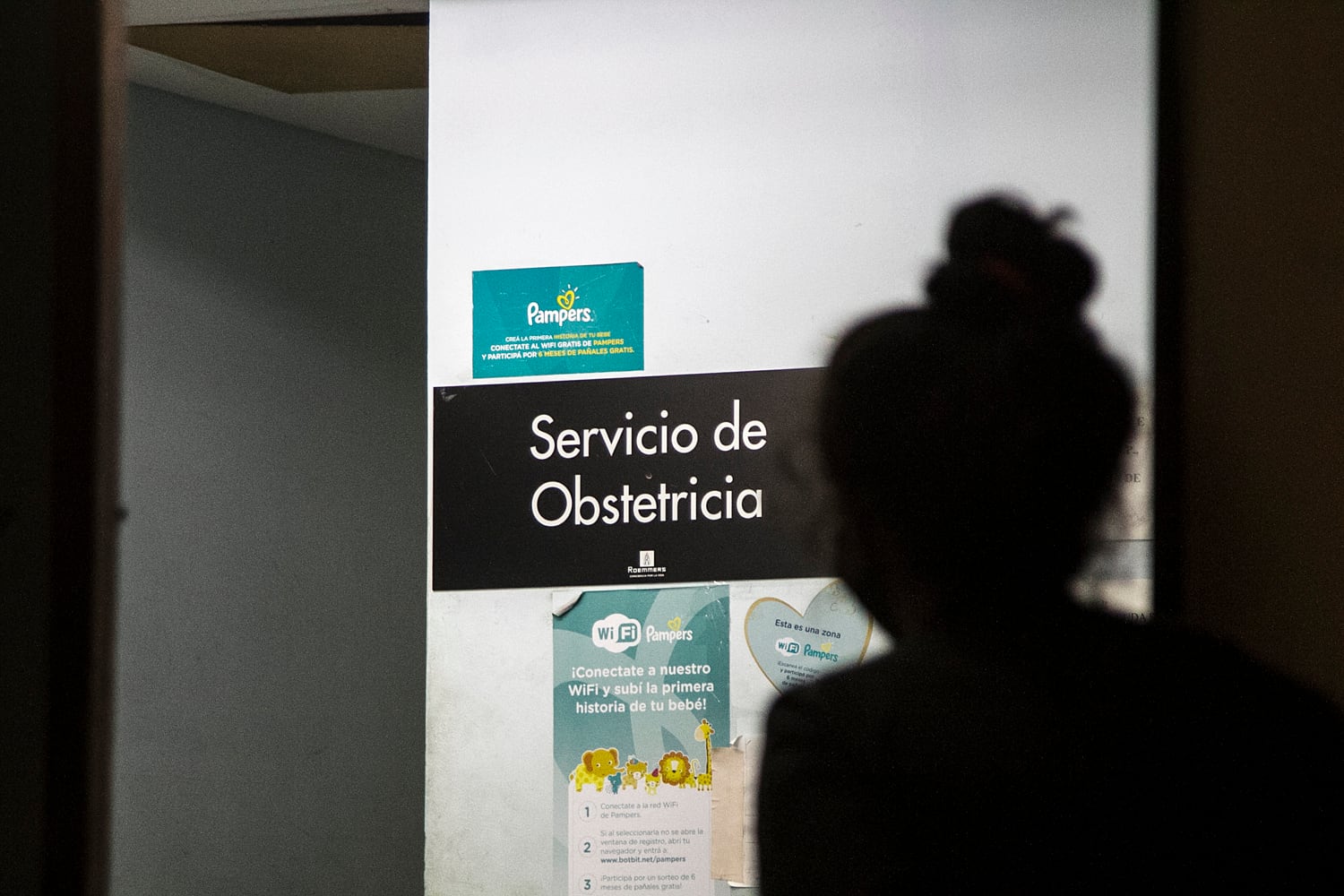Tres películas que retratan el conservadurismo creciente en Europa del Este
Georgia: paisaje desalentador para mujeres y personas lgbti
Tras las elecciones en Georgia, hay protestas contra el gobierno prorruso, leyes restrictivas y el encarcelamiento de opositores. En esta nota: un paisaje de conservadurismo creciente y tres películas para acercarse a la realidad de este pequeño país, de poco menos de 4 millones de habitantes.