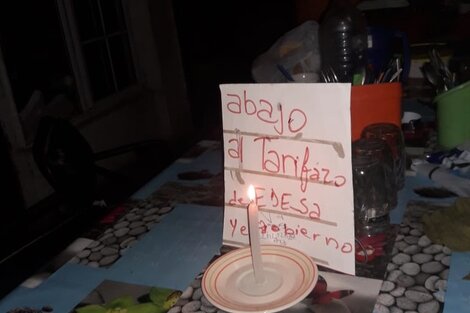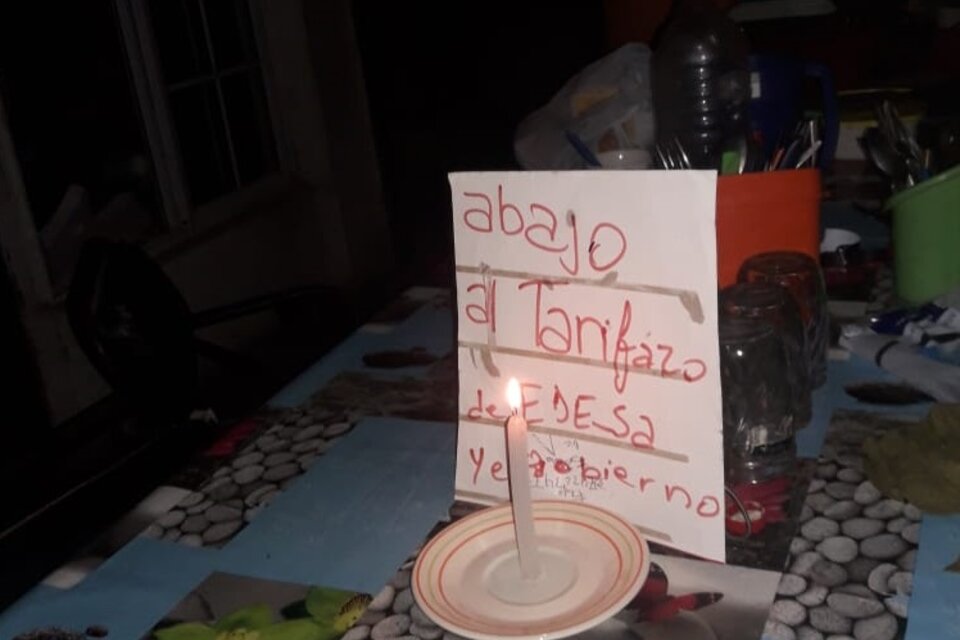A veces parece necesario volver a decir lo obvio. Insistir con lo evidente. Este es uno de esos momentos. Por más abstractas que nos parezcan, cosas tales como las ideas, las historias o los saberes necesitan de alguna clase de soporte material para poder ser preservadas, circular y ser compartidas de manera amplia. Pero como bien sabemos, los soportes no son neutrales. Cada clase de medio condiciona y orienta tanto las formas de elaboración como de recepción de esas ideas, conocimientos o relatos. Desde hace siglos el libro es –y parece que continuará siendo por largo rato– el soporte privilegiado para muchas de las formas de producción y difusión del pensamiento. La comunicación de los resultados de las investigaciones de ciencias sociales y humanas, por caso, precisa a menudo de desarrollos extensos que no pueden ser resumidos en un artículo. Lo mismo para la novela, un género literario cuya evolución estuvo estrechamente asociada a las transformaciones históricas del libro. Entonces, si esto es así, si el libro es un medio decisivo para la circulación de las ideas, para la democratización de los saberes y para la expansión de las fronteras culturales de una sociedad, resulta esencial la existencia de editoriales que publiquen libros, y librerías que los vendan. Esto es, de un mercado del libro.
Pero la existencia de un mercado es condición necesaria, no suficiente. Como sucede en el caso argentino, el mercado, por sí solo, librado a su propio juego, puede llevarnos a un proceso de doble concentración, comercial y geográfica, que limita severamente la circulación amplia y diversa de libros en favor de aquellos títulos potencialmente más rentables. A estos problemas estructurales, hay que añadirle la fuerte crisis que vive el conjunto del sector editorial nacional producto de la marcada caída de las ventas y del aumento de la importación. Los últimos dos informes anuales de la Cámara Argentina del Libro señalan que las tiradas han sufrido una disminución dramática. Eso no solo implica que tenemos un mercado más chico, con las evidentes consecuencias económicas para todos los eslabones de la cadena de producción, sino también que se empobrece la circulación pública de la palabra, se reducen las posibilidades para la difusión de nuevos saberes y se vuelven más difíciles las condiciones para la publicación de escritores argentinos. Un plano de la crisis que no se mide en números, pero cuyos efectos son graves y duraderos.
Nada de esto es inevitable. Ni la doble concentración ni la contracción del sector. El Estado cuenta con la capacidad y los instrumentos para revertir estos problemas. Tal como sucede con la ley de precio fijo del libro y la exención impositiva para el producto final, o con el apoyo a la internacionalización del libro argentino mediante la presencia regular en ferias internacionales, el Estado puede apelar a regulaciones y políticas públicas que, por ejemplo, promuevan la lectura, la ampliación de la red de librerías a escala nacional, impulsen el fortalecimiento de la edición independiente y de las editoriales universitarias, etc. La ausencia de una política general para el sector, o, para no ser tan exigentes, de respuestas ante las reiteradas demandas de editores, libreros y talleres gráficos, revelan una concepción de la cultura que reduce los bienes culturales a simples bienes mercantiles. A pocos días del inicio de la Feria, no queda más remedio entonces que volver a decir lo obvio, insistir con lo evidente: los libros son algo más que unos cuantos gramos de papel y tinta con precio de mercado.
* Investigador del Conicet.