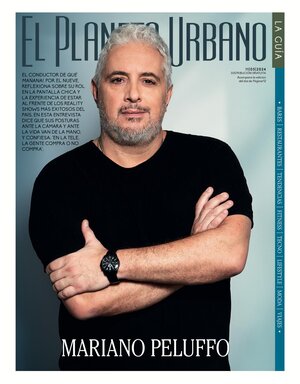Para llegar a la sepultura hay que tomar el sendero que rodea la iglesia y meterse en la tranquila parte arbolada de detrás. La vista desde allí es muy inglesa: bosque mixto, rico pastizal de Warwickshire extendiéndose hasta el horizonte, una hilera de casas de gente acomodada. A la derecha del camino hay un hermoso roble y al pie del mismo la tumba familiar de los Drake, que vivían en la cercana Far Leys House. Sábado al atardecer, finales de primavera; el último sol se cuela entre las ramas y saca destellos a los vitrales de Santa María Magdalena. Es un atardecer dorado, pero el aire frío empieza a calarme los huesos. No hay nadie más por allí. Se podría decir que, de una muy inglesa y melancólica manera, es perfecto.
La lápida informa de que allí yacen Rodney y Molly Drake y su hijo Nick. Pero lo más emotivo es el rótulo que cuelga del roble: “Se ruega a los admiradores que presenten sus respetos dejando únicamente pequeños recuerdos o bien flores”. Es lo que han hecho, en líneas generales. Aquí no hay un horripilante mojón de porquerías como en la tumba de Jim Morrison en el parisino Père-Lachaise, tan solo unos libritos de papel Rizla y un par de púas de guitarra. Nada que dé a entender que Tanworth-in-Arden es lugar de peregrinación.
Nick Drake no podría haber sido más diferente de Jim Morrison como estrella de la música pop. El Morrison de los Doors se pavoneaba embutido en ridículos pantalones de cuero, enseñaba el pene en el escenario ante la primera provocación y tenía debilidad por darse de vez en cuando un festín de heroína o de narcóticos variados. Morrison cantó sobre acostarse con su madre, sobre la revolución violenta y demás historias muy de la California de los sesenta, y encabezó un ataque psicodélico en toda regla que le haría muy rico y famoso.
Por el contrario, Nick Drake era un callado guitarrista acústico amante de los libros, que cantaba lastimeras y líricas canciones a media voz sobre árboles, ríos, soledades y vidas echadas discretamente a perder. Estudió en la Universidad
de Cambridge, pero optó por una frustrada carrera de músico. Vendió pocos discos —muchos menos, desde luego, de lo que su talento merecía—, cosa que redundó en su ya existente sensación de depresión y de aislamiento.
Nick Drake falleció a los veintiséis años, Morrison a los veintisiete; en ambos casos a consecuencia de las drogas. Concretamente, Morrison murió escupiendo sangre después de un pico de heroína en un cuarto de baño parisino, mientras que Drake lo hizo en casa de sus padres, en un pueblecito de Warwickshire, a raíz de una sobredosis –supuestamente accidental– del antidepresivo Tryptizol.
Drake murió en el invierno de 1974. Su música solo la escuchaban entonces algunos entendidos, casi nadie se acordaba ya de ella. El problema de Drake fue, en parte, ser un baladista introspectivo en una época en que el rock estaba en su punto más ruidoso, más físico y más colectivo. Sin embargo, durante los años transcurridos desde entonces, su caché ha crecido de tal manera que hasta Brad Pitt, Jennifer Aniston y el difunto Heath Ledger se deshicieron en elogios sobre su legado. Ahora abundan documentales y tapas de revistas, lo que no deja de ser irónico a la luz de una de las canciones más tristes de Drake, “Fruit Tree”, en la que, tras comentar sobre la falta de reconocimiento en vida, concluye diciendo: “A salvo en un profundo lugar bajo tierra/ Es entonces cuando sabrán lo que realmente valías”.
Stuart Maconie es un periodista, escritor y presentador de radio y televisión británico. Extracto de El país sin música, un capítulo de su libro Adventures on the High Teas: In search of Middle England (2009).