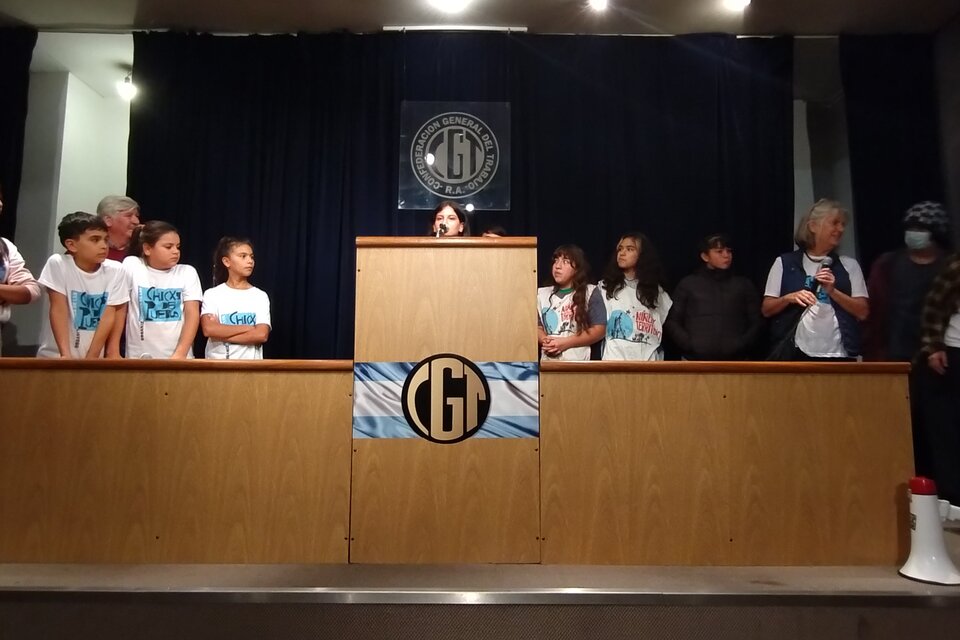Y ahora va por esas rutas en que se amaron, la 6 de Córdoba rumbo a la "Estancia Laiseca" en Camilo Aldao, un 8 de junio de un frío boreal extraviado en el sur, en el campo donde la escarcha pide agregar al café un chorro de whisky y verse los contornos de la cara por el humo del aliento en las manos. Por momentos, cuando mira adelante del parabrisas, la línea blanca que divide la ruta parece fundirse, como si una fina capa de niebla la esfumase o expandiera el asfalto, y el camino desprendiera esquirlas de algodón manchadas de alquitrán. Esteban piensa buscando un gesto, un olor, una imagen de su primavera sagrada de Rilke con Leila: ese instante para recordar siempre y reparar un futuro de tristeza o vacilación. Entonces ve uno de los tantos montes de Venus donde paraban camino a Cruz Alta, una arboladura cerca de Armstrong, donde todavía quedaban campos sin alambres y podía entrarse desde la ruta. No está seguro, pero le parece que allí varias veces hicieron el camisón de saliva. Cuatro horas a cielo abierto, la lengua sobre esa carne tan blanca y Rilke en veremos con Leila, cuando septiembre andaba un algo en el aire que daban ganas de apretarla contra el pasto y el ligustro, subido a los almácigos, arrancarle la ropa en el surco. El surco de ella, y sus terrones en medio de la espiga. Una mujer tan blanca, traslúcida, transparente a la fresca del ocaso, aquella hora de la tarde con los caminos desiertos, el terral siguiendo la polvareda de una F-100 sobreviviente de las Amaroks o Rangers. Y como la camioneta, anacrónica, casi extinta, ellos tenían una módica gauchesca: descubrir una vez en la vida que la llanura está por decir algo y lo dice, aunque Borges ya no pueda escucharlo: un grito, un aye, un fulgor de la voladura de los pájaros cuando ella se daba vuelta, se subía y lo cabalgaba para terminarlo.
Y después iban a una pieza, el hotel de la ruta, pero no un Howard Johnson que ahora hay en cualquier parte y para el caso es lo mismo: eran dos corredores de fondo, un comienzo moderado, un precalentamiento, elegir el sitio, qué ropa iban a quitarse, qué sombra, qué resolana, qué banquina, sauce, tipa, cultivo. Qué vianda después del asunto, reponer las 400 calorías, qué infusión o golosina. Ella no usaba perfumes pero él la olía como un idiota, como un lebrel que hubiera equivocado el coto, la presa, el día.
Hicieron un mapa para coger por toda la colonia: campos, caminos, cascos, paradores, arboledas, montecitos de Venus, cosecha gruesa, fina, alerta de fumigaciones: Cavanaghs, Godeken, Arminda, Surgentes, Monte. Una agenda con sus propios husos horarios: medianoche al alba, siesta después de la cena y desayunarse otra vez el jugo de la carne, el camisón de saliva.
El lugar predilecto era en la frontera, justo una grupa de paraísos, dos ceibos y un palo borracho allende al molino viejo y las aguadas de otro campo de Mejías, "Estancia Don Mejías", el dueño de casi todo por allí. Justo el monte de Venus por donde ahora está pasando Esteban, el linde entre Santa Fe y Córdoba, una colina leve entre Armstrong y Cruz Alta, la encrucijada de una maestra rural de lenguas, un camino de tierra en el límite de dos provincias. Malones, cautivas, bandidos rurales y un cartel de Vialidad que decía: "Decreto DPV 815/10-Prohibido Sembrar en la Banquina". El cartel apenas se veía, lo tapaban las mazorcas, las espigas, el yuyo de la soja. Para ser feliz hay que tener la vista de un lince, el hambre de un león, el olfato de un lebrel y las manos de ella: una seda, un té de manzanilla en un pueblo donde la única cerveza era Brahma.
Si iban por la ruta 6, como quien va para Cruz Alta, llegando al cartel de advertencia, haciendo el esfuerzo por verlo, buscando en la prisa del deseo ya se iban dando manotazos en el viaje, arrancándose la ropa: a ella le gustaban los días de sol y aunque fuera una primavera falsa, ir en cueros de la cintura para arriba. Tenía dos pechos firmes sin ritmo de cirugía ni taza plástica número 5. Turgentes, nacarados, la envidia de Renoir, porque la luz vale más que el color.
Esteban era más obvio, simplón, prefería sacarse la ropa de la cintura para abajo, aunque ella no era la clase de chica que se tiraría de cabeza a la entrepierna de un tipo manejando. Leila tenía un modo suave y premeditado de ir acercando despacio la mano al fuego, le fascinaban sus piernas de ciclista, los muslos duros de él que no había perdido ni siquiera debajo del camión de soja, al final de aquella historia con Renata, la chica erotómana. A ella le gustaba mezclar juego y disciplina, no dejaba de ser la maestra de lengua del pueblo, una niña con una mueca de Lolita, doliendo su inocencia más que todo: los chirlos antes de la ternura, el ave de la mano abierta y estirada como un ala cada vez más cerca del límite, hasta que al fin agarraba el miembro duro y lo acariciaba haciéndolo doler de gozo, gemir del estirón, alta en el cielo. Ella lo hacía acabar en sus manos mientras le daba unos piquitos en las piernas, cerca de las ingles. Unos besos de lengua bífida y en el espasmo podrían haber muerto. Cuando se soltaban, ella batía el semen en el camisón de saliva y lo repartían como un botín por el rostro: para afeitarse o antiedad, el sexo en un auto en marcha, en el campo, como un juego infantil: popa y mancha hasta el número mil contando en el sueño de la pequeña muerte. Y después, quedarse todo el día oliéndose las mejillas.