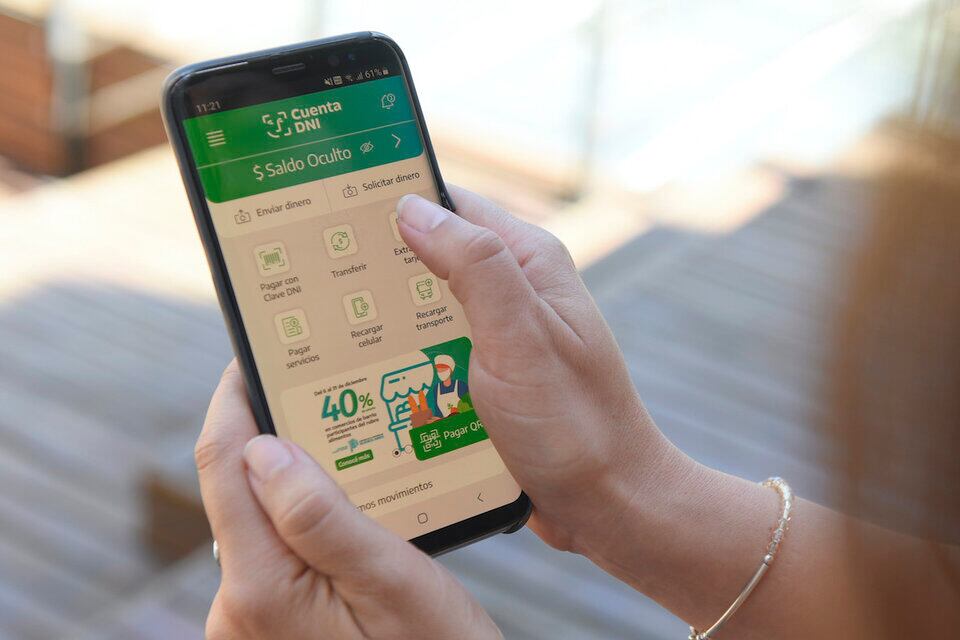La nueva película de Francisco Márquez se estrenará en el Gaumont.
"Un crimen común", con Elisa Carricajo
Cine Protagonizado por una Elisa Carricajo, Un crimen común, el nuevo largometraje de Francisco Márquez --director de Después de Sarmiento y La larga noche de Francisco Sanctis, realizado a cuatro manos con Andrea Testa– es un buceo en la psicología y el espíritu de un personaje, Cecilia, una sociológa y profesora universitaria que ve de pronto cómo su equilibrada visión del mundo es sacudida desde los cimientos a partir de un hecho que involucra a Kevin, el hijo de Neve, la mujer que trabaja como doméstica en su casa. En esta entrevista, Márquez habla de por qué cree que su película es una reflexión sobre la distancia entre la teoría y la práctica (sobre todo) en la academia, cómo decidió el tono vagamente terrorífico de ciertas escenas y por qué eligió a Carricajo, la actriz del colectivo Piel de Lava. La película pasó por la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata y el próximo jueves desembarcará en la sala Gaumont de la ciudad de Buenos Aires.