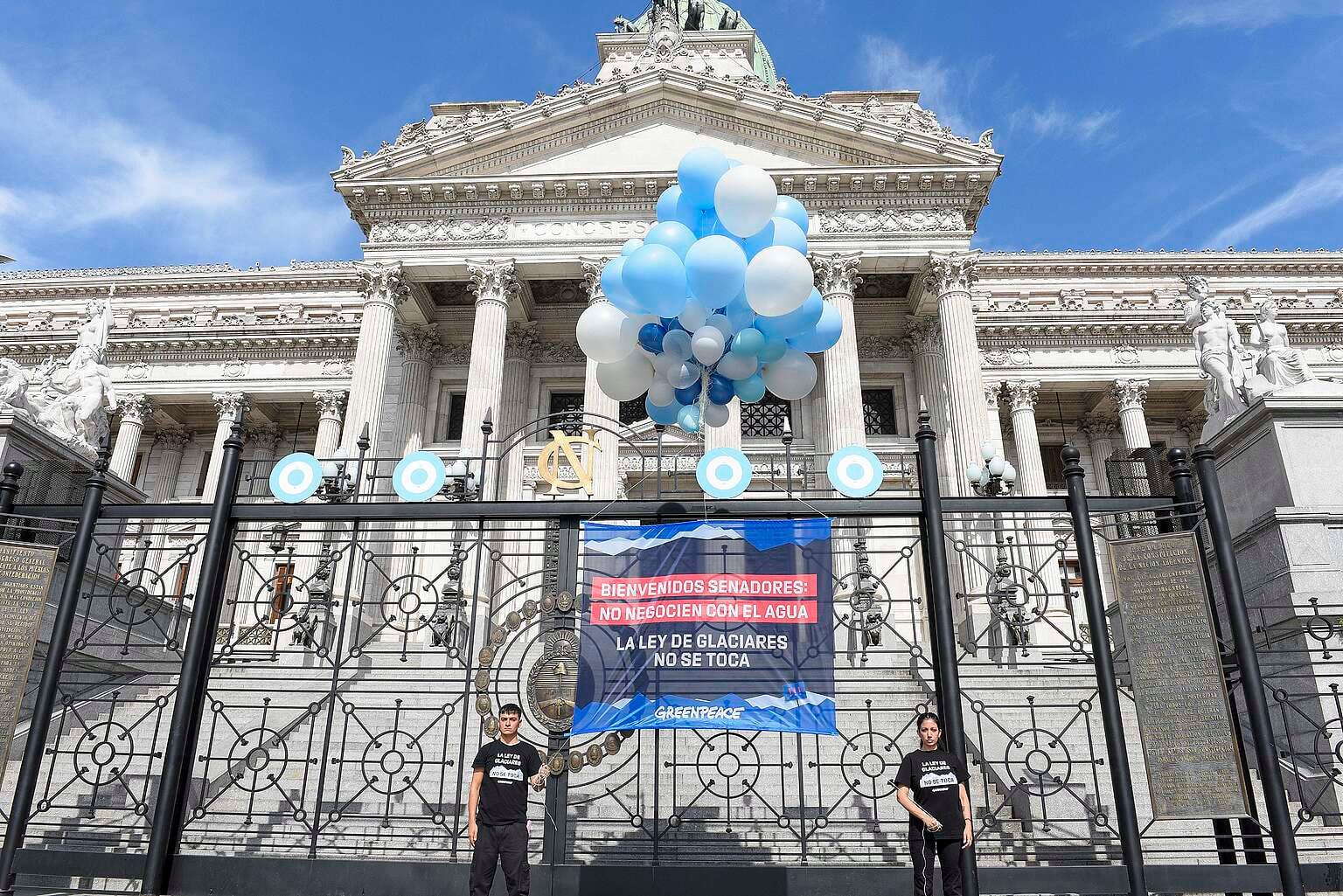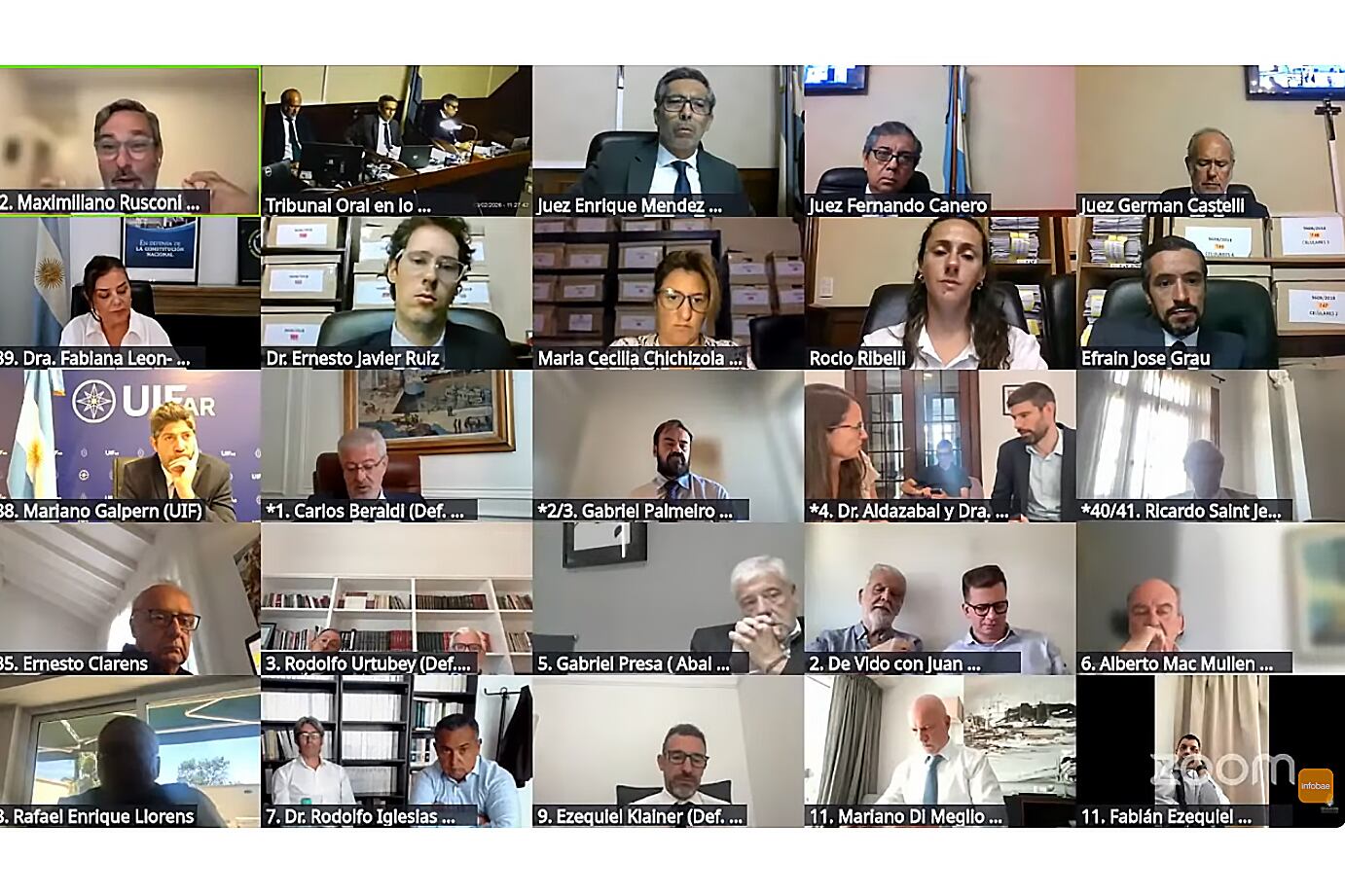Se estrena una película del nuevo cine uruguayo
"El empleado y el patrón" de Manuel Nieto
Presentada en el último Festival de Cannes, el próximo 13 de enero se estrena en salas El empleado y el patrón de Manuel Nieto, una de las expresiones más vigorosas del nuevo cine uruguayo. Con el eje en la figura de Rodrigo, un joven hacendado interpretado por Nahuel Perez Biscayart que se debate entre sostener su papel de clase y ser amigable con los de abajo, la película plantea las desigualdades latinoamericanas sin convencionalismos y apelando a los contrastes y las ambigüedades de todos los implicados en el juego social.