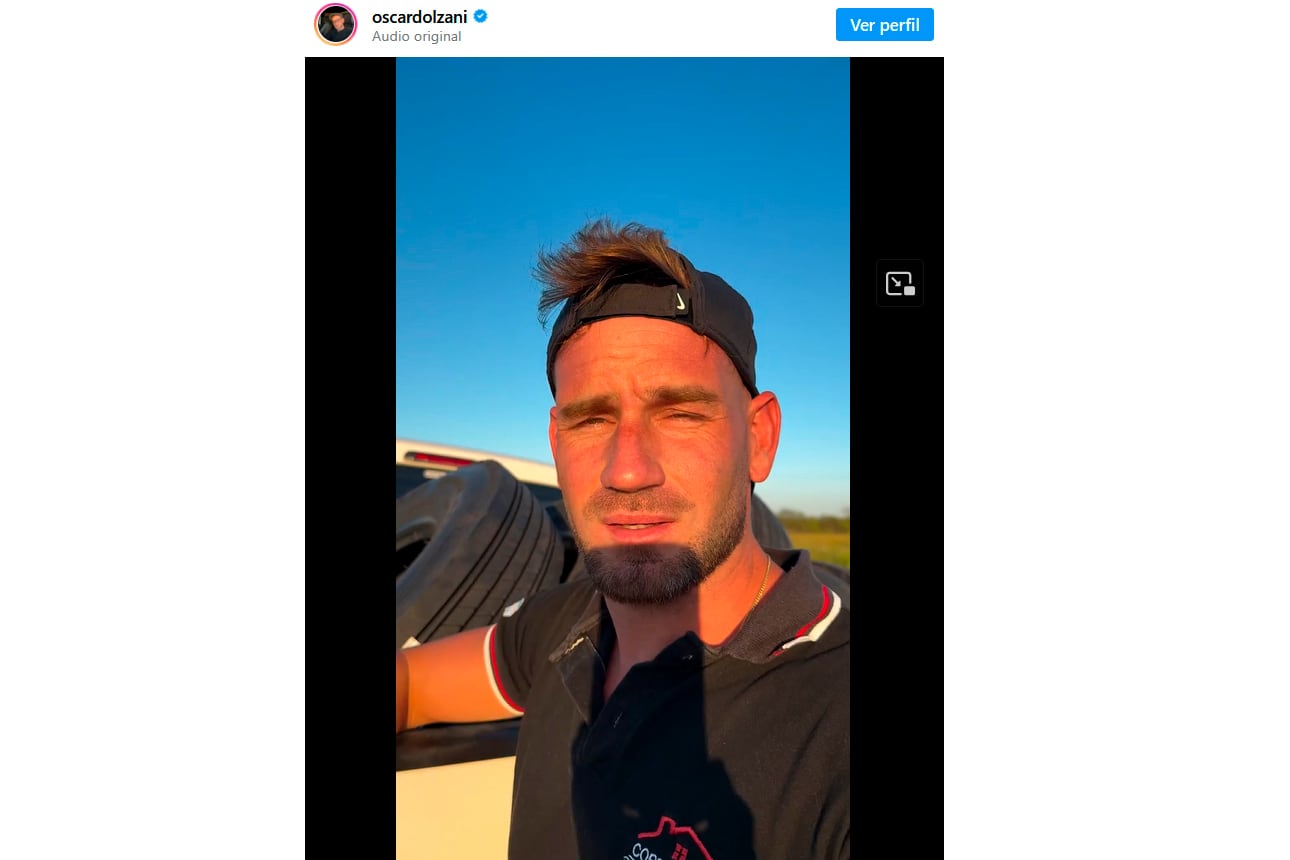Publicaron "La clínica rebelde", sobre la vida y la obra del autor de "Los condenados de la tierra"
Frantz Fanon, el embajador de la revolución en el Tercer Mundo
Adam Shatz traza un retrato riguroso del psiquiatra, escritor y hombre de acción que luchó por la independencia de Argelia y teorizó sobre la "alienación" de los colonizados.