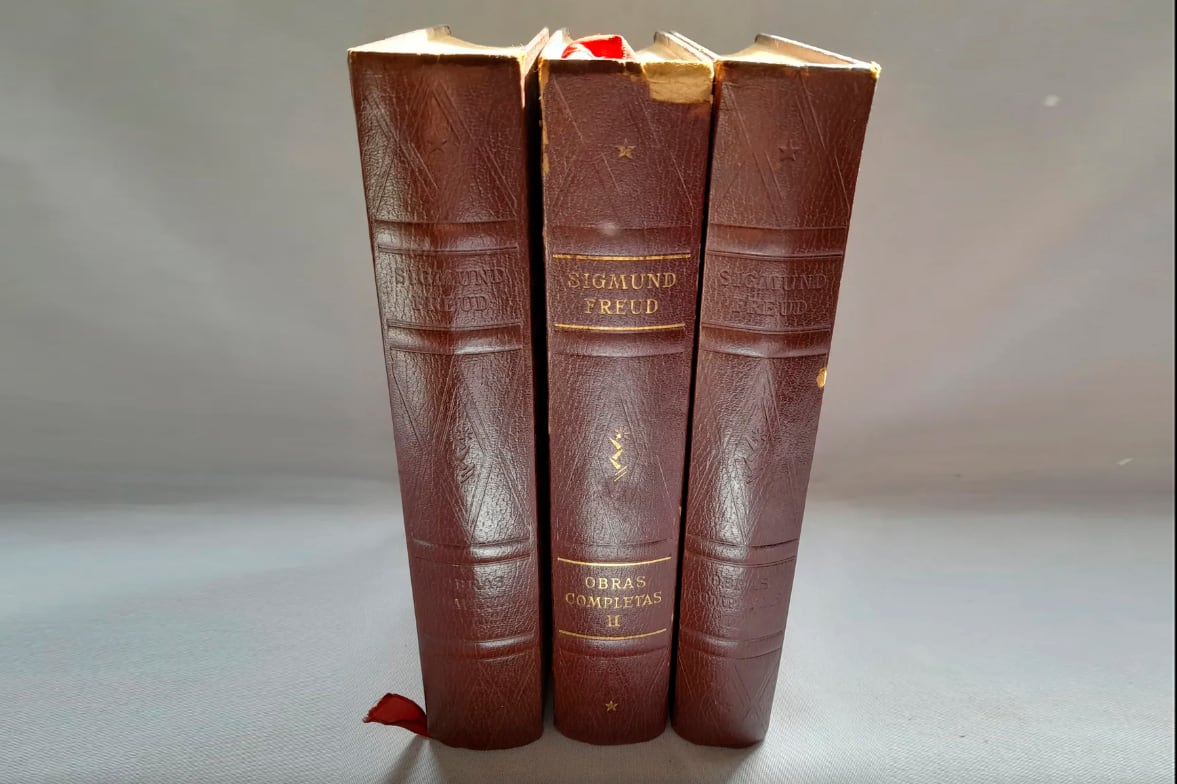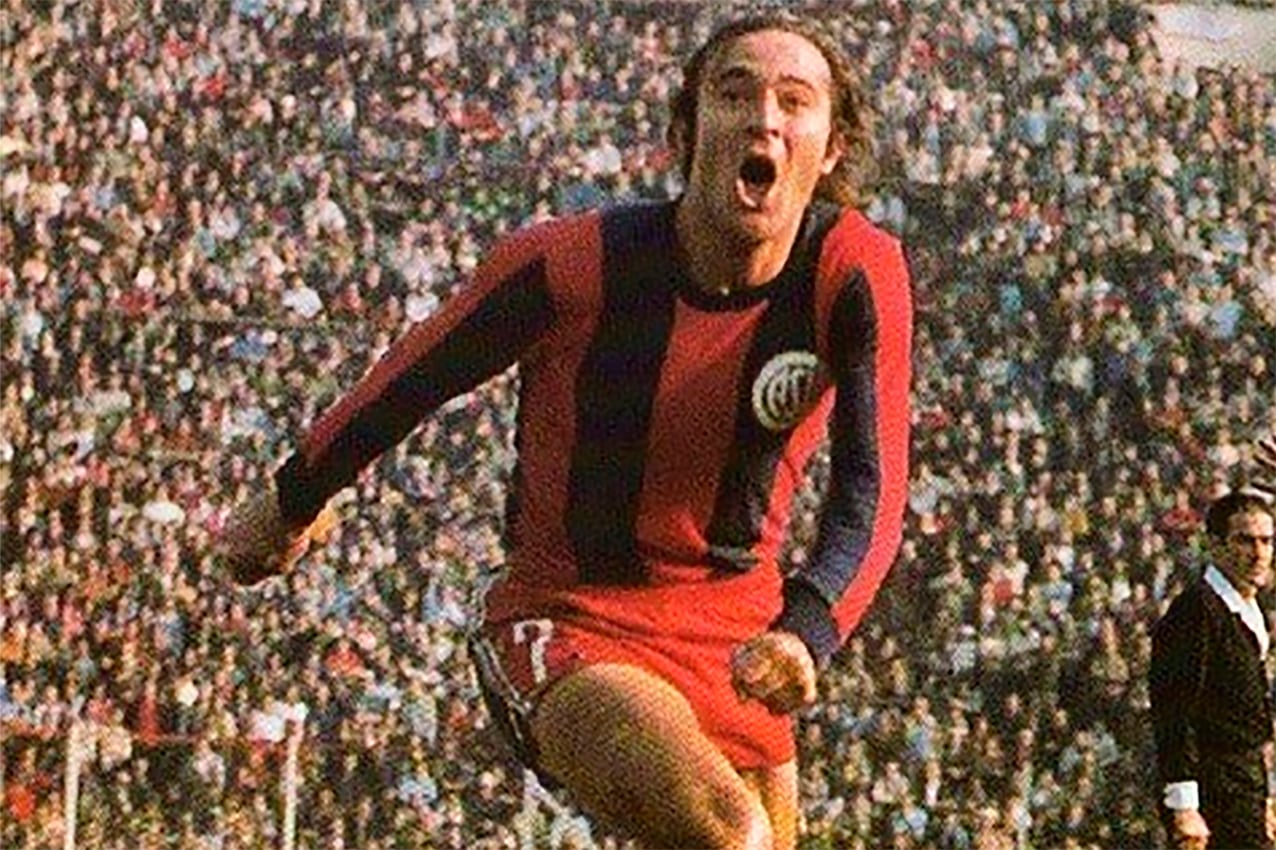Publicó "Papeles quemados. Antología de la vida brava"
Ricardo Ragendorfer: "Estas crónicas son el informe de una aventura"
El libro rescata los artículos que el reconocido periodista e investigador escribió para la agencia Télam entre 2021 y 2023. "Tienen algo autobiográfico: no sólo cuento historias de las cuales fui testigo ocular, sino que también resucito personajes que admiro o que me fascinaron desde pibe".