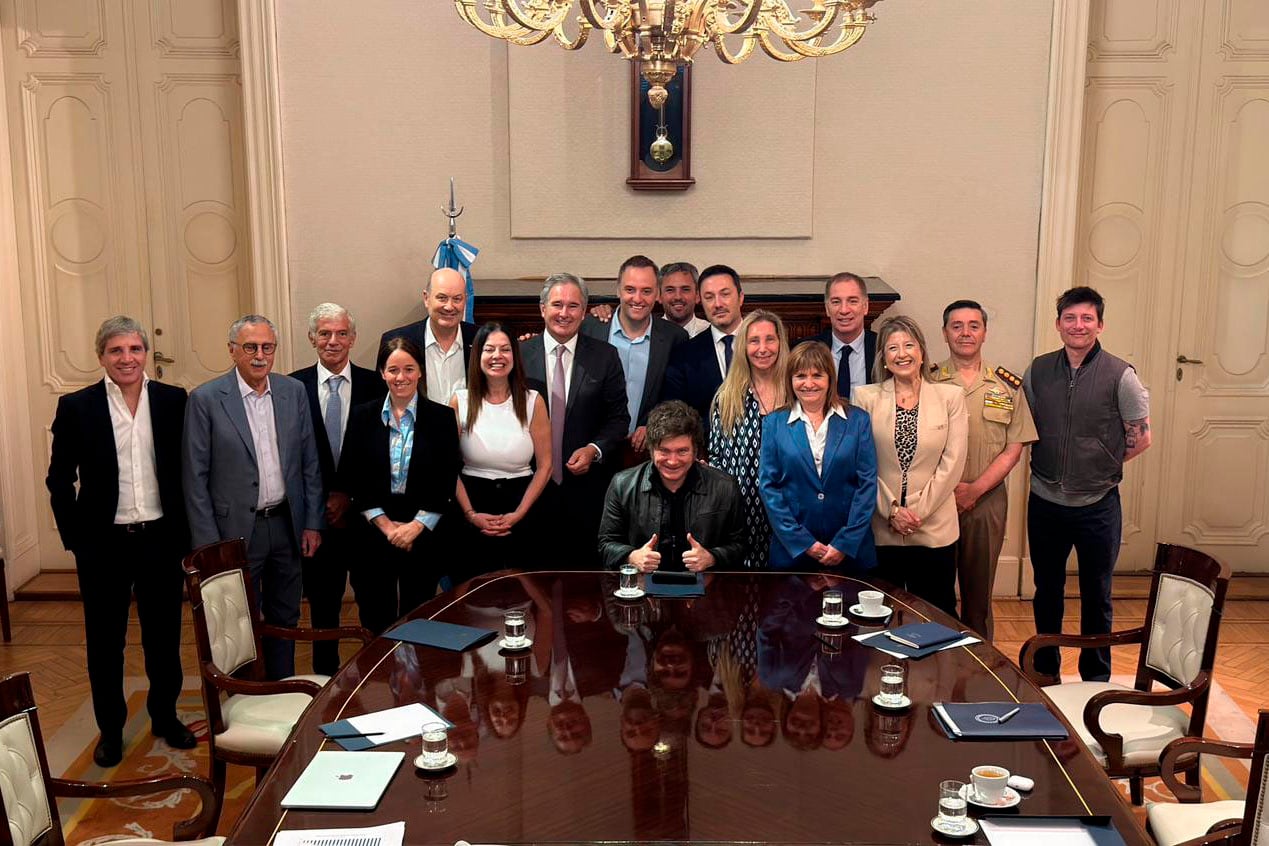Una primera aproximación a László Krasznahorkai, el flamante Nobel de Literatura
Novelista húngaro en la estela de autores como Samuel Beckett y Thomas Bernhard, dueño de una visión distópica expresada en una escritura de fraseo extremo en forma de remolinos, László Krasznahorkai acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura. Aquí, una lectura de Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, novela que ahora se conoce en Argentina y que, paradójicamente, es una suerte de remanso a su mirada más desencantada del mundo.