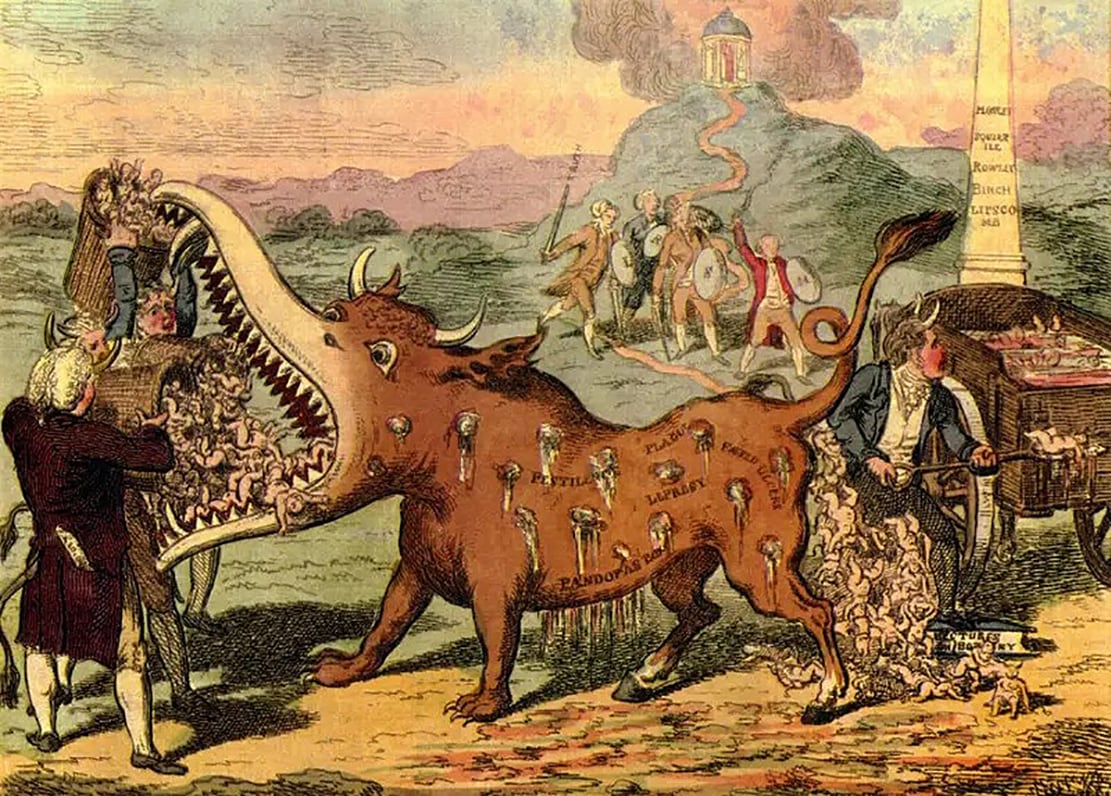TOKIO> El Museo Nacional de Ciencia e Innovación Miraikán
Un encuentro con Asimo
Una muestra de robots humanoides del Japón: Asimo, diseñado por Honda, corre y salta en una pierna con plasticidad pasmosa; dos robots realistas de Hiroshi Ishiguro, el célebre creador de una réplica de sí mismo; y una interacción con Paro, una foquita cibernética que acompaña ancianos.