![]()
![]()
![]() Domingo, 17 de agosto de 2003
| Hoy
Domingo, 17 de agosto de 2003
| Hoy
DESPEDIDAS
El mundo como vocación
El sábado pasado murió Eduardo J. Prieto, uno de los mayores latinistas de Iberoamérica. Expulsado de la facultad por Onganía, con el regreso de la democracia dirigió el Departamento y el Instituto de Filología Clásica de la UBA. A manera de homenaje, Radar reproduce el discurso que pronunció al recibir un ejemplar de Képos, el volumen de más de 500 páginas con el que filólogos europeos, norteamericanos y argentinos le rindieron tributo.
POR EDUARDO J. PRIETO
Con muchos de ustedes hemos compartido una larga y fructífera aventura espiritual donde todos aprendimos y disfrutamos juntos. Ahora ustedes me quieren testimoniar su afecto, pero no esperan de mí unas palabras de circunstancias sino algo más denso, que no les deje el recuerdo efímero de habernos reunido por un par de horas en este encuentro casi de comunión. Y yo también siento que tengo que decirles algo que no olviden, irrepetible, como la vida de cada uno, como la mía, porque lo que ahora somos todos es irremediablemente lo que hemos sido, y mi haber sido va demasiado lejos en el pasado. Y el pasado mío que a Vds puede interesarles es el que me une más profundamente a Vds, la vocación común de diálogo con mundos remotos pero, paradojalmente, vivos y presentes dentro de cada uno de nosotros.
Dos ámbitos del conocimiento movieron desde muy temprano mi inquietud de búsqueda: el misterio insondable del cuerpo humano y el angustioso enigma del ser, que en una muy última instancia vienen a ser lo mismo, porque el enigma no es el de las piedras del universo sino el de la vida. Y ésas fueron mis dos persistentes vocaciones: la medicina y la filosofía a las que nunca renuncié, aunque oscuros burócratas que siempre hubo en las universidades frustraran la primera y me llevaran sin vacilación a la segunda. Y en este punto quiero anotar la decisiva influencia de un profesor de Lógica de quinto año del Nacional, hombre huraño y esquivo, que entraba al aula y siempre de pie comenzaba a hablar de Lógica formal y seguía toda la hora, todo el año, con una claridad y coherencia ejemplares, sin tomar nunca una sola lección. Me quedó tan vívida su enseñanza, que aún hoy recuerdo sin la menor vacilación las arbitrarias palabras clave que permiten armar y convertir los diecinueve modos válidos del silogismo. Esta opción decidida implicó abominar de actividades quizás muy nobles, pero por las que nunca sentí ninguna atracción sino más bien aversión, como el Derecho o la Odontología. Otro mundo al que hubiera entrado si me hubiera animado era el de las matemáticas. No sé por qué no lo hice. Quizás porque las sentí descarnadas y exangües. En cambio, siempre me apasionó otro ámbito cercano a éste, el de los ingenios creados por el hombre, sean hidráulicos, a vapor, a gas, a explosión o eléctricos, cuyas intimidades exploro, y a veces reparo, con innegable deleite. Quizás ésta sea también una manera de ahondar en los misterios del universo.
De la Facultad de Filosofía y Letras no tenía ni idea, aparte de su existencia, y de su ubicación que busqué en la guía telefónica: Viamonte y Reconquista. Allí llegué por el año 1937 (muchos de Vds no habían nacido) en un viejo tranvía que recorría Viamonte. Para mi sorpresa, me inscribieron. Desde los primeros días de clase me dominaron dos sensaciones: eso era lo que yo quería oír, de eso quería oír hablar, aunque los que hablaban no dijeran lo que yo esperaba. Porque un alumno, ya desde la escuela primaria, juzga implacablemente a los maestros o a los profesores. Algunos son tan ilusos como para creer que pueden presentar una cara aceptable, sistematizando conocimientos y diagramando clases con criterios que les enseñan los pedagogos. Nada más falso. Los alumnos son capaces de reconocer, desde las primeras palabras, si el que habla es una persona. Y de ese juicio no hay apelación. Eso es lo que queda y lo que importa. Lo demás pueden aprenderlo con mayor o menor esfuerzo por sí mismos. Pero lo que necesitan es un ejemplo vivo. Eso, que no está en ningún libro, nunca lo olvidan.
Claro que aquí me pueden poner Vds en apuros: ¿cómo se es una persona? No lo sé, sólo anoto que quizás no se es sino que se deviene una persona, en un proceso interno del que sólo vemos una suma de mínimas opciones cotidianas muy claras sobre valores y la constancia de una conducta: con esa suma de actos se va labrando con sencillez y pasión la propia estatua, no la de bronce sino la ideal, ésa que uno debe ir desbastando en sí mismo durante toda su vida, como enseña Plotino. Eso es lo que Píndaro le auguraa Hierón de Siracusa, vencedor en la carrera de cuadrigas en Delfos en el año 477 a.C., cuando le dice: “Ojalá devengas lo que eres y has aprendido”, o sea, que lleguen a la perfección tus cualidades innatas sumadas a la paideia, no a la inútil polymathía que condenaba Heráclito, sino al saber de lo necesario. En ese proceso, la “máscara” al final se funde con uno. Esa “máscara” uno no la ve: como en el teatro, la “persona” la ven los otros. Ésa es la virtud humana que yo vi en Francisco Romero, en Kurt Schüler, en Clemente Ricci, en Ricardo Rojas, a los que frecuenté como alumno y cuyas imágenes conservo como modelos ideales de una persona que es realmente una persona. Y quizás sobre eso preguntaba con punzante ironía Augusto, cuando en trance de muerte quería asegurarse de que “había representado bien el mimo de la vida”, es decir, de que había sido la persona que había querido ser. Sólo recuerdo a tres o cuatro profesores que eran personas. Y fue suficiente. Nunca hay más. Ésos nos marcan. El resto no tiene sentido pedírselo a ellos, hay que hacerlo solo.
Lo que sí recuerdo con nitidez es que desde que oí mensa y oikía (modelos del pobre dómine que nos enseñaba, cuyo nombre callo por pietas) supe sin la más mínima vacilación que ése era el camino que seguiría. Y es paradojal: el profesor enseñaba en primer año toda la morfología latina y griega de memoria y casi nada más, y así, con ese método salvaje e inhumano, deterrente de cualquier vocación inicial, aprendí los más exquisitos secretos de la morfología griega (se entiende que excluyo los dialectos). Imaginen cuán fuerte tuvo que haber sido mi vocación para que eso no me arredrara sino que, confieso sin pudor alguno mi perversidad, me deleitara. Pero cuántos menos perversos que yo quedaron en el camino...
Dije que el resto hay que hacerlo solo. Y así fue, lo hice solo, sin ayuda alguna, porque la Facultad sólo fue académicamente habitable por muy breves períodos. Enseguida llegó el inclemente peronismo, en todos los niveles de la enseñanza callaron las voces que importaba oír y sólo se oyó la ominosa del Anticristo cristiano. La cerrazón cultural duró diez años. En los dos años que pasé en Catamarca (‘48 y ‘49) enseñando latín y griego a excelentes y esforzados alumnos, en una especie de servicio de fronteras donde no exigieron por ese breve lapso la afiliación al partido, compré y asimilé la bibliografía básica de estas disciplinas, imaginando cómo resolver las dudas, porque nunca tuve a mano a nadie que me auxiliara cuando me hubiera sido necesario. Al peronismo ágrafo le siguió el oasis del ‘56-’66 y después otros dieciocho años de zozobra mucho más grave. Desde 1950 hasta 1966 pude formar muy buenos alumnos y hacer duraderos amigos en Rosario, otro lugar de discreta latencia donde también sobreviví casi de milagro entre el ‘50 y el ‘56, pensando que cada día podía ser el último.
Brillan con luz propia los 14 años últimos aquí en Buenos Aires, donde realmente pudimos lograr apreciables resultados, antes de que una nueva peripecia lo desquiciara todo. Pero lo preocupante es el carácter cuasi geológico de esta última katastrophé, perpetrada sin malevolencia, como las anteriores, sino por mera agrammatía de los grámmata que nos hacen bípedos.
En síntesis, de esos fragmentos se compone la única vida académica pública que puedo computar.
Pero hay algo muy importante que agregar: dentro o fuera de la enseñanza, lo que siempre me rondaba día y noche y a lo que dedicaba todas las horas libres, aun en los largos períodos en que trabajé en actividades comerciales en horarios agotadores, fueron los autores clásicos que había leído y que seguía leyendo y rumiando incesantemente.
Ése es el camino. Cuando ese trabajo interno con una disciplina le es a uno tan vital como respirar, estará vivo por dentro. Si no, ya estará muerto, aunque tenga 20 años. Claro que ahora no me levanto de noche abuscar un dato esquivo, pero no porque me falten ganas, sino para respetar la rutina doméstica.
No niego que la ayuda oportuna sirve para crear atajos que ahorran mucho tiempo. Pero nada de lo que nos den los demás, por sabios que sean, crecerá dentro de nosotros si no es por esa anamnesis en la que, como lo muestra el esclavo del Menón, consiste toda forma de conocimiento. De alguna manera llegaremos al verdadero saber cuando logremos sacarlo todo de dentro de nosotros mismos, como una especie de reconocimiento, como si siempre hubiera estado ahí esperando que lo descubriéramos, no como un injerto frustrado y estéril sino como sustancia viva, transmutada y fecunda.
Queda por aclarar el nexo secreto que se estableció en mi caso entre la filosofía y la filología, si es que en última instancia son totalmente separables. Como me dijo una entrañable amiga, yo adoro las palabras, que eso es precisamente, según Frínico el gramático, lo que define al philólogos, pero no para jugar con ellas, como algunos sofistas, ni para maltratarlas con antojadizas disecciones contextuales, sino para escudriñar su más recóndita y viva intimidad. No tenemos nada más que esa frágil trama de fonemas que las componen, como única y última realidad accesible. Trama precaria, etiquetas de nuestros conceptos, sentimientos y deseos, sin ellas no seríamos nada. Y la filosofía no trabaja con ninguna otra cosa, no pone nada en el microscopio ni mira por ningún anteojo, su instrumento es una realidad fugitiva traducida en secuencias que, ya dichas, son pasado, que fluyen en ese misterioso tiempo que siempre está siendo y nunca es, aunque haya un presuntuoso verbo que lo afirme. Sólo nos queda la atrevida apuesta de suponer que por detrás de una palabra hay una cosa, real o ideal, incognoscible, nouménica. Es poco, pero es todo. Y entonces la filología se obstina en establecer que cada palabra sea realmente ella misma y diga lo que quiere decir, no desde el remoto tiempo de sus orígenes, por distantes que sean, sino desde el nuestro, porque si confináramos las palabras al instante de su emisión, nuestro esfuerzo sería deleznable. Como dijo Kierkegaard: “No vale la pena recordar un pasado que no pueda convertirse en presente”.
Creo que se excedieron Vds en su generosidad para conmigo, ofreciéndome este hermoso volumen de trabajos, que acepto y agradezco como pignus amoris. Quiero que no duden del profundo afecto que nos une y que no olviden la experiencia de amor que consumamos juntos, sin la cual ninguna enseñanza puede fructificar. Sin el Eros Uranio no hay paideia ni areté, como quedó grabado para siempre en el Banquete. Muchas gracias.
Con muchos de ustedes hemos compartido una larga y fructífera aventura espiritual donde todos aprendimos y disfrutamos juntos. Ahora ustedes me quieren testimoniar su afecto, pero no esperan de mí unas palabras de circunstancias sino algo más denso, que no les deje el recuerdo efímero de habernos reunido por un par de horas en este encuentro casi de comunión. Y yo también siento que tengo que decirles algo que no olviden, irrepetible, como la vida de cada uno, como la mía, porque lo que ahora somos todos es irremediablemente lo que hemos sido, y mi haber sido va demasiado lejos en el pasado. Y el pasado mío que a Vds puede interesarles es el que me une más profundamente a Vds, la vocación común de diálogo con mundos remotos pero, paradojalmente, vivos y presentes dentro de cada uno de nosotros.
Dos ámbitos del conocimiento movieron desde muy temprano mi inquietud de búsqueda: el misterio insondable del cuerpo humano y el angustioso enigma del ser, que en una muy última instancia vienen a ser lo mismo, porque el enigma no es el de las piedras del universo sino el de la vida. Y ésas fueron mis dos persistentes vocaciones: la medicina y la filosofía a las que nunca renuncié, aunque oscuros burócratas que siempre hubo en las universidades frustraran la primera y me llevaran sin vacilación a la segunda. Y en este punto quiero anotar la decisiva influencia de un profesor de Lógica de quinto año del Nacional, hombre huraño y esquivo, que entraba al aula y siempre de pie comenzaba a hablar de Lógica formal y seguía toda la hora, todo el año, con una claridad y coherencia ejemplares, sin tomar nunca una sola lección. Me quedó tan vívida su enseñanza, que aún hoy recuerdo sin la menor vacilación las arbitrarias palabras clave que permiten armar y convertir los diecinueve modos válidos del silogismo. Esta opción decidida implicó abominar de actividades quizás muy nobles, pero por las que nunca sentí ninguna atracción sino más bien aversión, como el Derecho o la Odontología. Otro mundo al que hubiera entrado si me hubiera animado era el de las matemáticas. No sé por qué no lo hice. Quizás porque las sentí descarnadas y exangües. En cambio, siempre me apasionó otro ámbito cercano a éste, el de los ingenios creados por el hombre, sean hidráulicos, a vapor, a gas, a explosión o eléctricos, cuyas intimidades exploro, y a veces reparo, con innegable deleite. Quizás ésta sea también una manera de ahondar en los misterios del universo.
De la Facultad de Filosofía y Letras no tenía ni idea, aparte de su existencia, y de su ubicación que busqué en la guía telefónica: Viamonte y Reconquista. Allí llegué por el año 1937 (muchos de Vds no habían nacido) en un viejo tranvía que recorría Viamonte. Para mi sorpresa, me inscribieron. Desde los primeros días de clase me dominaron dos sensaciones: eso era lo que yo quería oír, de eso quería oír hablar, aunque los que hablaban no dijeran lo que yo esperaba. Porque un alumno, ya desde la escuela primaria, juzga implacablemente a los maestros o a los profesores. Algunos son tan ilusos como para creer que pueden presentar una cara aceptable, sistematizando conocimientos y diagramando clases con criterios que les enseñan los pedagogos. Nada más falso. Los alumnos son capaces de reconocer, desde las primeras palabras, si el que habla es una persona. Y de ese juicio no hay apelación. Eso es lo que queda y lo que importa. Lo demás pueden aprenderlo con mayor o menor esfuerzo por sí mismos. Pero lo que necesitan es un ejemplo vivo. Eso, que no está en ningún libro, nunca lo olvidan.
Claro que aquí me pueden poner Vds en apuros: ¿cómo se es una persona? No lo sé, sólo anoto que quizás no se es sino que se deviene una persona, en un proceso interno del que sólo vemos una suma de mínimas opciones cotidianas muy claras sobre valores y la constancia de una conducta: con esa suma de actos se va labrando con sencillez y pasión la propia estatua, no la de bronce sino la ideal, ésa que uno debe ir desbastando en sí mismo durante toda su vida, como enseña Plotino. Eso es lo que Píndaro le auguraa Hierón de Siracusa, vencedor en la carrera de cuadrigas en Delfos en el año 477 a.C., cuando le dice: “Ojalá devengas lo que eres y has aprendido”, o sea, que lleguen a la perfección tus cualidades innatas sumadas a la paideia, no a la inútil polymathía que condenaba Heráclito, sino al saber de lo necesario. En ese proceso, la “máscara” al final se funde con uno. Esa “máscara” uno no la ve: como en el teatro, la “persona” la ven los otros. Ésa es la virtud humana que yo vi en Francisco Romero, en Kurt Schüler, en Clemente Ricci, en Ricardo Rojas, a los que frecuenté como alumno y cuyas imágenes conservo como modelos ideales de una persona que es realmente una persona. Y quizás sobre eso preguntaba con punzante ironía Augusto, cuando en trance de muerte quería asegurarse de que “había representado bien el mimo de la vida”, es decir, de que había sido la persona que había querido ser. Sólo recuerdo a tres o cuatro profesores que eran personas. Y fue suficiente. Nunca hay más. Ésos nos marcan. El resto no tiene sentido pedírselo a ellos, hay que hacerlo solo.
Lo que sí recuerdo con nitidez es que desde que oí mensa y oikía (modelos del pobre dómine que nos enseñaba, cuyo nombre callo por pietas) supe sin la más mínima vacilación que ése era el camino que seguiría. Y es paradojal: el profesor enseñaba en primer año toda la morfología latina y griega de memoria y casi nada más, y así, con ese método salvaje e inhumano, deterrente de cualquier vocación inicial, aprendí los más exquisitos secretos de la morfología griega (se entiende que excluyo los dialectos). Imaginen cuán fuerte tuvo que haber sido mi vocación para que eso no me arredrara sino que, confieso sin pudor alguno mi perversidad, me deleitara. Pero cuántos menos perversos que yo quedaron en el camino...
Dije que el resto hay que hacerlo solo. Y así fue, lo hice solo, sin ayuda alguna, porque la Facultad sólo fue académicamente habitable por muy breves períodos. Enseguida llegó el inclemente peronismo, en todos los niveles de la enseñanza callaron las voces que importaba oír y sólo se oyó la ominosa del Anticristo cristiano. La cerrazón cultural duró diez años. En los dos años que pasé en Catamarca (‘48 y ‘49) enseñando latín y griego a excelentes y esforzados alumnos, en una especie de servicio de fronteras donde no exigieron por ese breve lapso la afiliación al partido, compré y asimilé la bibliografía básica de estas disciplinas, imaginando cómo resolver las dudas, porque nunca tuve a mano a nadie que me auxiliara cuando me hubiera sido necesario. Al peronismo ágrafo le siguió el oasis del ‘56-’66 y después otros dieciocho años de zozobra mucho más grave. Desde 1950 hasta 1966 pude formar muy buenos alumnos y hacer duraderos amigos en Rosario, otro lugar de discreta latencia donde también sobreviví casi de milagro entre el ‘50 y el ‘56, pensando que cada día podía ser el último.
Brillan con luz propia los 14 años últimos aquí en Buenos Aires, donde realmente pudimos lograr apreciables resultados, antes de que una nueva peripecia lo desquiciara todo. Pero lo preocupante es el carácter cuasi geológico de esta última katastrophé, perpetrada sin malevolencia, como las anteriores, sino por mera agrammatía de los grámmata que nos hacen bípedos.
En síntesis, de esos fragmentos se compone la única vida académica pública que puedo computar.
Pero hay algo muy importante que agregar: dentro o fuera de la enseñanza, lo que siempre me rondaba día y noche y a lo que dedicaba todas las horas libres, aun en los largos períodos en que trabajé en actividades comerciales en horarios agotadores, fueron los autores clásicos que había leído y que seguía leyendo y rumiando incesantemente.
Ése es el camino. Cuando ese trabajo interno con una disciplina le es a uno tan vital como respirar, estará vivo por dentro. Si no, ya estará muerto, aunque tenga 20 años. Claro que ahora no me levanto de noche abuscar un dato esquivo, pero no porque me falten ganas, sino para respetar la rutina doméstica.
No niego que la ayuda oportuna sirve para crear atajos que ahorran mucho tiempo. Pero nada de lo que nos den los demás, por sabios que sean, crecerá dentro de nosotros si no es por esa anamnesis en la que, como lo muestra el esclavo del Menón, consiste toda forma de conocimiento. De alguna manera llegaremos al verdadero saber cuando logremos sacarlo todo de dentro de nosotros mismos, como una especie de reconocimiento, como si siempre hubiera estado ahí esperando que lo descubriéramos, no como un injerto frustrado y estéril sino como sustancia viva, transmutada y fecunda.
Queda por aclarar el nexo secreto que se estableció en mi caso entre la filosofía y la filología, si es que en última instancia son totalmente separables. Como me dijo una entrañable amiga, yo adoro las palabras, que eso es precisamente, según Frínico el gramático, lo que define al philólogos, pero no para jugar con ellas, como algunos sofistas, ni para maltratarlas con antojadizas disecciones contextuales, sino para escudriñar su más recóndita y viva intimidad. No tenemos nada más que esa frágil trama de fonemas que las componen, como única y última realidad accesible. Trama precaria, etiquetas de nuestros conceptos, sentimientos y deseos, sin ellas no seríamos nada. Y la filosofía no trabaja con ninguna otra cosa, no pone nada en el microscopio ni mira por ningún anteojo, su instrumento es una realidad fugitiva traducida en secuencias que, ya dichas, son pasado, que fluyen en ese misterioso tiempo que siempre está siendo y nunca es, aunque haya un presuntuoso verbo que lo afirme. Sólo nos queda la atrevida apuesta de suponer que por detrás de una palabra hay una cosa, real o ideal, incognoscible, nouménica. Es poco, pero es todo. Y entonces la filología se obstina en establecer que cada palabra sea realmente ella misma y diga lo que quiere decir, no desde el remoto tiempo de sus orígenes, por distantes que sean, sino desde el nuestro, porque si confináramos las palabras al instante de su emisión, nuestro esfuerzo sería deleznable. Como dijo Kierkegaard: “No vale la pena recordar un pasado que no pueda convertirse en presente”.
Creo que se excedieron Vds en su generosidad para conmigo, ofreciéndome este hermoso volumen de trabajos, que acepto y agradezco como pignus amoris. Quiero que no duden del profundo afecto que nos une y que no olviden la experiencia de amor que consumamos juntos, sin la cual ninguna enseñanza puede fructificar. Sin el Eros Uranio no hay paideia ni areté, como quedó grabado para siempre en el Banquete. Muchas gracias.
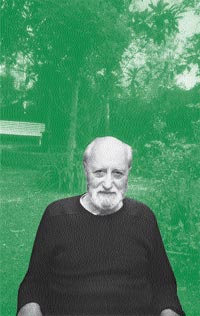
RADAR
indice
-
Nota de tapa> Nota de tapa
The Astor Affair
Piazzolla inédito -
PLáSTICA
La transvanguardia italiana en Proa
-
MúSICA
El regreso de Fleetwood Mac & Steely Dan
-
DESPEDIDAS
Adiós a Eduardo Prieto
-
CINE
La vuelta de Rocha
-
LIBROS
La felicidad, ja ja
-
MúSICA
Araca Victoria
-
Ojos de videotape
-
PáGINA 3
Lluvia en una ciudad desconocida
-
VALE DECIR
Vale decir
-
YO ME PREGUNTO
Yo me pregunto
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






