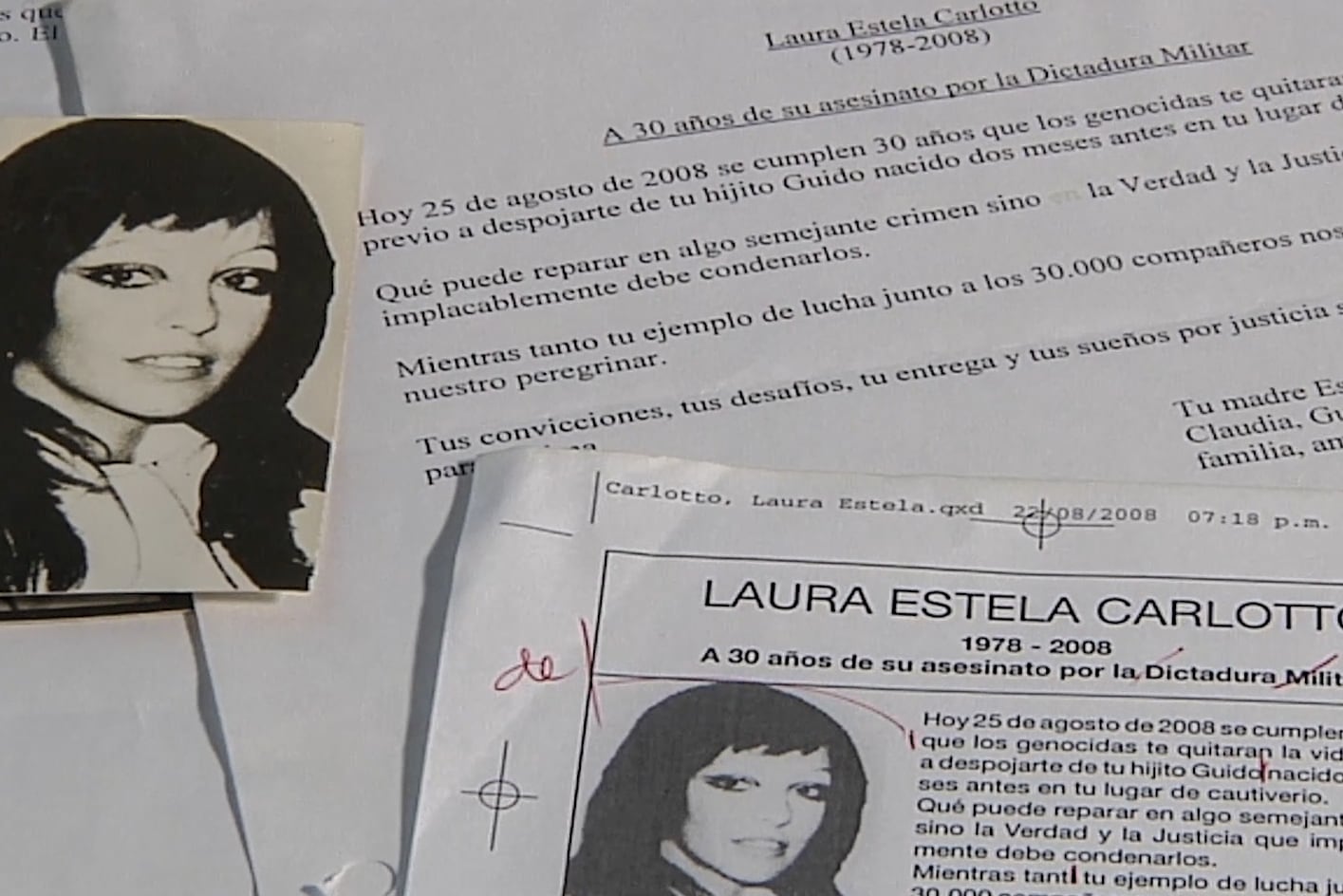- Edición Impresa
- 50 Años del Golpe
- El País
- Economía
- Sociedad
- Deportes
- El Mundo
- Opinión
- Contratapa
- Recordatorios
- Cultura
- Cash
- Radio 750
- Buenos Aires|12
- Rosario|12
- Salta|12
- Argentina|12
- Radar
- Radar Libros
- Soy
- Las12
- No
- Negrx
- Ciencia
- Universidad
- Psicología
- La Ventana
- Plástica
- Diálogos
- Opens in new window
- Suplementos Especiales
- Latinoamérica Piensa
- Malena
- Público
Lazzaro feliz, tercer largometraje de Alice Rohrwacher, por Netflix
Una película en estado de gracia
Con rasgos hereditarios que pueden rastrearse en un Rossellini, Olmi y, fundamentalmente, Pasolini, el film italiano describe con delicadeza, aplomo y originalidad algunos de los males del mundo y los enfrenta a una criatura tan terrenal y palpable como fuera de lo común.